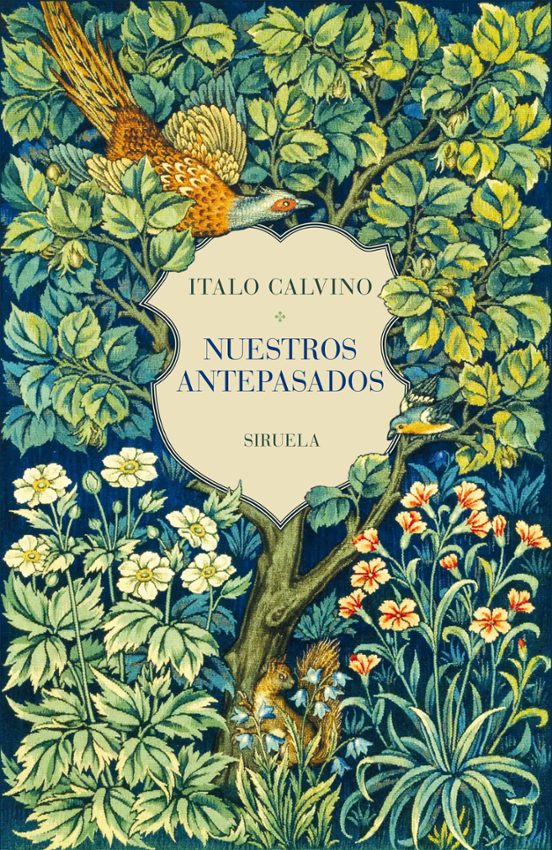- Su estilo. No sólo es arcaico, sino que, para narrar el más mínimo evento, se enzarza en una maraña de sintaxis alambicada, léxico apolillado, soliloquios dramáticos y reflexiones morales tangenciales. Fijaos, por ejemplo, en cómo comunica que Timancio cae dormido en la página 13: «la fatiga y el cansancio habían rendido mis fuerzas y mis potencias ya no se encontraban en estado de ejercer sus funciones, de modo que el sueño se apoderó bien pronto de todas ellas».
- Su argumento. Obliga al lector a suspender la incredulidad en demasía. Asimismo, recuerda a un culebrón: la concatenación de acontecimientos rebuscados e inverosímiles, las coincidencias forzadas, los giros de tuerca gratuitos, las falsas muertes, las equívocas intenciones de diversos personajes, el maniqueísmo de la mayoría del elenco...
- Su ritmo. Se antoja sumamente inconsistente. En ocasiones la trama se estanca por culpa de la prosa farragosa y el foco en escenas o detalles innecesarios para el conjunto, y en cambio otras veces los sucesos se encadenan sin apenas dar respiro.
- Sus personajes. Salvo el protagonista, que es menos intachable de lo habitual en este tipo de historias, son demasiado planos (secundarios altruistas y magnánimos o villanos irredimibles).
- Sus digresiones de corte moral. No siempre aportan gran cosa. Además, están bastante desfasadas a día de hoy, pues sus halagos a los placeres de la sociedad parecen desmesurados, y su visión etnocéntrica es decididamente colonialista.
jueves, 20 de junio de 2024
Manuel Benito Aguirre: El subterráneo habitado
martes, 5 de septiembre de 2023
VV.AA.: Belladona
jueves, 3 de agosto de 2023
Italo Calvino: Nuestros antepasados
Título original: I nostri antenati (Il visconte dimezzato; Il barone rampante; Il cavaliere inesistente)
Año de publicación: El vizconde demediado, 1952; El barón rampante, 1957; El caballero inexistente, 1959
Traducción: Esther Benítez
Valoración: Imprescindible
Antes de que se nos pase celebrar el centenario del nacimiento del grandísimo Italo Calvino, que en este blog somos un poco despistados, habrá que reseñar alguna cosilla de él, digo yo... Y entre su excelsa producción destaca, en mi opinión tan sólo un paso por detrás en perfección (o incluso ni eso) de Las ciudades invisibles, esta trilogía escrita en los años 50 del siglo pasado y que él mismo llamó Nuestros antepasados, compuesta por tres novelas independiente y, en apariencia sin ninguna relación entre sí, aunque las tres guarden un aire común, entre el cuento popular, la alegoría socio-política y la fantasía más imaginativa. Aunque me temo que el propio Calvino no estaría de acuerdo conmigo, o no del todo; en la respuesta a una reseña a El caballero inexistente aparecida en el semanario Mondo Nuovo (y titulada, significativamente, La novela de un ex-comunista) escribió: "En El caballero inexistente, como en mis dos anteriores novelas fantástico-morales o lírico-filosóficas o como se quiera llamar, no me he propuesto ninguna alegoría política, sino tan sólo estudiar y representar las condiciones del hombre de hoy, la forma de su 'alienación', las vías para la consecución de una humanidad total". Pero, en fin, vayamos de una vez al turrón:
En la novela corta El vizconde demediado el vizconde Medardo de Torralba, que ha acudido a la guerra contra los turcos, es alcanzado por una bala de cañón de tal forma que queda partido en dos mitades simétricas. Milagrosamente los médicos logran salvar a la mitad derecha, que vuelve a su predio convertido en un ser absolutamente infame que se dedica a sembrar el mal allá por donde pasa. sin embargo (y atención al SPOILER) resulta que la otra mitad también ha sobrevivido y cuando aparece por Terralba resulta ser todo lo contrario a la primera: un compendio de bondad y sacrificio por el prójimo, llegando incluso a la exageración. como cabe suponer, el conflicto está servido...
Es más que evidente el carácter simbólico (la dicotomía del alma humana, el conflicto del bien y el mal, etc.) de El vizconde demediado. Quizás un tanto más discutible, como hemos visto, sería su lectura política, pero se puede ver como metáfora de lo que había sido la Historia de la primera mitad del siglo XX, quizá también de la disyuntiva que se le ofrecía a la ciudadanía de los países occidentales hace 70 años... Aunque me atrevería a decir que de forma aún más clara hoy en día: entre un "malismo" quizás satisfactorio como salida a nuestros peores instinttos y frustraciones, pero estéril e incluso contraproducente para la convivencia y el avance social, y un "buenismo" voluntarioso, pero algo inflexible, cuyas buenas intenciones chocan con la realidad hasta neutralizar cualquier eficacia. La sociedad, en esta narración, está representada por distintos colectivos y personajes característicos que aparecen: desde los criados y esbirros del vizconde a los campesinos, los leprosos, los hugonotes... Todo ello, empero, contado no con el lenguaje abstruso de la teoría política, sino con el precioso y aun poético de los cuentos populares (recordemos que Calvino recopiló muchos Cuentos populares italianos en un maravilloso libro) y narrado, quizás para reforzar esta impresión de cuento o fábula, desde el punto de vista de un niño, sobrino del vizconde, de tal manera que, simbolismos aparte, la novelita se puede leer, sin más -o además-como un relato asombroso y entretenido, digno de la mejor tradición literaria fantástica.
La segunda novela que conforma Nuestros antepasados, El barón rampante, ya ha sido reseñada en este blog, así que no me extenderé demasiado. Pero sí quiero decir las aventuras del barón Cósimo Piovasco de Rondó, que siendo aún niño y tras una discusión familiar decide subirse a un árbol y no volver a pisar el suelo jamás, constituye una de las novelas más deliciosas, divertidas, inteligentes, románticas, conmovedoras y, por qué no decirlo, perfectas que vais a poder leer nunca. Por decirlo de otra forma: es un libro que le puede gustar a cualquier lector o lectora, sean cuales sean sus gustos y preferencias, escrito además en un estado de gracia estilístico (aunque resulta lo habitual en Calvino) que convierte este libro en una verdadera delicatesse para los paladares literarios más exigentes. Que además se deleitarán como pocas veces en su vida no sólo con las peripecias de Cósimo, sino también con sus amores con Viola, con la melancolía del caballero Enea Silvio Carrega, los avatares del bandido lector, Gian dei Brughi, las peculiaridades de la familia de Cósimo -no pasar por alto a su hermana Batista y sus habilidades culinarias- o, simplemente, con la maravilla que representa la villa de Ombrosa, verdadero Paraíso en la Tierra... sobre todo para las ardillas.
Bueno, no sé si se ha notado hasta ahora, pero a mí lo que me gustaría es que dejásemos de leer esta reseña Y OS PUSIÉRAIS A LEER EL LIBRO, CONCHO... Peeeero, sin olvidar que aun queda un título en esta trilogía, así que cuando acabéis, volved...
¿Ya está? No lo habéis podido soltar, ¿verdad? Bueno, pues no se vayan todavía, que aún hay más: para continuar -y concluir- tanta maravilla, Calvino escribió otra deliciosa novela, más corta, titulada El caballero inexistente, se nos narran las aventuras -y desventuras, también- del Agilulfo de los Guildivernos, caballero al servicio del ejército de Carlomagno. Pero, como dicta el título de la novela, Agilulfo en verdad no existe, es tan sólo una armadura vacía que se mueve por la pura voluntad de ser un caballero. Por decirlo como se expresa en el libro: Agilulfo sabe que existe, pero en realidad no existe... a diferencia de su escudero Gurdulú, que existe, pero que no sabe que existe y por eso se identifica con todos los seres y aun objetos con los que se cruza... Aunque también conoceremos las cuitas, amorosas y de las otras, de otros personajes como Ramallo de Rosellón, la aguerrida Bradamante, Turrismundo de Cornualles, su madre, la princesa Sofronia... Todas ellas narradas por una voz también bastante peculiar, la de una monja, sor Teodora, que debe escribir las vicisitudes de estos caballeros y damas como obligación impuesta por la madre superiora de su convento y nos ilustra, además, con algunas reflexiones sobre la creación literaria en sí:
"La página tiene su bondad sólo cuando la pasas y está detrás la vida empujando y descomponiendo todas las hojas del libro. La pluma corre impulsada por el mismo placer que te hace correr los caminos. El capítulo que empiezas y aún no sabes qué historia contará es como la esquina que doblará al salir del convento, que no sabes si te pondrá frente a un dragón, una banda berberiscos, una isla encantada, un nuevo amor".
Como, supongo, más de uno y una de quienes leen esta reseña habrán adivinado al conocer los nombres de los personajes de la novela, El caballero inexistente es un relato impregnado de humor; más aún, incluso, que las otras dos novelas de la trilogía, en las que, por otra parte, el humor también estaba presente en todo momento. Pero en ésta, sin olvidar un trasfondo metafórico -que se condensa, sobre todo, en la melancolía existencial del caballero Agilulfo-, el humor se convierte en un rasgo más del estilo y no el menos importante, e incluso diríase el motor que hace funcionar toda la historia; a destacar, por ejemplo, la narración de la batalla entre los ejércitos cristiano y sarraceno o la desternillante noche de amor que pasa Agilulfo con la seductora viuda Priscila... Una vez más, empero, no sé hasta que punto estaría de acuerdo el propio Italo Calvino, pues, según sus palabras (en la respuesta a la crítica mencionada antes): "El caballero inexistente es una historia sobre los distintos grados de existencia del hombre, sobre las relaciones entre existencia y conciencia, entre sujeto y objeto, sobre nuestra posibilidad de realizarnos y de establecer conciencia con las cosas; es una transfiguración en clave lírica de interpretaciones y conceptos que se repiten continuamente hoy en la investigación filosófica, antropológica, sociológica, histórica". Todo de una gran profundidad, como se ve, aunque, bueno... eso no tiene por qué estar reñido con el humor, la risa y la diversión, ¿no?
Lo dejo aquí porque no se trata tanto de que yo cuente lo mucho que me gustan las novelas de esta trilogía sino de, insisto, que las leáis. Porque, en este caso, no es sólo que sean imprescindibles, sino que son MARAVILLOSAS.
MILLE GRAZIE, SIGNORE CALVINO!
Otras obras del nunca suficientemente loado (ni leído) Italo Calvino, reseñadas en Un Libro Al Día: El sendero de los nidos de araña, Marcovaldo, Si una noche de invierno un viajero, Las ciudades invisibles,Seis propuestas para el próximo milenio, El barón rampante
miércoles, 23 de noviembre de 2022
Robert Louis Stevenson: La flecha negra
Título original: The black arrow
Traducción: Marisol Dorao Orduña
Año de publicación: 1888
Valoración: Está bien
Robert Louis Stevenson es un autor a quien todos conocemos por La isla del tesoro o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (enlaces abajo), por ejemplo. Un escritor relativamente prolífico que cultivó diferentes géneros, entre los que destaca la novela de aventuras. En este terreno, siguiendo el camino marcado por Walter Scott, tocó también lo que se ha considerado novela histórica, concepto que me atrevería a matizar un poco llamándolo quizá novela de ambientación histórica porque, como ocurre en La flecha negra, el engarce con el momento histórico me parece más bien anecdótico y no esencial.
Estamos en la Edad Media, allá por mediados o finales del siglo XV, en plena Guerra de las dos Rosas, como se conoce al enfrentamiento entre las casas de Lancaster y York por la conquista del trono de Inglaterra. Sin embargo, este escenario de fondo no tiene realmente mucha trascendencia en el relato, entre otras cosas porque, como en la misma novela se deja entrever, la pertenencia a uno u otro bando podía variar con toda naturalidad en función de los intereses de los señores que intervenían en la disputa. Porque obviamente eran los señores y no el pueblo quien sostenía la pugna, y las lealtades podían ceder sin demasiado esfuerzo al vislumbrarse posibles ventajas en la futura Corte.
Así que, libre de la servidumbre del rigor histórico, a Stevenson lo que le interesa es crear un ambiente, inestable y violento, donde situar a sus personajes clave, que son básicamente: Richard Shelton, el joven héroe, marcado por la afrenta del asesinato de su padre; sir Daniel Brackley, el noble sin escrúpulos que no debe quedar sin castigo; y Joanna Sedley, la bella dama a quien hay que rescatar de los peligros. Un reparto sumamente clásico, desde luego, que sin embargo se rellena con una serie de secundarios bastante interesantes, que dan color y vivacidad al relato, por encima de sus algo acartonados protagonistas.
Me interesa esto de los secundarios porque ante una historia relativamente sencilla y con personajes principales bastante estereotipados, el relato puede enriquecerse claramente con estas figuras que acompañan el argumento y ayudan a llevarlo por el camino deseado. Ahí encontramos al pendenciero oportunamente llamado Lawless, a la vez contrapunto y compañero perfecto del héroe; a Alicia, la amiga del alma de la bella en apuros, que en un momento dado sorprende al lector (y hasta a otros personajes) con un inesperado coqueteo; el viejo marino arruinado por una causa que no comprende, el clérigo atormentado por su colaboración en actos criminales, el distinguido Risingham que hace primar la justicia sobre los intereses de su bando. Y hasta el tiránico duque de Gloucester, que después sería Ricardo III, que presenta en un amplio cameo la parte de la novela más fiel a los hechos históricos.
Me parece importante toda esta nómina, porque no son los NPC simplemente destinados a decorar el entorno en el que lucen los protagonistas. Son personajes bien trabajados, que aportan realmente al relato y matizan la inevitable lucha entre el Bien y el Mal, cuyos términos dejan así de estar tan claros. Esta variedad de tonos dignifica por tanto la obra, cuya columna vertebral es tan lineal que, como todo este tipo de novelas, se ha asociado con lo que llamaríamos literatura juvenil, pudiendo resumirse en: el malo (hombre poderoso que se apoya en la fuerza de su ejército) se ve desafiado por el bueno (casi un adolescente, joven y puro, con su puntito de ingenuidad), y ambos se enfrentarán para conseguir la pieza de más valor, que no es la corona, sino la encantadora dama, que aquél solo pretende dominar para favorecer sus intereses, y éste ama apasionada y desinteresadamente.
No obstante su sencillez, la novela está bien construida, tiene ritmo, cambios de dirección y momentos de tensión junto con pequeños recesos humorísticos, todo muy bien dosificado por un autor que se ve que se maneja con habilidad en estos terrenos. Como lectores, dependerá de nuestra apetencia por este tipo de libros de aventuras sin muchas más pretensiones. Y en cuanto a literatura juvenil ya habría más que hablar, porque tengo serias dudas de que cosas como esta puedan calar en los jóvenes lectores de hoy en día. Pero ese es quizá otro debate.
martes, 9 de marzo de 2021
Ingersoll Lockwood: El maravilloso viaje subterráneo de Baron Trump
- Su inspirador mensaje, que recalca lo estimulante que resulta salir de nuestras zonas de confort.
- Su celebración de la pluralidad, así como su convicción de que hay que tolerarla.
- Su reivindicación del valor de la amistad y el conocimiento.
- Al contrario que la mayoría de protagonistas del género, el Pequeño Baron Trump no tiene una conducta intachable o inofensivamente problemática. Es clasista, vanidoso y propenso a meterse en líos. A lo largo del relato toma y justifica algunas decisiones que son objetivamente despreciables. Eso lo convierte en un personaje muy humano, y permite a los jóvenes lectores reflexionar sobre su compleja caracterización. La cual, por otra parte, también presenta rasgos favorecedores (lealtad, valentía y afán por saber, entre otros).
- Bulger es capaz de auténticas proezas y recuerda a simpáticos canes de la cultura popular, como el Milú de Tintín o el Brain de Inspector Gadget.
- Las razas concebidas por Lockwood son completamente distintas las unas de otras, amén de originales. Entre los humanos que habitan el subsuelo encontramos, por ejemplo, a los «Hombres Transparentes» «de la tierra de los Anteojos», a las «Personas Hormiga», a los «Cuerpos Fríos» o a los «Olvidadizos Felices».
- Las civilizaciones subterráneas derrochan imaginación. Cada una exhibe un sistema de gobierno diferente, costumbres y tradiciones únicas, pintorescas dinámicas sociales o arquitecturas particulares.
jueves, 24 de septiembre de 2020
Arthur Conan Doyle: La tragedia del Korosko
 Idioma original: Inglés
Idioma original: InglésTraducción: E. F. S. Alonso
Valoración: Entre recomendable y está bien
De ella destacaría:
- Su brevedad. Se lee, literalmente, en una sentada.
- Su empaque. Aunque originalmente fue publicada por entregas, su nivel de planificación es muy alto.
- Su prosa, concisa y elegante.
- Su bien estructurada y adictiva trama.
- Su mezcla de drama, acción y romance.
- Su inmersiva ambientación. Doyle es capaz de sumergirnos en el escenario, hacer que sintamos el asfixiante calor del sol o el frío de las noches, consigue que veamos los bellos colores que presenta el paisaje.
- Sus heterogéneos protagonistas. Los pasajeros del Korosko no son excesivamente memorables (a excepción, quizás, de Miss Adams), pero te caen simpático, están bien caracterizados, tienen interacciones interesantes e incluso experimentan cierto desarrollo a lo largo del relato.
- Sus audaces contrastes. Estas páginas superponen Occidente con Oriente, lo moderno con lo atávico, la civilización con la barbarie, la dignidad con la mezquindad, la paz con la violencia, la fe armoniosa con el fanatismo más agresivo...
- La atraviesan varios prejuicios raciales y religiosos, amén de sesgos ideológicos, propios de la época y el contexto en que fue concebida. Al inicio de la narración, tenía la impresión de que Doyle iba a parodiar las actitudes colonialistas y evangelizadoras de los países cristianos. Sin embargo, se va posicionando subrepticiamente (o eso me ha parecido a mí) a favor de la ocupación militar británica de Egipto, o de la preponderancia del Cristianismo por encima del Islam.
- Su manejo de la tensión es, visto en retrospectiva, un tanto artificial. Hay alguna que otra muerte en el grupo protagonista, cierto, y sus integrantes sufren lo suyo, pero el desenlace positivo da la impresión de que el autor velaba extradiegéticamente por su seguridad en todo momento.
- Me parecen poco verosímiles las reacciones que los turistas tienen, dada su situación. Salvo alguna rencilla aislada, hacen piña, hasta podría decirse que se muestran altruistas y heroicos. Personalmente, no creo en la bondad humana, y menos todavía en que ésta aflore en situaciones límite.
- A esto sumamos que los únicos personajes buenos del relato son exclusivamente blancos (al guía de la excursión o algún aliado sorpresa se les retrata como gente que, si actúan con rectitud, es por interés y conveniencia) y queda clara la parcialidad de Doyle.
- Los antagonistas de su historia son villanos irredimibles. Les podría haber humanizado un poco para que el conflicto no fuera tan maniqueo.
- El tonillo ejemplarizante que da al texto es, a mi juicio, un desatino.
domingo, 23 de agosto de 2020
Vic Echegoyen: La voz y la espada
 Idioma: español
Idioma: españolAño de publicación: 2020
Valoración: más que recomendable
Con tales antecedentes, un propósito así, el de novelar una existencia tan peculiar como fue la de la Maupin, entrañaba ciertos riesgos: sobre todo, el de caer en el pastiche sentimentaloide, pero la escritora Vic Echegoyen ha salido más que airosa del embite y ha sabido narrar una historia vibrante, divertida y fresca, sin renunciar a un toque vintage -como el detalle de escribir los nombres propios en castellano, al estilo de las traducciones añejas-, que resulta de lo más evocador; leyendo las aventuras de la Maupin o d'Aubigny -o Aubini, también en ocasiones- uno se acuerda de las novelas de Dumas padre, claro está, como Los tres mosqueteros o El tulipán negro; también La Pimpinela escarlata... Eso no significa, en ningún caso, que el libro adopte un estilo decimonónico, ya trasnochado; la narración,en cualquier caso, resulta de lo más ágil y muy verosímil, tanto en lo que se refiere a las escenas de esgrima como las operísticas (estupenda la recreación del ambiente en el Teatro de la Ópera de París, y de toda la ciudad, en general), como en las de... ejem, aquí hay tomate, de las que encontramos muchas y variaditas. Sin rebozo ni rubor, por cierto... La novela también nos proporciona un panorama asaz elocuente de cómo eran los métodos de coerción y control sobre la población durante el reinado del célebre y celebrado Rey Sol, en este caso, y que sin duda habrían contado con la aprobación del padrecito Stalin, por ejemplo... Porque, más allá del pintoresquismo y de la idealización que se pueda hacer del pasado monárquico, los métodos empleados por cualquier régimen absolutista/totalitario vienen a ser los mismos, en toda época y circunstancia.
No os quiero hacer perder más tiempo leyendo esta reseña, en lugar de la novela en sí; difícilmente encontraréis otra más entretenida para los rigores veraniegos o los confinamentos otoñales (glups), pero, sobre todo, que sacuda los prejuicios tanto sobre a lo que se supone deben atenerse las "identidades", de género o de lo que sea, como sobre lo que algunos lectores piensan, de manera equivocada, que es una novela histórica, de aventuras o incluso romántica. Una historia refrescante, divertida a ratos, conmovedora en otros y que no se atiene a los moldes establecidos... más o menos como hacía su protagonista.
miércoles, 9 de octubre de 2019
Tirant, basado en el Tirant lo Blanch de Joanot Martorell
 Idioma: valenciano (o catalán)
Idioma: valenciano (o catalán)Fecha de publicación: 1490 (2015 en el caso de esta adaptación)
Valoración: qué os voy a decir, xiquets i xiquetes... imprescindible como el chorizo en la paella (*)
Como ya digo, en esta edición resumida -de hermosas cubierta y contracubierta, por cierto, del, como es habitual, exquisito Fernando Vicente- se saltan todo el comienzo de la novela de Martorell: cómo Tirant, de la casa de Bretaña -entiéndase la Grande, no la otra- llega a convertirse en caballero y sus andanzas guerreando por diversos lugares del Mediterráneo. El libro comienza directamente, pues, cuando el rey de Sicilia envía a Tirant, acompañado de parientes y otros caballeros, en ayuda del emperador de Constantinopla, acosado por las tropas del Sultán y del Gran Turco. Tirant, nombrado Capitán Mayor del ejército imperial, se dedicará a combatirles haciendo gala de su valor y astucia, y también a su rival el Duque de Macedonia. Pero no son las hazañas bélicas lo más significativo de la novela, sino que donde está el tomate (al menos en esta adaptación es en las aventuras de tipo erótico-amoroso: nuestro buen Tirant se prenda de la princesa Camesina y trata de conquistar sus encantos con ayuda -en ocasiones de lo más proactiva- de la doncella Plaerdemivida. No es que a la princesa el gentil caballero le resultase indiferente -todo lo contrario-, pero como joven consciente de su posición mantenía cierta cautela , la cual Tirant trataba de quebrar con métodos y triquiñuelas que hoy no dudaríamos de calificar como acoso por no decir intento de violación... pero en fin, en aquellos tiempos tampoco se podían pedir peras al olmo: todo era de mucha picardía y mucha risa.
Porque, eso sí, nada de amor cortés y demás zarandajas medievales: aquí las manos van al pan y los amantes al catre o adonde se tercie (***). Y no sólo Tirant, sino también sus compadres, como su primo Diafebus o su escudero Hipólito, que le requiebra a la mismísima emperatriz, ya madurita pero de buen ver, según parece... Algo parecido puede decirse de los personajes femeninos, también proclives a satisfacer sus apetitos carnales; así, la pérfida viuda reposada se encapricha del bello Tirant y le tiende un engaño para que éste abandone su interés por la princesa y, en cambio le colme a ella de sus atenciones (no me negaréis que estoy siendo fino... más que en el libro, de hecho). A consecuencia de este engaño es por lo que el héroe abandona Constantinopla en una galera, para nunca más volver... ¿O sí?
Pues sí: después de nuevas aventuras en otros países -aventuras erotizantes, también- vuelve Tirant a Constantinopla y se reúne con Carmesina. ¿Triunfará por fin el amor? ¿Se casarán y serán felices y comerán perdices (y fartons, sobre todo) hasta el fin de sus días? Pues habrá que leerse el original entero, tetes... aunque sea en castellano, que está traducido desde 1511. ¿Merece la pena? Pues seguro que sí... si al mismo Cervantes y, según parece, a Vargas Llosa les flipó tanto, ¿cómo no os va a gustar a nosotros, egregios lectores de Un Libro Al Día, que tenéis un gusto mucho más sibarita y una sabiduría literaria más acerada que la de esos meros juntaletras? Venga, todo el mundo a leerlo... y cuando vayáis por el capítulo DLXXX o por ahí, me lo contáis ; )
(*) Es broma, valencianos; no me tiréis de lo alto del Micalet ni me obliguéis a escuchar los grandes éxitos de Camilo Sesto, per l'amor de Déu!
(**) Además es el día en que se celebra Sant Donís, patrón de los enamorados en Valencia, por lo que resulta también de lo más propio, como ya se ve.
(***) Como decía el cura de aquel lugar de la Mancha, etc...: "Digoos verdad, señor compadre, que, por su estilo, es éste el mejor libro del mundo: aquí comen los caballeros, y duermen y mueren en las camas (...)" Y lo que no es dormir, añado yo...
martes, 5 de marzo de 2019
Maurice Dekobra: La Madona de los coches cama
 Idioma original: francés
Idioma original: francésTítulo original: La Madone des sleepings
Año de publicación: 1925
Traducción: Luisa Lucuix Venegas
Valoración: Está bien
El personaje que componía Maurice Dekobra también era de lo más interesante y glamuroso: además de escritor, reportero, guionista de cine, viajero, aventurero, bon vivant... se le considera incluso el inspirador de Tintin (de hecho, la primera aventura de éste, Tintin en el país de los soviets , no deja de tener cierta relación con esta novela)... Como escritor, cultivó la llamada "novela cosmopolita", siguiendo la senda de otros autores franceses de best-sellers (Pierre Benoît, Paul Morand), pero con un toque propio, hasta el punto de que se acabó por llamar a su estilo el "dekobrismo"; esto es: protagonistas de la "smart-set" (precursora de la jet-set), viajes lujosos en yates, trasanlánticos o trenes de lujo (la aparición del Orient Express en esta novela, por ejemplo, es anterior a la de Agatha Christie), paisajes exóticos, intrigas políticas internacionales, bellas féminas y situaciones eróticamente sugerentes... ¿Tampoco le suena a nadie esta fórmula? Pues sí, es probable que Ian Fleming conociera a la perfección las novelas de Dekobra antes de crear a su agente 007...
Y eso que, aunque se puede leer en algún sitio que La Madona... supone "la primera novela se espías",es lo cierto es que no es exactamente así y tampoco su protagonista, Gérard Dextrier, príncipe Séliman, es ningún James Bond, excepto, quizás, en lo que respecta a su éxito entre las famas. Pero lo tiene sobre todo por su bonhomía y porque es un perfecto gentleman, además de hombre de mundo. Este caballero, separado de su bella esposa norteamericana, entra al servicio, en calidad de valet, secretario o simplemente amigo -que no amante, no seamos malpensados- de la aún más hermosa y fascinante, provocadora de escándalos sin fin entre la alta sociedad británica, Lady Diana Wyndham, conocida como "la Madona de los coches-cama"; una aristócrata que se ve en peligro de debacle económica por esas cosillas que pasan a veces en el mercado de valores. Para tratar de esquivar esta ruina, Lady Diana envía al príncipe Séliman a cumplir la delicada misión de convencer al poder soviético para que le concedan la explotación de unos pozos petrolíferos en el Caúcaso 8que una cosa es ser firme partidario del sistema capitalista, la democracia liberal y aun la plutocracia, y otra renunciar renunciar a ganar una millonada haciendo negocietes con los malvados bolcheviques...). La aventura tiene paradas, a veces muy y otras no demasiado gratas, en Berlín, Viena, Constantinopla, Georgia, Mónaco y Escocia -ya veis el "toque Bond" avant la lettre-, teniéndoselas que ver el bueno del príncipe con la también bella y dascinatemente mortal bolchevique, la sádica (se me olvidava este adjetivo) chequista camarada Irina Muravieva... pero no os desvelo si hay tomate...
Encontramos en la historia, pues, algo de acción, erotismo presente casi en cada capítulo -amén de la no poca tensión sexual entre el príncipe y lady Diana- y una visión de la política europea del momento, allá por los locos años 20, que no por sectaria, pues el punto de vista es claramente crítico con el bolchevismo y-aunque con matices-, reaccionario , no deja de ser interesante, pues Dekobra echa mano en ocasiones de su faceta de reportero internacional y pone en boca de sus personajes, sobre todo de uno de los rusos, el camarada Varichkin, reflexiones quizás trufadas de cinismo, pero también de no poco acierto sobre la situación política mundial en los tiempos recientes. Reflexiones tanto más agudas, en cuanto aún estaba en el aire la respuesta que daría una parte del capitalismo occidental al desafío revolucionario soviético (como ya sabemos: el fascismo y el nazismo).
Dicho lo cual, tampoco hay que esperar una profundidad de análisis o una denuncia social en esta novela; al contrario, no pasa de ser un divertimento más o menos frívolo (aunque no inocente), que en su momento proveyó de lujo, exotismo y emociones fuertes -sobre todo a base de escenas subiditas de tono- al gran público lector de la época. El estilo, correcto y ágil, quizá un pelín relamido en algún momento, y eso que Dekobra, al parecer, aborrecía las fruslerías y cursiladas mal escritas, pero siempre resulta ameno y atractivo, más incluso para nosotros, como reflejo de un mundo desaparecido y que quizá nunca existió, en realidad. No como lo cuentan las novelas, al menos...
domingo, 17 de febrero de 2019
Rohan O’Grady: Matemos al tío
Llegados a este punto, dejad que os diga que la edición de este volumen es de diez. Especialmente remarcable es su traducción; Raquel Vicedo recubre el texto con modismos y expresiones coloquiales que consiguen imprimir a la narración el carisma del material original.
El argumento
Pero bueno, bien mirado, de gótico, Matemos al tío tiene por un tubo. De hecho, haría las delicias a Tim Burton. Sobre todo al Tim Burton más reciente, ese que parece haber dejado de lado su faceta más macabra pero que sigue mostrando devoción hacia las historias oscuras. ¿No me creéis? Dejad que os liste algunos de los elementos que engalanan a esta novela, elementos que fácilmente podrían aparecer en una película del director estadounidense. Tenemos:
- Un entorno bucólico que se verá asediado por un vil personaje. En este caso, una pequeña isla de la costa de Canadá a la cual vendrá a veranear el malvado comandante Sylvester Murchison-Gaunt.
- Un par de niños más espabilados de lo normal. Ah, y ¡uno de ellos es un huérfano de diez años, multimillonario, cuyo tío, el mentado Sylvester Murchison-Gaunt, quiere cargárselo!
- Siniestras sesiones de hipnotismo, alguna escena de casquería, un cementerio, una playa de aguas peligrosas...
- Toques de ironía, especialmente cuando se usa para radiografiar a la sociedad de la época.
El villano
La figura de Sylvester Murchison-Gaunt oscurece el tono general de la novela. No en vano es un villano temible, al menos en un principio. Digo en un principio porque el desenlace de la novela no lo trata con el respeto que merece. Su final es, de hecho, anti-climático.
En cualquier caso, el personaje sigue siendo muy interesante. Esto se debe, en parte, a las turbias migajas de su biografía que O'Grady deja caer a lo largo de la novela. Realmente te hacen temer al comandante, atisbar de lo que es capaz. Luego está su aterradora presencia. Hubo momentos en que algunas de sus apariciones, o sus diálogos, lograron ponerme los pelos de punta.
El ritmo
O'Grady se toma su tiempo para introducir la geografía de la Isla, microcosmos en el que transcurre la acción; lo mismo con sus habitantes, sus formas de ser, sus costumbres. Esto sucede, sobre todo, en las páginas previas a la aparición del tío. Son las que más humor tienen, y aunque en ellas la historia avanza con algo de lentitud, su lectura no se hace pesada.
Una vez Sylvester Murchison-Gaunt entra en acción, los eventos tampoco se aceleran. No, al menos, hasta llegar el abrupto final. O'Grady sigue estableciendo personajes, lugares y objetos que tendrán importancia durante la contienda definitiva entre él y los niños casi con parsimonia. Quizás sea este dilatado pasaje central el menos llevadero de toda la novela. Por lo menos, a mí se me hizo algo cuesta arriba en ocasiones. Además, en este tramo hay pasajes claramente prescindibles, como alguna escena de los niños en el cementerio, o las cartas del sargento Coulter.
Lo bueno y lo malo
Pasemos a los que, a mi juicio, son los aspectos positivos de Matemos al tío:
- Sus protagonistas, Barnaby y Christie, están muy bien perfilados. Además, los diálogos de ambos niños son una gozada. También el desarrollo de su vínculo. Por no olvidar que hay mucha química en sus interacciones. Sin duda alguna, impelen al lector a simpatizar con ellos.
- La rica galería de personajes. Aunque no sean especialmente memorables, salvo el tío, la diversidad de perfiles se agradece; uno tiene la impresión de que la isla bulle de vida gracias a sus habitantes. Por no decir que la mayoría son la mar de entrañables.
- El humor. Ya he anticipado que se concentra especialmente en el primer tercio del libro y luego acaba por desaparecer casi por completo, pero es innegable que hace que la experiencia global sea de lo más disfrutable. La astucia y el desparpajo de O'Grady impregnan de simpatía al texto.
- La transición entre un tono amable a otro oscuro está muy lograda. Pasamos de una narración casi bucólica a una colorista pesadilla infantil.
- Su ritmo, renqueante durante el tramo central.
- Le sobran algunos personajes, pues la autora es incapaz de darle relevancia a todos. El viejo puma Una Oreja, por ejemplo. Es una pieza clave en el enfrentamiento final contra el tío, vale, pero ya he insinuado que no me convence el planteamiento de esa escena. Y durante el resto de la novela, la verdad es que Una Oreja no es más que un detalle exótico en la narración. Es por esto, pues, que yo lo hubiera omitido. El propio matrimonio Brooks, aquéllos isleños que cuidan a Barnaby, está totalmente desaprovechado. Se nos dice que acoger al niño les ayudará a hacer más llevadera la pérdida de su pequeño hijo Dickie, pero esta subtrama jamás es explorada.
- La tensión que durante todo el libro lleva gestándose desemboca en un final anti-climático. Al menos es crudo, a lo Hans Christian Andersen.
Visto lo visto, queda claro que esta novela coincide con toda una tradición literaria que intenta aunar la inocencia y la perversidad. Hay gente que la relaciona por este motivo con Huracán en Jamaica, de Richard Hughes. Yo añadiría, aquí, a Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. Otra obra con la que se establecen relaciones es La noche del cazador, de Davis Grubb, donde parece ser que hay un psicópata que persigue a unos pobres niños.
Matemos al tío también me recuerda a la franquicia Una serie de catastróficas desdichas. No sé hasta qué punto ésta se habrá inspirado en la historia de O'Grady, pero sin duda alguna comparten premisas. Debo aclarar que el tono de la novela es, no obstante, menos infantil que el de Una serie de catastróficas desdichas.
lunes, 31 de diciembre de 2018
Guillem López: El último sueño
 Idioma: español
Idioma: españolAño de publicación: 2018
Valoración: más que recomendable
En cualquier caso, atendiendo a lo mostrado en El último sueño, sólo cabe reconocer que Guillem López es, cuando menos, un narrador impecable, tanto en lo que se refiere a la estructura y desarrollo de la trama como a la composición de personajes y ambientes, así como al dominio de un lenguaje y un estilo que van más allá de lo meramente utilitario y eficaz para entrar a menudos en terrenos más propios de la prosa con un aliento lírico.
La historia que nos cuenta la novela bien podría encajar dentro del relato de aventuras más clásico, quizás aderezado, con ciertos tintes políticos: en una ciudad inmensa, inacabable y opresiva -llamada, de forma paradójica, Paraíso-, la élite de sacerdotes, funcionarios y comerciantes opulentos viven en el seguro y próspero zigurat central, mientras el resto de sus habitantes pululan por un dédalo interminable de barrios más o menos miserables, muchos de los cuales se encuentran además bajo el dominio de pintorescas bandas callejeras. A una de las más marginales de éstas, los Abandonados -apenas un puñado de adolescentes y críos mugrientos-llega pidiendo ayuda Kemi, una fugitiva del zigurat que parece estar en relación con las fuerzas más poderosas que gobiernan Paraíso: la casta de Jemeníes, sacerdotes que han controlado siempre a las Kas , deidades cautivas que proporcionan la energía que hace funcionar toda la ciudad, la Kamé... y cuya última representante trata de mantener dormida a toda costa el Gran sacerdote y cónsul, el muy siniestro Kébemon, con ayuda -se supone- de Nimbara, el primer ministro.
Nos encontramos con un trasfondo, por tanto, de luchas por el poder, cambios fundamentales en el modelo energético y revoluciones cuya aparente espontaneidad está controlada por poderes ocultos (no aparecen chalecos reflectantes pero bien podrían...), que buscan que todo cambie para que todo siga igual... ¿A alguien le suena algo de todo esto? Además, la estética que se sugiere bebe, sin duda, del movimiento steampunk, pero también de La naranja mecánica o de películas como Los amos de la noche (The warriors). Y por supuesto, de Gangs de Nueva York, libro y peli, cuya influencia parece evidente en esta novela utópica y trepidante. También, me parece a mí, recuerda a algunos relatos de Philip K. Dick, en las que describe sociedades férrea y cruelmente estamentada. A China Miéville, con quien sospecho se habrá comparado más de una vez a este autor. E incluso uno se acuerda de la Corte de los Milagros, de Victor Hugo...
En fin, una novela que no decepcionará (todo lo contrario) a los amantes del género fantástico pero tampoco a quien se acerque a ella en busca de un trago refrescante entre lectura de más altos vuelos (quizás sería más correcto "de más altas pretensiones"). Me parece en especial interesante, por otro lado, para el público juvenil, sin que esta novela cuente con las limitaciones que se suponen se autoimponen en muchos libros destinados al lector de estas edades. Porque, en mi opinión, El último sueño es mucho más que eso, es una novela de bastante entidad y empaque ; quien lo quiera comprobar, sólo tiene que darse una vuelta por los callejones, los cielos y cualquiera de los muchos submundos de Paraíso.
viernes, 23 de noviembre de 2018
Cristina Fernández Cubas: El año de Gracia
Os estoy liando; mejor pasemos a otro asunto. La prosa, por ejemplo. A Cubas, cultivadora habitual de la narración breve, se le atraganta un poco El año de Gracia, que es, como he adelantado antes, su primera aproximación al formato largo. La autora despliega un léxico rico y variado en todos sus textos, vale, pero aquí, al no tener una extensión limitada, se excede. Abusa de los adjetivos (si bien a mí el regusto barroco que deja El año de Gracia no me disgusta en lo más mínimo), y, sobre todo, de los sinónimos. Como muestra de esto último, dejad que os cite las rebuscadas palabras que emplea para designar a unas ovejas durante dos páginas seguidas: «rumiantes» (nueva noticia de que esto existe), «pécoras» (¿comour?) o «cuadrúpedos» (va, visto lo visto, esta te la acepto).
Y, ya puestos a hablar de la trama de la novela, remarquemos lo evidente: el final es demasiado conveniente. Encima, El año de Gracia no termina donde debería, donde se nos había hecho creer, donde la historia se cerraría con fuerza. Termina, más bien, aterrizando en lo fácil y, hasta cierto punto, positivo, cosa que una narración impregnada en su mayor parte por la desesperación y el desasosiego no debería consentir. Porque una cosa es engañar al lector con las fluctuaciones del género en que se inscribe El año de Gracia (novela de aventuras, novela de misterio...), pero otra bien distinta es frustrar las expectativas de dicho lector eligiendo un final que, por inesperado, no es mejor al previsible.
También de Cristina Fernández Cubas en ULAD: La puerta entreabierta (como Fernanda Kubbs), Parientes pobres del diablo, La habitación de Nona, Cosas que ya no existen