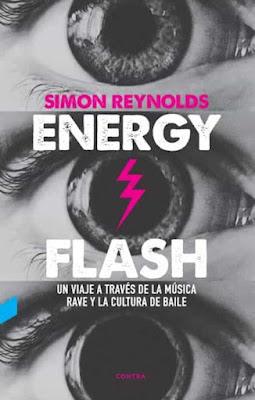Idioma original: Español
Año de publicación: 2012
Valoración: Está muy bien
Dice Héctor Torres en "¿Cómo se les llama a los que nacen en Chivacoa?" que A Caracas no se la habita, se la padece. Y parece que no puede ser de otra forma en una ciudad estrepitosa y salvaje que tiene el dudoso honor de figurar siempre en los primeros puestos de los rankings de ciudades más violentas del mundo, en una ciudad en la que la violencia, la arbitrariedad y el abuso están absolutamente normalizados e institucionalizados, en una ciudad en la que conviven la inquietud, el hastío y el miedo perpetuo con una permanente "huida hacia adelante" y en la que la vida se ha convertido en una ruleta rusa (o, tal vez, venezolana)
Todos estos temas aparecen en los 30 textos, a medio camino entre la crónica y el relato, que componen "Caracas muerde". Crónica y relato entrelazados en los que es fundamental el papel del narrador omnisciente que nos pone en situación, que aporta una serie de datos reales (cifras, estadísticas, noticias...) que dan pie o se entretejen con la ficción para conformar unos textos que hablan de la relación violencia - poder - Poder, de la paranoia y la esperanza, del miedo y la rabia, de vidas anónimas afectadas, de una u otra manera, por esa angustia cotidiana.
Si tuviera que decantarme por una como principal virtud del libro, diría que esta es la forma en la que el autor lo enfoca. Creo que la estructuración en breves "cronicarrelatos" y la individualización de los efectos de la violencia funcionan a la perfección y dotan al texto de una fuerza mayor de la que tendría si se hubiese optado por algo más "genérico". No sé, parece que impresiona más cuando se pone rostro a la desgracia que cuando de habla de miles de muerto en un terremoto en Irán, ¿no?
Pero "Caracas muerde" tiene otras virtudes. Los textos poseen lo que podríamos llamar una potente voluntad literaria. En ellos se observan diferentes estilos, influencias y mecanismos para acercarnos a la realidad: el tono periodístico, el relato casi borgiano, lo cinematográfico, lo tragicómico, lo crítico, etc. En fin, pese a que el libro es "monotemático", el punto de vista varía a lo largo del texto y el autor sale airoso de las incursiones que realiza por diversos territorios, en buena medida gracias al ritmo que imprime.
Vinculado a lo anterior está los diferentes registros que maneja en autor, en los que se combinan el lenguaje "de calle" (con sus venezonalismos, claro, pero sin que la lectura resulte especialmente complicada para el lector ajeno a ellos), aunque no por ello exento de licencias literarias entre las que cabe destaca la metáfora, el aforismo, etc.
Todo lo anterior confiere a "Caracas muerde" su carácter híbrido (en varios sentido) y hace de él un texto mucho más complejo y arriesgado en lo formal de lo que inicialmente podría sugerir. Y si a esto le añadimos la crudeza de las historias narradas, nos queda un libro muy pero que muy recomendable, desde luego.
*****************************
Dicho esto, transcribimos a continuación un pequeño cuestionario al que Héctor Torres ha tenido la enorme amabilidad de contestar y de hacerlo así. ¡Disfrutad!:
ULAD: Caracas ostenta desde hace décadas (o eso al menos creo recordar) uno de los índices de criminalidad más altos del mundo. Aquí imagino que entrarán en juego factores económicos, políticos, “culturales”, etc. ¿Cuál sería, en tu opinión, el peso de esos factores?
H.T.: Es posible que haya en todo eso ciertos valores culturales, como cierto culto a la viveza y a sentirse por encima de las leyes. Eso de que las leyes y el buen comportamiento son para los gallos (gente ingenua). Pero sin duda el peso más importante recae sobre la podredumbre del sistema judicial en todos sus ámbitos. Algo que arrastramos, desde antes del chavismo, de que el cumplimiento de la ley es para los pendejos. Y a eso se le agrega la laxitud de las “autoridades” con respecto a las pequeñas faltas. La incapacidad, por parte del encargado de hacer cumplir la ley, de ver que en la pequeña falta se está generando un hueco en el sistema, que irá escalando hacia faltas más graves y hacia los delitos contra las personas y las propiedades. En Venezuela no hay estrategias claras de seguridad ciudadana. Más bien, demasiado civilizado es un país en el que los policías están atendiendo sus negocios en lugar de proteger al ciudadano. Eso, cuando los ves.
ULAD: Pregunta supongo que recurrente: ¿Cómo ha afectado al chavismo a esos índices? ¿Cómo han “evolucionado” los delitos en la época Chávez – Maduro?
Muchísimo. El chavismo es una versión reloaded de todas las taras que traía Venezuela en el ejercicio del poder. La primera señal de alerta fue la militarización de la función policial. Chávez viene de un cuartel y piensa que el cuartel funciona de forma ideal. Pero, además de que eso es una fantasía propia de un rango medio delirante, la vida en la calle tiene dinámicas distintas que la de los cuarteles. Allí comenzó todo. Luego, la policía se corrompió hasta los huesos, al punto de que difícilmente queda algo rescatable en esas instituciones. Agréguesele a eso las criminales políticas del chavismo de “pacificación” de barrios, acentuado durante el período de Maduro: pactar con las bandas delictivas de los barrios para que la policía no entre en sus territorios, a cambio de que sean ellos los que establezcan el control (usualmente político) de los mismos. Es lo que llaman bajo el eufemismo de “Zonas de paz” Es la desintegración del Estado. De hecho, durante la época en que los secuestros express eran una práctica muy extendida, los testimonios de las víctimas hablan de unas operaciones sospechosamente muy bien organizadas.
ULAD: ¿Cuál es la relación del caraqueño de a pie con la violencia y con la ciudad? ¿Cómo puede sobrellevar el miedo?
H.T.: El caraqueño vive en permanente estado de suspicacia. Cuando estuve en Madrid, en diciembre de 2019, descubrí cuánto ha avanzado el daño en la psique del caraqueño. Cuando caminaba por una calle solitaria, a las 12 de la noche, de vuelta al apartamento en el que me estaba quedando, y sentir una aprensión muy fuerte cuando sentía que alguien venía una cuadra detrás de mí, es una muestra de nuestra profunda relación con la desconfianza y el miedo. Lo que pasa es que el venezolano, en general, suele ser muy sociable y dado al contacto físico y a la alegría. Eso genera un cierto equilibrio. Pero, sí, para el caraqueño ninguna cautela será suficiente.
ULAD: En su caso, pese a todo lo que cuenta en el libro, se observa una mirada empática o “cariñosa” hacia la ciudad y sus habitantes. ¿Puede ser algo así como el recuerdo del primer amor (y perdón por la cursilería)?
H.T.: Jajaja. Nada que perdonar. Yo soy cursi. De hecho, ser cursi es la nueva forma de ser punk, en tiempos en que todo el mundo quiere ser malo. Ahora, con respecto a la pregunta, yo creo que la mirada compasiva es fundamental para entenderse con el mundo exterior, si se trata de intentar comprenderlo. En mi opinión no se puede dar cuenta de los hechos que nos rodean ni de los tiempos que nos tocaron vivir sin intentar comprenderlos. Y eso pasa por una mirada compasiva y, de hecho, le agregaría, con un ánimo melancólico: Aceptar el mundo como es y sentir compasión por los personajes de esa película incesante, que no tienen ni idea de para qué están en el escenario. Solo así siento que afloran esos mecanismos ocultos que hace andar la vida.
ULAD: Yendo al aspecto más literario, me llama mucho la atención la triple condición híbrida de “Caracas muerde”. Por un lado, resulta curiosa la mezcla de crónica y relato (dos géneros con fuerte arraigo en América Latina, además). Al menos para un lector ajeno a Caracas, da la impresión de que la realidad es la base para un desarrollo ficcional posterior (o simultáneo). ¿Cuánto hay de cada uno de los géneros en “Caracas muerde”?
H.T. Todo intento de sujetar la realidad a través de la literatura termina por producir una pieza de ficción. Es inevitable. Al menos, así lo veo. De hecho, cuando somos testigos de un hecho y lo evocamos ya inevitablemente lo ordenamos contaminado por nuestra visión del mundo, que es decir por nuestros valores acerca del mundo. Por eso toda historia, por mucho que quiera apegarse a los hechos, es una representación de la realidad. Un objeto estético que sirva para afianzar la visión que uno tiene del mundo. Aferrarse a la pureza de la realidad es, desde mi punto de vista, inútil, porque desde que lo ordenamos y contamos, el hecho dejó de ser aquello para ser esto. Entonces, si de todos modos ya se va a contaminar de ficción, no veo por qué empobrecer la pieza literaria cuando se le puede enriquecer. Ezra Pound decía que la literatura es el lenguaje cargado de sentido. En todo caso, creo que hay dos tendencias en eso de contar la realidad: atender a un riguroso apego a los hechos o atender a un riguroso apego al efecto. Ya que la literatura, para mí, es una manera de entenderme con el mundo, pues yo no tengo mayor problema en sacrificar los hechos con miras a potenciar el efecto. En ese sentido, como buen fabulador, llega un punto en que no sé cuánto de imaginación y cuánto de testimonio de la realidad pura hay en cada historia que termina en mi cabeza.
ULAD: Por otro lado, pese a ser textos más o menos “monotemáticos”, en ellos observan técnicas que van casi de lo estrictamente periodístico a lo cinematográfico, pasando por lo levemente humorístico. ¿Cómo se fue modelando ese material inicial para darle una forma u otra?
H.T.: Creo que cada texto iba exigiendo su tratamiento. Es un pulso para comunicar un hallazgo al lector, pero teniendo mucha conciencia de que la fórmula de todo texto que será publicado tiene en el lector un elemento fundamental. Entonces, en ese diálogo con el lector imaginario de cada una de esas historias se imponía una estrategia distinta. No ser muy cruel en un momento, o sacudirle la modorra, o atenuar el horror, o ponerlo en perspectiva para que pueda verlo en toda su dimensión… Cada momento exige una forma de decir, así como pensamos la estrategia ante cada situación en que tenemos que comunicarnos con otro: desde pedir un aumento de sueldo hasta decirle al vecino que te tiene harto con la música.
ULAD: Por último, el habla coloquial o el “slang” caraqueño y el lenguaje más “poética” conviven a la perfección en el texto y en gran medida gracias a la posición del narrador a lo largo del mismo. ¿Qué determinó la elección de ese tipo de narrador en concreto?
H.T.: Creo que tiene relación con lo anterior. La voz del narrador inevitablemente tiene una íntima relación con la voz del autor. Yo soy ese punto intermedio en que en efecto vengo de un hogar de una mujer que crió a sus hijos sola, y crecí en esa frontera donde termina la ciudad y comienza la vida sin ley de los barrios. Ese punto medio, que no creció siendo un tipo duro pero tampoco podía darse el lujo de sentirse demasiado protegido. Y creo que, de una forma u otra, eso es característico de la caraqueñidad: las niñas que estudian en colegios de monjas son “malandras” y los muchachos que se crían en barrios pueden ir a la universidad (bueno, podían. El chavismo se encargó de destruir la universidad pública). Entonces, como en ciertos espacios todo el mundo convive más o menos con todo el mundo, todo el mundo se maneja con slang independientemente de su condición socioeconómica o educativa.
ULAD: A lo largo del texto se menciona en varias ocasiones a Borges y casualmente uno de los textos que más me ha gustado es el “Como en un Aleph de pesadilla”, pero también me parece ver cosas de Carver y el realismo sucio estadounidense. ¿Pueden ser estas influencias una metáfora perfecta del carácter bipolar de ciudad?
H.T.: Sí, una observación muy aguda. Es posible. Y eso es Caracas: la vida en todo su esplendor. Esa belleza y ese espanto al cual se refiere Rilke en un solo lugar. En todo caso, Borges es un amuleto de la buena prosa del cual no me he podido zafar. Creo que, indistintamente del tono, en ambos casos hay un apego profundo a la belleza y a la eficacia del lenguaje.
ULAD: Para terminar, ¿la realidad supera a la ficción en Caracas?
H.T.: Sin ninguna duda. En general, creo que Latinoamérica es la región donde la ficción palidece por falta de imaginación. En ciudades de México, Colombia o Venezuela cualquier ciudadano común ha visto en la vida real una violencia que un ciudadano promedio de una ciudad más sosegada solo ha visto en la televisión. Que “las autoridades” saquen de la cárcel a un peligroso delincuente para que le arrebate a otro el control de un barrio, porque se puso demasiado independiente, y que al no lograrlo, tras tres días de intensos tiroteos, lo hayan liquidado, eso supera cualquier fantasía de crónica negra que se le pueda ocurrir a un guionista. Y ese cuento corrió por las redes hace poco en Caracas acerca de un enfrentamiento en Petare. Que sea rigurosamente cierto es irrelevante. La gente lo puede creer y eso basta para que sea realidad.









.jpeg)