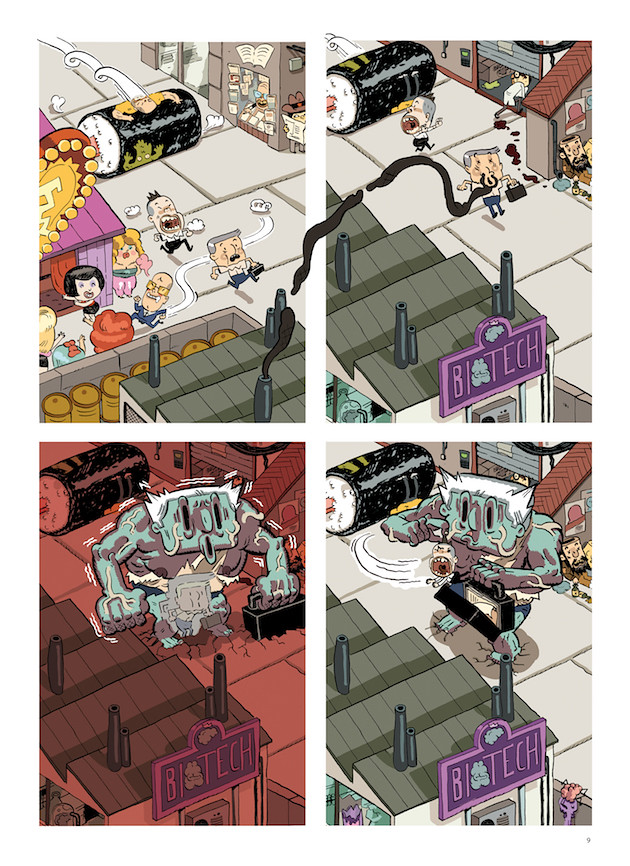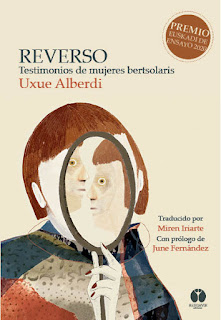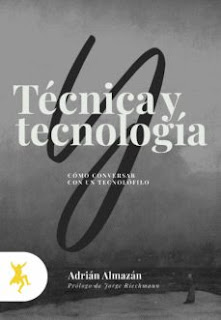Hay libros que no tienen la repercusión mediática que merecen, ya sea porque son editados por una editorial pequeña, ya sea porque su autor no pertenece al círculo de los mediáticos, o porque no cuenta con la idolatría o favoritismo de algunos medios. Por suerte están las vías alternativas en las que recurrís para encontrar libros que escapan de los tentáculos centrifugadores de gran parte de la prensa cultural. Porque sin esas vías alternativas no encontraríamos libros de alta calidad como el que nos ocupa.
El libro que ha escrito Xavier Aliaga parte de una premisa original, pues a pesar de que el argumento en apariencia (y subrayo «en apariencia») trata sobre cómo una pareja encaja (si es que eso es posible) la peor de las pérdidas, el relato toma como voz narradora la de una hija, que se dirige al lector estando ya muerta. Y no me malinterpretéis, «Ja estem morts, amor» no se trata de un libro de terror o de miedo. O quizá sí, porque lo que narra da cierto miedo, miedo por veraz, miedo por existente, miedo porque en el fondo retrata lo que mucha gente teme: la rotura en pedazos, aunque progresiva, aunque previsible, aunque inevitable, de una pareja, de una familia, de una vida individual pero también compartida a raíz, o no, de la muerte de sus seres más queridos.
El relato parte de la historia de la madre, Minerva, huérfana tras el accidente en la montaña de sus padres y que va a vivir con su tía Berta, con quién establece una relación más próxima a madre-hija que la que correspondería por ser su tía. Ya en su edad adulta, Minerva conoce a Tristany, el periodista estrella de un medio de comunicación, alguien ambicioso y reconocido. Ambos huérfanos, muy diferentes pero con una conexión instantánea tras una fiesta con motivo del aniversario del periódico donde ambos trabajan que les incitará a establecer una relación que los llevará al matrimonio. Dos personalidades diferentes que, en apariencia, se complementan perfectamente pues, al conocerse, «él piensa que, tal vez, es lo que necesita ahora. Alguien que desordene la habitación y haga entrar la luz. Ella piensa que, seguramente, él es quien necesita ahora. Alguien que ordene el tránsito en una cabeza dispersa y soñadora. Y que no sea un malnacido». Ellos dos son los padres de Anaïs, la narradora, y de su hermana Chloe.
Los inicios del libro sirven para sentar las bases del matrimonio formado Minerva y Tristany, padres de la narradora, y el enfriamiento de la relación tras su nacimiento, así como el abandono de los cuidados en la pareja y el desplazamiento del eje afectivo que el autor sabiamente narra afirmando que el padre «huía de las discusiones como quien baja corriendo de un volcán en erupción. Ella, por el contrario, hurgaba». «Él no discutía. Asentía, aguantaba la bronca, se iba a su habitación a contemplarme unos minutos (…) Una imagen hipnótica, relajante, que servía a padre para serenarse, ayudado también por el ritmo calmado de mi respiración (…) a veces, Tristany era capaz de levantarse antes que madre e hija se fueran. Besaba a madre rutinariamente, me hacía algunas fiestas y volvía a la cama. Lo hacía para verme despierta y sonriente. A mí. Madre percibía el agravio y se sentía desplazada y sobrera».
Una frialdad afectiva en el matrimonio que abre unas grietas que el padre llena de trabajo; el padre ausente, por el trabajo y por su maltrecha relación, y la madre que compensa el vacío de esas horas dedicándolas a un trabajo a media jornada y al atosigamiento de las hijas, que no consiguen satisfacer sus necesidades que la convierte en alguien «irascible e imprevisible. Se volcaba con nosotros, de una manera excesivamente enfática». Una madre absorbente y dominante a ojos de su hija, Anaïs, que se encuentra ahogada, controlada e interrogada continuamente.
Este es el escenario afectivo que plantea el autor, que encamina el relato hacia una o varias roturas sentimentales, de distancias tomadas de manera inconsciente y acercamientos intentados de manera temerosa y tímida. De la incapacidad luchando con la voluntad de vencerla, de la asunción de realidades y la possibilidad de partir, no de cero, sino de fragmentos ya existentes aunque rotos, para tejer no una pieza única y perfecta sino un mosaico quebrado en mil partes que con la calma del tiempo se recompone juntando piezas que ya no encajan como antes, pero que presenta un resultado de igual manera satisfactorio si, como apunta Tristany, «repasamos todo lo que no hemos hecho bien, escuchando con paciencia, sin perder los estribos. El jarrón está roto, no tendrá la misma apariencia nunca más. Pero al menos podemos intentar pegar los trozos y que sea bonito de nuevo».
A partir de este planteamiento, el libro incide en la grieta afectiva a través de un momento de gran impacto en el que la dureza de un hecho narrado de forma aséptica, contundente y abrumadora queda incrustada en nuestra mente, donde toda su onda expansiva penetra en cada pliego de nuestro cerebro donde las emociones compartidas con Tristany de amor, esperanza y oportunidades de brillante futuro se esconden para no aparecer jamás. El autor narra con voz emotiva aunque casi telegráfica, como pequeños impactos, como martilleos en la consciencia que aciertan siempre el punto en el que penetrar aún más un clavo que nos hiere y nos quema. El estilo es precisísimo, mesurado y duro aunque sin regodeos. No hace falta para mostrar una dureza que todos querríamos evitar (algunos lectores incluso también, hay lágrimas que asoman en ese momento si uno lo permite).
No os dejéis llevar por el argumento planteado, porque podríais pensar que se trata del típico drama. No es así, la profundidad narrativa de la obra es absoluta, por el retrato de unas vidas desde diferentes ángulos, su decaimiento y su desolación, en lo personal e individual, pero también en su extensión vital que afecta a sus relaciones familiares y profesionales. Es el ocaso de unas vidas en su amplio espectro, y, aun así, la necesidad vital de la reconstrucción, una reconstrucción que la voz narrativa nos detalla y nos contagia a través de unos personajes bien definidos y orquestados. El autor demuestra, además, su capacidad de síntesis, pues condensa en unas doscientas páginas una profundidad muy conseguida, la narración del dolor y la necesidad afectiva, un ímpetu vital que no se pierde en detalles innecesarios sino que sabe lo que quiere conseguir y como llegar a ello. Y él a nosotros.
Aliaga afina su trazo y acierta con su pausado estilo en la elección de cada palabra y frase cuando trata del enfriamiento en una relación, pero también nos toca hablando de la crianza y «el millón de detalles grandes y pequeños que la envuelven». Y el duelo, un duelo por la muerte que llega de golpe, pero también el duelo por un amor consumido por un fuego a medio terminar, por no avivarlo insuflando expectativas o deseos compartidos. La lectura llega y arrastra, y el lector avanza contemplando los restos de un fuego extinguido en el que los troncos quedaron a medio arder, impulsando recuerdos de lo que era y de lo que pudo haber sido, llenando el paisaje de cierta sensación de abandono y escena a medio terminar, o terminada abruptamente. Y la desolación ante la muerte, una tristeza inmensa y constante, que el autor retrata afirmando que «a Chloe no hacía falta buscarla, la encontraba por las calles, en cada gesto despreocupado de felicidad infantil (…) En todas y cada una de las cosas embadurnadas del goce de vivir. Como si el ente de la pequeña se hubiera descompuesto en millones de partículas, presente también en el aire, en la luz filtrada después de llover, en las gotas de rocío, entre los pétalos de las flores (…) otorgando un sentido de conexión y pertenencia a todo lo que todavía era bello, puro y saludable».
El libro que ha escrito Aliaga es un acto de revisionismo de la vida y la muerte desde sus distintos ángulos, desde sus víctimas, ya estén vivas o muertas, que contemplan el descarrilamiento del tren de la vida. De la gestión emocional de lo inevitable y de la responsabilidad asumida en cada uno de sus actos. Es también un libro lleno de dolor, de muerte, de pena, pero no de vacíos, pues el autor se encarga de cubrir aquellos huecos en los que nos dejaríamos caer para sucumbir a los abismos de la tristeza. Él sabe mantenernos a flote, a veces por poco, a veces ya en ese último segundo que evita ahogarnos en lágrimas, siempre cambiando el ritmo de la lectura y centrar de nuevo nuestra atención en la esperanza. Y al autor lo hace de manera brillante, pues teje una excelente mirada narradora que no es para nada trivial, pues el relato desde el punto de vista de una chica muerta le otorga un punto adicional de profundidad, de intimidad y, curiosamente, de extrema verosimilitud. Los personajes que construye Xavier Aliaga partiendo de su punto de vista narrativo son totalmente creíbles y humanos. El autor construye los personajes con la amplitud necesaria para entenderlos (y con ellos entender la historia) pero sin dejar que esa amplitud que abre en lo personal, lo laboral o los antecedentes familiares le hagan perder ni por un solo instante el foco de lo que pretende contar.
Dice el autor que «el corazón acostumbra a tramitar con retraso las facturas del alma». Algo parecido ocurre con la lectura de este magnífico libro, pues a pesar de que el impacto en su lectura es instantáneo, su profundidad crece después de terminar el libro constatando, no únicamente que se trata de una autor de gran talento sino también que el dolor existe, que la tragedia deja una huella imborrable, pero lo que permanece, al final de todo, son los días vividos y las esperanzas que sostienen la tenacidad de pensar que, tal vez, siga existiendo la vida en cada uno de nuestros recuerdos.