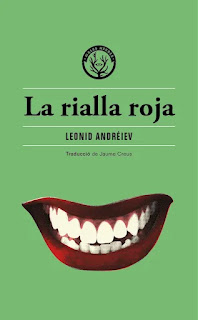sábado, 11 de enero de 2025
Joyce Carol Oates: Bestias
lunes, 9 de diciembre de 2024
Leonard Cline: El dios de piedra
sábado, 2 de noviembre de 2024
F. Anstey: La declaración de Stella Maberly
martes, 13 de agosto de 2024
David Jasso: La silla
- No puedes dejar de leerla hasta terminarla.
- Exprime correctamente a su limitados premisa, escenario y elenco.
- Tiene pasajes "gore" o escatológicos bastante logrados.
- Juega adecuadamente con las expectativas del lector (por ejemplo, al mostrar cómo muere Irene, quien era la mujer que esperaba fuera de la casa del protagonista al inicio de la historia y cómo actúa la desdichada madre cuyo hijo se suicidó presuntamente a causa de un relato de Daniel).
- Su duración. Las puntuales digresiones del argumento y el estilo recargado dilatan el conjunto.
- Su ritmo. Pierde fuelle en el nudo y nunca logra reponerse del todo.
- Su humor. Aunque bien integrado en determinadas ocasiones y deliciosamente cáustico en general, sabotea el tono de ciertas escenas y mengua la tensión o angustia que éstas evocan.
- Su desenlace. En él, Jasso se decanta por un giro sobrenatural algo efectista. Éste no me convence ya que, dado que no había sido anticipado, se antoja gratuito y forzado; además, sus implicaciones restan crueldad al concepto global.
sábado, 13 de abril de 2024
Junichirō Tanizaki: El demonio y otros cuentos
- "La creación": Un artista quiere emparejar a dos jóvenes bellos para que alumbren a un hijo perfecto. Tanto el argumento como los personajes son bastante planos, por lo que su atractivo es, a mi juicio, que está narrado únicamente con diálogos (a excepción de unas pocas acotaciones cronológicas).
- "El criminal": Monólogo de un pintor que ha acabado en la cárcel tras estafar a un conocido. Las reflexiones de la psicología del criminal que desprende son sumamente curiosas.
- "Una confesión": Interrogatorio que trata de esclarecer las motivaciones para pegar, robar y asesinar de un hombre. Escrito exclusivamente a base de diálogos, presenta un humor negro y una lógica interna bastante retorcidos.
- "El odio": Intensa y contundente descripción del odio en estado puro, con toda su crueldad e irracionalidad.
- "Un puñado de cabellos": Tres amigos mestizos compiten entre ellos para casarse con una atractiva rusa. Gamberrada simpática y entretenida ambientada en el terremoto de Tokyo-Yokohama de 1923.
- "Una flor azul": Un cuarentón pasea con su amante adolescente. Quizá el más ambicioso estructuralmente hablando, pues mezcla con idéntica soltura la realidad y el ensueño, el presente y el pasado. Además, aporta contrastes entre lo nipón y lo occidental muy enjundiosos.
- "Historia de una mujer convertida en mono": Una desdichada geisha se convierte en el objeto de deseo de un primate que no la dejará en paz hasta que logre poseerla.
- "Jotaro, el masoquista": Un escritor relativamente exitoso se embarca en una sórdida aventura para satisfacer su lujuria. Por momentos roza la brillantez, y aunque no mantiene ese nivel a lo largo de su extensión resulta una lectura exquisitamente decadente.
- "Tristeza de hereje": El primogénito de una familia empobrecida y disfuncional ostenta una personalidad miserable con quienes lo conocen. Tiene escenas potentísimas, como esa del gramófono.
- "El demonio": Un estudiante de provincias que se va a vivir con su tía a la ciudad para cursar Derecho se ve integrado en un triángulo amoroso lleno de celos y perversión con su ambigua prima y el celoso jardinero. Pocos escritores pueden escribir algo así de turbio.
- "El pequeño reino": Un maestro intenta combatir a un nuevo alumno que se ha adueñado de todos sus compañeros de clase con pasmosa facilidad. Como he resaltado anteriormente, me parece redondo.
domingo, 24 de marzo de 2024
François Mauriac: Thérèse Desqueyroux
- Su densidad (para nada reñida con lo rápido que se lee). Y es que en apenas 120 páginas, Mauriac comunica mucho más de lo que logran otros escritores con el doble de extensión.
- Su ausencia de tono edificante o final moralizante. Aunque Mauriac era católico, no dejó que la religión se entrometiera en su novela, al menos no de forma directa e invasiva.
- La ambiguedad del conjunto. Plasma perfectamente la oblicuidad del ser humano y permite al lector extraer sus propias conclusiones. ¿Por qué Thérèse envenenó a su marido? ¿Qué clase de lazo ambivalente mantiene con su padre? ¿Qué sentía exactamente hacia Anne, su amiga de la infancia?
- Su estilo narrativo. Además de emplear una sintaxis que no le teme a las frases inacabadas, echa mano de vigorosos recursos expresivos. Como resultado obtenemos un festín de pasajes brillantes. Si no me creéis, leed las interacciones entre Thérèse y Anne de las páginas 46 y 47.
- Los personajes extremadamente complejos que retrata. Encima, pese a lo aborrecibles que son, logra que empaticemos con ellos, sobre todo en el caso de Thérèse o Bernard.
- Su capacidad para meternos en la cabeza de Thérèse y zambullirnos en su psicología, sus recuerdos y sus contradicciones, o lo que el narrador resume como «aquel regreso agotador a sí misma» (pg. 144).
- Sus críticas tanto morales como sociales, siempre planteadas con sutileza y ecuanimidad. Sobre todo valoro aquellas que lanza a lo asfixiantes que pueden llegar a ser para algunas personas instituciones como el matrimonio o la familia, especialmente para mujeres de quienes se espera que tengan hijos «para anularse en ellos» (pg. 138).
- Su atmósfera enrarecida, asfixiante y estanca. Ésta la propician tanto los escenarios y las convenciones sociales como los estados de ánimo de la protagonista. Un ejemplo de una particularmente lograda reside en las páginas 124 y125.
- El uso recurrente de los pinos como elemento metafórico.
- La calidad de los materiales del libro (tapa dura, encuadernación firme, ilustraciones interiores...).
- La preciosa cubierta. Mantiene el diseño del catálogo de la editorial, pero alude al mismo tiempo a la novela de Mauriac a través de la imagen y el color.
- El interesantísimo prólogo de Fernando Bonete Vizcaíno. Además de analizar la obra de Mauriac, la contextualiza dentro de la saga que el personaje iniciaría y la literatura de escritores católicos.
- La pulida traducción de Anna Casablancas Cervantes (la cual, por cierto, respeta los nombres de los personajes en vez de llamarlos Teresa, Bernardo, Ana o Juan, como sucede en otras ediciones).
- La emotiva nota del editor, donde Jan expone las razones que le impelieron a recuperar este clásico de la literatura francesa.
domingo, 9 de julio de 2023
Javier Tomeo: El cazador
jueves, 9 de febrero de 2023
Fiódor M. Dostoievski: La sumisa
sábado, 31 de diciembre de 2022
Pablo Katchadjian: Una oportunidad
domingo, 6 de noviembre de 2022
Shirley Jackson: Hangsaman
miércoles, 14 de septiembre de 2022
Rodney Garland: El corazón en el exilio
Título original: The Heart in Exile
Traducción: Carlos Sanrune
Año de publicación: 1953
Valoración: Curioso
El corazón en el exilio, novela que el escritor húngaro Adam de Hegedus publicó bajo el muy británico pseudónimo de Rodney Garland, fue un "bestseller" en su época, pese a tocar un tema, el de la homosexualidad masculina, por entonces controvertido.
La historia aquí narrada es, hasta cierto punto, sencilla. El psiquiatra Tony Page investiga el suicidio de Julian Leclerc, con quien mantuvo un romance en la juventud y se introdujo en el mundo clandestino del Londres gay.
Como podéis intuir, esta premisa le debe mucho a la literatura detectivesca, por lo que entrega un misterio y suspense interesantes. Asimismo, permite al autor deleitarnos con una serie de caracterizaciones bastante logradas y un minucioso retrato del escenario.
A la obra de Garland sólo le reprocharía que en ocasiones se disgrega demasiado del argumento principal, que abusa del azar y la conveniencia (aunque esto último queda excusado, en cierto modo, al final del capítulo ocho) y que la trama del suicidio de Leclerc se cierra de forma algo anticlimática.
En resumen: El corazón en el exilio es una novela entretenida, con personajes trabajados y un subtexto rico. Si bien su visión está desfasada hoy día (de la homosexualidad, la moralidad, las relaciones entre hombres y mujeres o las diferencias de clases sociales), es un testimonio curioso y hasta cierto punto pionero que merece la pena conocer.
miércoles, 7 de septiembre de 2022
Georges Simenon: La muerte de Belle
- La atención al detalle de que hace gala su prosa.
- La caracterización y evolución de su protagonista.
- La oblicua relación que mantiene éste con su esposa.
- El retrato de las dinámicas sociales llamémoslas provincianas.
- La subtrama de Sheila Katz y sus implicaciones.
- El sobrecogedor desenlace.
viernes, 11 de febrero de 2022
Leonid Andréyev: Risa roja
Valoración: Recomendable
Risa roja, novela breve de Leonid Andréyev, destaca por su estructura (está escrita a base de fragmentos), su prosa expresionista y su imaginería espeluznante. Funciona al mismo tiempo en tanto que retrato psicológico de los personajes que la transitan y alegato antibelicista.
Por ponerle una pega, diría que, para mi gusto, algunas de sus ideas se repiten en exceso. Por ejemplo, se incide con demasiada frecuencia en que la guerra enloquece a las personas, participen éstas en el campo de batalla o convivan en sociedad civil.
En cualquier caso, Risa roja es una lectura recomendable. Tiene un mensaje nítido, un inicio y un desenlace extraordinariamente potentes (solamente lastrados por una parte central reiterativa) y una portentosa habilidad para las descripciones.
También de Leonid Andréyev en ULAD: Los espectros
domingo, 7 de noviembre de 2021
Santi Mazarrasa: El aspirante
lunes, 1 de febrero de 2021
Fiódor Sologub: Un pequeño demonio
- En plasmar verazmente las dinámicas de una ciudad de provincias.
- En concebir escenas sumamente grotescas, ante las cuales esbozamos una sonrisa de incomodidad.
- En transmitirnos la maldad (absoluta o cotidiana, según se tercie) que habita en el ser humano.
- En el retrato psicológico del protagonista, así como de su gradual deterioro mental.
- En su hilarante sentido del humor.
- En su aguda crítica social.
- En la insinuación de un erotismo ambivalente.
- En alcanzar un clímax apoteósico que cierra dos de las subtramas con más peso en el argumento: la de Peredónov y la de Sasha.
- Su estructura se antoja, a ratos, algo reiterativa. Esto se debe, en parte, a que muchas escenas se parecen sobremanera a sus predecesoras.
- Ciertos personajes, amén de sus interacciones con el protagonista, apenas evolucionan. Es el caso de Varvara o Volodin, por ejemplo.
- No acabo de entender qué sentido tenía darle tanto foco a Sasha. A mi juicio, su conflicto no acaba de cerrarse satisfactoriamente. Eso sí, debo admitir que su participación en el baile de disfraces es genial.
- Me desconcierta el modo en que se relata esta historia. Sologub emplea un narrador en tercera persona que muy de tanto en tanto deja entrever que forma parte del microcosmos local. ¿Por qué no mantenerlo en el papel de cronista omnisciente todo el tiempo?
- Cuesta memorizar los nombres, apellidos y diminutivos de todos los personajes.
jueves, 1 de octubre de 2020
Emilio de Marchi: El sombrero del cura
 Idioma original: Italiano
Idioma original: ItalianoTítulo original: Il cappello del prete
Traducción: Rubén López Conde
Año de publicación: 1887, por entregas
Valoración: Recomendable (con matices)
Algo que me ha encantado de esta novela es su protagonista. A base de presenciar sus actos y pensamientos, es desnudado ante el lector. Vemos el contraste entre su infancia y su presente, cómo la consciencia le carcome, cómo sus convicciones científicas titubean ante el miedo a un castigo divino, amén de lo hipócritas que son las racionalizaciones con que pretende justificar su crimen. Vemos su desesperación, su vulnerabilidad o sus ansias de redención, y también su arrogancia o su codicia. Vemos, en suma, a alguien muy humano.
Tengo que felicitar a de Marchi por lo compacto que se siente el argumento de El sombrero del cura. Como ya he dicho antes, esta obra se publicó originalmente por entregas. Aún así, tiene un empaque sorprendentemente satisfactorio. Todo lo que el autor introduce tiene repercusión, incluso los detalles más nimios; hecho nada habitual en los folletines. Y la secuencia lógica que va encadenando los acontecimientos, aunque a veces pueda ser algo azarosa, está perfectamente construida.
El único reproche importante que le puedo hacer a esta historia es su extensión. De Marchi logra imprimir tanta complejidad al barón, así como presentar la ya mentada secuencia lógica de la forma más pormenorizada posible, que para ello necesita muchísimos párrafos. Quizás podría criticar, asimismo, que algunos de sus personajes secundarios son, para mi gusto, demasiado artificiales (criados leales, pobres bienintencionados, religiosos intachables...). Por suerte, la víctima de Carlo, un clérigo consagrado a la usura y la especulación llamado don Cirilo, demuestra que de Marchi no es un simplificador del alma humana.
Así pues, recomiendo El sombrero del cura a los amantes de la novela negra. Aunque en ningún momento trasciende los límites del género en que se inscribe, este clásico menor tiene interés en tanto que pieza fundacional del "giallo" italiano; además, su lograda ambientación nos transportará al período en que fue escrito, y la complejidad de su protagonista nos fascinará.
Para ir terminando, un último apunte: esta edición de Ginger Ape Books tiene doscientas páginas de letra chiquitita. Enfrentarse a ella, por tanto, cansará la vista a más de uno. Con todo, recomiendo su adquisición, pues la nueva traducción de Rubén López Conde exhibe un oficio tremendo.
lunes, 20 de abril de 2020
Margaret Oliphant: La ventana de la biblioteca
 Idioma original: Inglés
Idioma original: InglésTítulo original: The library window
Traducción: Cristina M. Caladia
Año de publicación: 1896
Valoración: Recomendable
El único reproche que se le puede hacer a este texto es que se alarga más de lo que su contenido reclama. Aún así, esta sobredimensión no impide que se lea con placer. De hecho, contribuye a darle una espesura propia de los calurosos días de ocio en los que se ambienta. Y es innegable que la prosa de Oliphant es agradable y fluida, y el misterio que rodea a la ventana ciega, intrigante. Esta novelita de menos de cien páginas también es capaz de exprimir varios de los elementos presentados en su introducción que durante el desarrollo del relato amenazaban por quedar suspendidos en el aire (lady Carnbee y su diamante, por ejemplo) y de terminar por todo lo alto con un final memorable preñado de connotaciones. Que está muy bien pese a su un tanto dilatada extensión, vamos.
Asimismo, hay que destacar que la La ventana de la biblioteca no renuncia a reflexionar sobre cuestiones sociales. El encierro doméstico que sufrían las mujeres en la era victoriana, sin ir más lejos, es su subtexto evidente. La cual es, dicho sea de paso, una temática recurrente en la obra de Oliphant, igual que la confluencia del mundo tangible y otro vinculado con lo fantástico.
lunes, 6 de abril de 2020
Paula Fox: Personajes desesperados
 Idioma original: Inglés
Idioma original: InglésTítulo original: Desperate Characters
Traducción: Rosa Pérez Pérez
Año de publicación: 1970
Valoración: Bastante recomendable
Detengámonos en la protagonista de la historia, Sophie. No tiene grandes problemas, al contrario que tantos otros en esta ficción: no le falta dinero, no le pega su marido, no está a cargo de un bufete en crisis... Tiene, si acaso, conflictos psicológicos y emocionales. Llamémoslos así. Se desprecia a sí misma y a Otto, el abogado con quien está casada; además, tiene tanto tiempo libre que no puede evitar pensar. Pensar mucho.
A todo esto hay que añadir un acontecimiento en apariencia simple que cambia su existencia. Un gato salvaje la muerde. Ella, preocupada de que el animal le haya podido transmitir la rabia, empieza a verlo todo con ojos febriles. Sus abundantes pensamientos se tiñen irremediablemente de indignación, impotencia, miedo y desdén.
Sin lugar a dudas, Personajes desesperados es un clásico norteamericano del siglo XX. Uno escrito con una prosa compacta, saturada de significado y atenta al detalle; impregnado por un subtexto inteligente y evocador; transitado por personajes conmovedores en su realista trazado. Los únicos defectillos que le veo a la novela son el tipo de narrador que emplea y su un tanto repetitivo último tercio.
Sexto Piso rescata a Personajes desesperados (entusiasta prólogo de Jonathan Franzen mediante) en nuestro idioma. Menos mal, pues las ediciones previas de esta obra llevaban años descatalogadas. ¿A qué esperáis para haceros con un ejemplar? Creedme, vale la pena dejarse morder en la mano por Paula Fox.
Ah, existe una adaptación cinematográfica. No la he visto todavía, de modo que no puedo juzgarla. Sin embargo, me parece complicado trasladar con fidelidad esta historia al lenguaje audiovisual. A fin de cuentas, uno de los puntos fuertes de esta ficción es la sutileza. Y ya sabéis que, para el séptimo arte, medio visual, la sutileza es difícil de lograr.
miércoles, 1 de abril de 2020
Selvedin Avdić: Siete miedos
Título original: Sedam strahova
Traducción: Luisa F. Garrido
Tihomir Pistelek
Año de publicación: 2012
Valoración: Recomendable
sábado, 4 de enero de 2020
Benito Pérez Galdós: La sombra
 Idioma original: Español
Idioma original: Español Año de publicación por entregas: 1870
Año de publicación como libro: 1871
Valoración: Se deja leer < Está bien
La sombra es una novela breve que relata el sufrimiento del doctor Anselmo, individuo acosado por una imaginación desbordante y obsesionado con un pasado de celos. De planteamiento muy interesante, a esta obra la lastra su harto deficiente ejecución. Aun así, es una opción inmejorable para estrenarse con su autor, Benito Pérez Galdós.
- La prosa de Galdós. Es exuberante y sugestiva. Por momentos algo recargada, vale, pero siempre deliciosa. Sobre todo brilla en las descripciones, enérgicas y coloridas pese a su minuciosidad.
- El protagonista. Don Anselmo es fascinante en su extravagancia y peculiar psicología. Un personaje grotesco y, al mismo tiempo, digno de compasión.
- El elemento fantástico. Es decir, Paris. Locuaz, carismático, dionisiaco... Simplemente me encanta este tío, exista en realidad o no.
- Su sentido del humor. A veces fino, otras sardónico. Ayuda a nivelar el tono, a que la cosa no sea excesivamente trágica.
- Su exploración de los celos desde una perspectiva filosófica y abstracta (en esto me recuerda a La mujer leopardo de Alberto Moravia).
- Su ambigüedad. Las dudas del doctor nunca se confirman ni desmienten, y esta decisión narrativa hace que el clímax de la historia sea estremecedoramente dramático, a la par que dota al protagonista de un alto grado de complejidad.
- Sus referencias eruditas a mitología y literatura. El doctor Anselmo, por ejemplo, es una parodia del Fausto de Goethe. Su nombre, asimismo, remite a El celoso extremeño de Cervantes. Paris es, bueno, el Paris de la cultura clásica. Etc, etc...
- Su origen de folletín es demasiado patente. A la novela le cuesta arrancar, y cuando por fin lo hace, tampoco parece tener muy claro qué dirección argumental debe seguir.
- Hay un personaje, interlocutor de don Anselmo, que resulta redundante. Se limita a señalar cosas insultantemente obvias que el lector ya puede deducir por su cuenta. O, en el peor de los casos, acota las posibilidades de éste. Cosa imperdonable en una ficción que se beneficia de una atmósfera ambigua.
- A mi juicio, el desenlace hubiera mejorado si fuese más abierto, si permitiera que nuestra imaginación (nunca mejor dicho en una trama como ésta) tuviese que discurrir lo relatado.