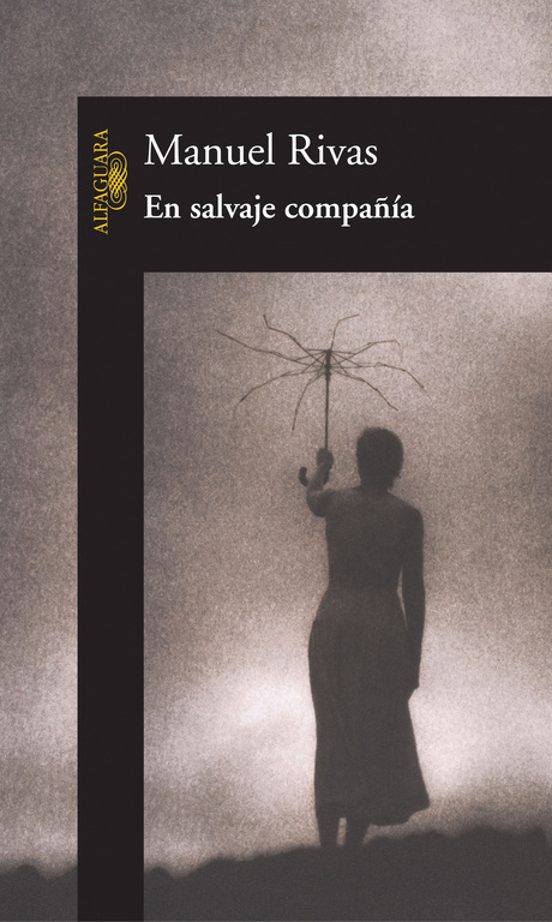martes, 14 de noviembre de 2023
Benjamín Labatut: MANIAC
lunes, 13 de noviembre de 2023
Douglas Rushkoff: La supervivencia de los más ricos
Título original: Survival of the Richest: Escape Fantasies of the Tech Billionaires
Traducción: Francisco J. Ramos Mena, para Capitán Swing
Año de publicación: 2022
Valoración: muy recomendable
domingo, 12 de noviembre de 2023
Manuel Rivas: En salvaje compañía
(Aviso: He leído este libro en el gallego original, por lo que no puedo opinar sobre la traducción).
Es Manuel Rivas un autor bien conocido por el gran público: en los 90 se realizaron un par de películas basadas en relatos suyos que disfrutaron de gran éxito de crítica y público y lo llevaron a la fama más allá de las fronteras gallegas. Dato curioso es que quizá en la actualidad sea más conocido por ser el padre del actor Martiño Rivas, protagonista de una serie de televisión en la que encarna a otro conocido actor porno. La vida es así.
Al grano: En este libro, una de sus primeras novelas, Rivas hace gala y honor de poder presumir de ser el heredero legítimo de la narrativa mágica del Merlín de Álvaro Cunqueiro. Nos sumerge en una Galicia llena de realismo mágico, donde realidad y fantasía se mezclan de forma natural desembocando en un mundo onírico, hermosísimo y lleno de vida, donde las personas no desaparecen al morir sino que renacen reencarnados en animales y disfrutan de una nueva vida más primitiva (lógicamente), más salvaje, pero también disfrutable, metiendo también en la mezcla narrativa algo de mitología e historia de Galicia.
Curiosísimos personajes, mezcla también cómo no de realidad y fantasía, nos llevan por un relato doble donde los animales (anteriores moradores del pueblo de Arán, que no pueden ir al cielo ni al infierno por una admonición del párroco) nos sirven de testigos excepcionales, con el cuervo Toimil dando cuenta al Rey de las aventuras y desventuras de los aranenses (¿será este el gentilicio correcto? Me lo acabo de inventar?), interviniendo en sus destinos y dirigiendo el pueblo desde las alturas.
Una parte más tierna, donde el protagonismo recae en Simón y Misia, cada uno por su lado, seres más mágicos y ensimismados en su propio mundo, contrasta con el lado más sucio y realista de la parte de Rosa y su familia. La emigración, la resignación de lo que no pudo haber sido y no fue, así como la nostalgia, son telón de fondo de la narración.
Debo decir que es esta crítica un resultado de una relectura: aunque ya había leído este libro hace años, no había sabido disfrutarlo apropiadamente (quizá por el momento, quizá por mi juventud) y me había quedado en el recuerdo un regusto amargo. Con el tiempo fui leyendo más de la obra de Rivas, tanto anterior como posterior a este libro, y me animé de nuevo con esta novela: ha valido mucho la pena, convirtiéndose en mi libro favorito de este escritor. Y los tiene muy buenos. Para mí gusto es en esta novela donde Manuel Rivas alcanza su mayor nivel literario: por su parte siempre podemos contar con una buena metáfora, con estilismos muy bien trabajados y oportunos, con un estilo preciosista pero efectivo: no se enquista en la floritura, sino que avanza en la entrega de información. Quizá sea este el rasgo que más me gusta de su escritura.
Con Manuel Rivas siempre podemos contar con un nivel muy alto en general, pero es que en este libro estaba de dulce. Me corroboro en mi afirmación, es mi libro preferido de él.
Tiene una forma de escribir muy propia, con larguísimas secciones sin utilizar el punto, simplemente separando la información a base de comas, sin respiro, con un gran sentido de la estructura y el ritmo, en el estilo de Vargas Llosa en Los Cachorros, o tantos otros autores que utilizaron y utilizarán ese recurso antes y después que él, como por ejemplo estoy haciendo yo ahora mismo en este párrafo. Pero son en el caso de Rivas mucho más largos todavía, de páginas enteras. Y uno las lee sin darse cuenta, pasan como agua.
Es este un recurso arriesgado pero que el autor domina a la perfección, dando como resultado una velocidad narrativa que convierte la lectura en un fluir ligero y muy disfrutable.
En fin, muy recomendable alto.
Todos los libros de Manuel Rivas reseñados en la ULAD aquí.
sábado, 11 de noviembre de 2023
DIA DE LAS LIBRERIAS Gaizka Fernández Soldevilla y Juan Francisco López Pérez: Allí donde se queman libros
Año de publicación: 2023
Valoración: Entre Recomendable y Está bien
Se supone que si nos encontramos aquí, en este blog, es porque nos gustan los libros, ahí supongo que no me equivoco. Y para aquellos que tenemos esta afición los libros son algo importante, un pasatiempo, sí, pero también una forma de disfrutar de cierta belleza, de acceder al pensamiento y al talento de otros, una excusa para compartir opiniones, para pararse a reflexionar sobre cosas en las que quizá no habíamos pensado. Hay mil razones para, si se me permite la cursilada, amar los libros. Y para este colectivo que formamos, no sé si grande o pequeño, las librerías son por tanto pequeños templos de la cultura, los más cercanos, los que encontramos (o encontrábamos) a pie de calle.
En el plano más prosaico, la librería es obviamente también un negocio, la forma de vida de sus propietarios, una actividad sometida como cualquier otra a los caprichos del mercado. Ahora mismo, sin ir más lejos, bajo la sombra de lo digital merodeando, sin que tengamos la seguridad de que no terminará por eliminar del todo el viejo tochete de papel impreso.
Pero en circunstancias complicadas, donde reinan dictaduras o proliferan lo fanáticos, la librería es un centro de disidencia, de resistencia a dictados e imposiciones. En palabras del poeta Joan Margarit, ‘la libertad es una librería’. Y el libro, un objeto peligroso que hay que esconder en trastiendas y pasar de mano en mano con cautela. A los fascistas de todo pelaje no les gustan los libros, porque el libro es la expresión máxima de la libertad de pensamiento y de expresión, y eso es justamente lo que no pueden soportar.
En la última década del régimen de Franco en las librerías se fueron colando algunas avanzadillas de libertad, gracias a cierta pericia adquirida con el paso de los años, alguna pequeña relajación de la mordaza gubernamental, y la presión de una sociedad que empezaba a desbordar las costuras de un sistema intelectualmente enano. De forma más o menos disimulada empiezan a circular títulos prohibidos y las librerías, muchas de ellas, pasan de ser simples establecimientos comerciales a asumir el papel de focos de difusión cultural y de oposición al franquismo. Paralelamente, empieza a despuntar un movimiento involucionista, agitado por individuos como Blas Piñar o Girón, que ven en peligro las ‘conquistas’ del franquismo más rancio, más aún cuando empieza a barruntarse la proximidad de eso que tan graciosamente se llamó el ‘hecho biológico’, es decir, que la naturaleza terminaría por hacer lo que los españoles no habían conseguido.
Los cachorros más descerebrados de ese sector se lanzaron a lo que consideraban una nueva ‘cruzada’, y qué mejor blanco que las librerías, aquellas que más se habían significado como rebeldes o contestatarias, pacíficos establecimientos con accesibles escaparates que pintarrajear o destruir, con muchos libros (esa cosa misteriosa que seguro que trae algo malo dentro) fácilmente quemables. Basta un rumor, los colores sospechosos de una cubierta o un título que parece apartarse del canon para lanzar la pedrada o el coctel molotov.
El acoso ultra va languideciendo cuando los agresores ven su batalla perdida, y en Euskadi el protagonismo lo toma entonces la kale borroka (guerrilla urbana, siendo muy generosos). Las motivaciones son algo diferentes, aquí se trata sobre todo de machacar a quienes no se pliegan a las exigencias de estos otros fanáticos, aquellos que se significan por opciones políticas distintas a la suya, se niegan a bajar la persiana cuando se lo ordenan o se mantienen en el territorio hostil del que les quieren echar. Sin más apoyo que el de unos pocos amigos y vecinos, con la mayoría mirando para otro lado y las acciones terroristas amenazando o directamente liquidando a gente del entorno, subsistieron a duras penas las librerías Minicost de Andoain, y Lagun de Donostia-San Sebastián. Esta última aguantó heroicamente los múltiples ataques hasta la jubilación de su propietario el pasado 31 de agosto.
En estos casos el librero no era objeto de agresión por lo que exponía o vendía sino por su disidencia, por mantener su libertad de pensamiento y de expresión frente a la intimidación fascista. Pero siempre a pie de calle, dando la cara y defendiendo su medio de vida, pero también la cultura y unos pocos principios básicos a los que algunos no estuvieron dispuestos a renunciar.
Bueno, ya, el libro. Pues el libro nos cuenta todo esto con muchísimo detalle, mil datos, testimonios, información sobre el escenario y la evolución política de los diferentes grupos de quemadores de libros y sus instigadores. Un trabajo muy serio, concienzudo, profusamente anotado y con amplia bibliografía, algo que suena más bien a tesis de investigador, pero que me temo que puede no llegar a calar en el lector, al menos es lo que a mí me ha ocurrido. Quizá al circunscribirse a un ámbito geográfico y temporal tan estrecho (España, desde 1962 hasta la actualidad) no hay realmente mucho material para contar, y es necesario bajar a demasiados detalles.
Perdemos entonces una perspectiva más amplia, porque se han quemado libros en muchos lugares y momentos de la Historia y, en palabras de Heine, “allí donde se queman libros, se acaba quemando también seres humanos”, vaya que sí, aunque el poeta no llegó a ver lo bien que cumplieron el axioma sus compatriotas hitlerianos. Cada uno de todos esos episodios es un toque de atención, también una pequeña tragedia, un paso atrás para la cultura y la civilización, pero igualmente una muestra de la desesperación de los fanáticos, incapaces de exhibir otra cosa que su propia bestialidad.
Esta vez nos importa menos si el libro que traemos sea más o menos afortunado, porque lo fundamental es que nos ha servido de excusa para rendir este pequeño homenaje a las librerías y a los libreros, un bien cada vez más escaso.
También de Gaizka Fernández Soldevilla en ULAD: Héroes, heterodoxos y traidores
viernes, 10 de noviembre de 2023
Owen Martell; Intervalo
Idioma original: inglés
Título original: Intermission
Traducción: Júlia Ibarz
Año de publicación: 2019
Valoración: bastante recomendable
Podéis ver a Bill Evans en los videos que hay en Youtube. Con un aspecto algo taciturno, inclinado de forma casi insana sobre el teclado, concentrado en su música. Una de esas leyendas que, desgraciadamente, va quedando atrás sepultado por el tiempo. El jazz puede ser cool pero no funciona para Tik Tok, sus temas suelen ser largos, nulamente tarareables y muy raramente bailables. Otra cosa más de la que lamentarnos en el futuro.
Owen Martell elige para su primera novela en inglés (hasta entonces ha publicado en gaélico) evocar un hecho capital en la vida del músico. Atención: esta no es una novela sobre música, sobre proceso creativo, sobre advenimiento de la fama. Intervalo es, más bien, una especulación psicológica sobre cierto submundo casi reducido, unipersonal, el del genio de la música que se enfrenta de repente a un hecho trágico e imprevisto. Scott LaFaro, contrabajista del emergente Bill Evans Trio, fallece en un accidente de tráfico. Evans, consciente en su ensimismamiento de la pérdida, se refugia en sí mismo y entra en una dinámica de duelo que cuenta con el sesgo de su condición de artista que ha perdido a un elemento clave en su mundo creativo. La familia lo protege mientras el músico solo hace que acrecentar su aislamiento. Sus adicciones tampoco son de ayuda.
Martell usa ese material para componer una historia en la que los distintos elementos del entorno de Evans se confabulan, sin orquestarlo ni planearlo, para que el artista atraviese esa situación. Sin presiones, sin atosigamientos, comprendiendo que el escenario tras la tragedia tiene una condición abrumadora, que el delicado estado emocional del músico lo hace aún más especial. Puede que todo ello sea un puro viaje literariamente especulativo, pero tanto la estructura de la novela como la progresión de sus partes la convierten en una experiencia más que notable e incluso me atrevería a decir que se trata de una obra única que se sitúa en un terreno poco transitado (¿los hay?) entre la especulación, la metaficción, el relato psicológico y una cierta frescura, libre, improvisada y creativa que es muy de agradecer.
jueves, 9 de noviembre de 2023
Charles Senard: Ser estoico no basta
miércoles, 8 de noviembre de 2023
Hélène Carrère D'Encausse: Alexandra Kolontai
Título original: Alexandra Kollontai. La Walkyrie de la Révolution
Traducción: Lara Cortés
Año de publicación: 2021
Valoración: Muy recomendable
Pese a haber sido, entre otras cosas, Gran Cruz de la Legión de Honor, miembro de la Academia Francesa desde 1991, Secretaria Perpetua del susodicha academia desde 1999 o Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales, Hélène Carrèrre D'Encausse es más conocida por estos lares por ser la madre de Emmanuel Carrère que por su propios méritos. Cosas de "la vida", ya sabéis.
El caso es que por fin nos estrenamos en esto de reseñar a Carrèrre D'Encausse y lo hacemos con esta magnífica biografía de Alexandra Kolontai, quien fuera la Comisaria de Pueblo de Asuntos Sociales (aka Ministra de Asuntos Sociales) allá por 1917-18 y la primera Embajadora de la historia.
Se inicial el libro con una breve introducción sobre la evolución de la situación política de Rusia en el siglo XX (decembristas, abolición de la servidumbre, Tkachov, Bakunin, Pugachow, crecimiento de la industria, conflictividad laboral y social, etc) que sirven para situar a Kolontai en su contexto histórico.
Tras esa introducción, Carrèrre D'Encausse entra en materia y nos cuenta la vida y obra de un personaje fascinante y contradictorio situado en un contexto histórico tan terrible, convulso y atrayente como la Rusia/URSS de 1905-1945. En esa narración se intercalan la vertiente íntima de la vida de Kolontai y su vertiente pública, en la que destaca su permanente implicación en políticas en favor de la mujer y su labor diplomática en Escandinavia a finales de los años 20 y en los años 30.
Tres son los aspectos que me gustaría destacar en lado más "genérico" del texto:
- su ritmo (ya sabemos de dónde lo ha heredado Emmanuel). Si es que hay partes de libro que puedes ser leídas casi como un "thriller político"!!!
- su carácter preminentemente divulgativo. No son necesarios grandes conocimientos a nivel "teórico" para seguir el texto. Un conocimiento e interés previo mínimo, sí, pero no ser un especialista en marxismo-leninismo, vaya.
- su espíritu desmitificador aun sin dejar de reconocer los méritos de cada uno: Lenin no fue un santo (también había ahí un macho-alfa tirando a sanguinario), Kolontai no fue solo una ferviente feminista (en el fondo hay un ser contradictorio, con sus sombras, dudas y cuestionamientos (y ahora lo desarrollo más)), etc.