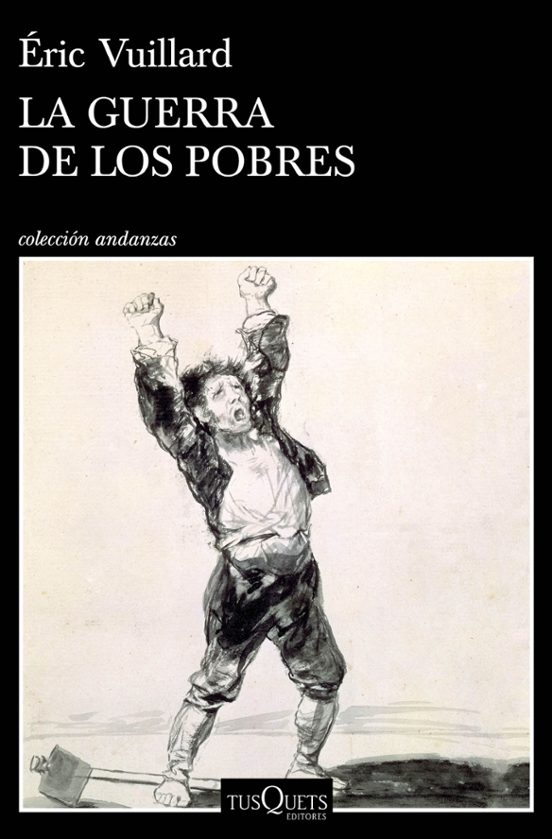lunes, 28 de julio de 2025
Zoom: "No mires ahora", de Daphne du Maurier
viernes, 4 de julio de 2025
ZOOM: Retratos: de Cézanne a Picasso, de Ambroise Vollard
viernes, 6 de junio de 2025
Zoom: Almuerzo en el café Gotham de Stephen King
Título original: Lunch at the Gotham Café
Año de publicación: 1995 (dentro de la antología Dark Love)
Traducción: Íñigo Jáuregui
Valoración: está bien (muy bien con las ilustraciones)
En Almuerzo en el café Gotham no sale Batman (recordemos que Gotham es uno de los sobrenombres de la ciudad de Nueva York) pero sí un personaje tan chiflado como el Joker. Que tampoco sale, claro: el Rey no necesita apropiarse de personajes ajenos para sus creaciones, que bastante abundan ya en tipos peculiares, atormentados y conflictivos, por no mencionar a las criaturas terroríficas que pueblan sus narraciones.
Resumen resumido: Steve Davis es un exitoso profesional de la Gran Manzana al que no le va tan bien en su vida privada; de hecho, un día llega a casa y se encuentra con que su esposa Diane le ha abandonado y quiere el divorcio. pronto se pone en contacto con él el abogado de, con quien concierta una cita para almorzar, con el objetivo, por parte de Steve, de ver de nuevo a su mujer y tratar de convencerla para vuelva con él. La cosa, no es difícil de adivinar, descarrila un poquito para acabar convirtiéndose en una auténtica pesadilla para los presentes.
Cuento no demasiado largo, publicado en primer lugar, junto a los de otros autores, en la antología Dark Love y un año más tarde, en 2002, en la recopilación Todo es eventual: 14 relatos oscuros y que se aleja un tanto de lo que solemos esperar de las obras de King: aquí no encontramos presencias preternatural ni personajes con poderes paranormales. Por el contrario, y no quiero hacer spoilers, este relato casi lo podemos incluir más bien dentro del subgénero splatter, dada la profusión de sangre y violencia, o, cuando menos, dentro del subgénero gamberrada por parte del Rey, que sospecho se lo pasó cual gorrino en lodazal escribiéndolo...
En todo caso, si ha merecido una reseña en Un Libro Al Día no es sólo por lo divertido que puede ser o la bien conocida excelencia de la pluma (es un decir) de su autor, sino porque fue publicado hace pocos años de forma independiente por la editorial Nørdica, con unas no menos divertidas y, en cualquier caso, estupendas ilustraciones de Javier Olivares, que convierten a éste en un libro único y muy, muy disfrutable. Para muestra, un botón:
Nota: Al parecer, este relato fue adaptado a un cortometraje en 2005, con cameo del propio King incluido.
Muchas más obras de y sobre Stephen King reseñadas: aquí
lunes, 19 de junio de 2023
Zoom: El color que cayó del espacio de H. P. Lovecraft
Título original: The Colour Out of Space
Año de publicación: 1927
Traducción: Colectivo Lovecraft BdL
Valoración: recomendable
Debo decir que no soy demasiado "lovecraftiano"; me dejan frío tanto el llamado "horror cósmico" como la cosmogonía derivada de la obra de este autor (aunque reconozco que la deriva como icono pop que ha vivido el célebre Cthulhu me resulta bastante divertida). Eso, por no ahondar en que la figura del "soñador/caminante/arquitecto de Providence (todos son títulos de libros sobre él) no me resulta precisamente simpática. Pero lo cortés no quita lo valiente, ni viceversa: el tipo sabía escribir o al menos sabía escribir la clase de narraciones por las que ha pasado a la Historia de la literatura y su influencia posterior en multitud de escritores es más que notable. Así que, ¿por qué no echarle un ojo de vez en cuando a las cosillas del amigo H.P.? La elegida ha sido (también porque no la habíamos reseñado aún) esta novelette o relato largo, por dos motivos en especial: primero, porque, al parecer, el propio Lovecraft consideraba a ésta su mejor obra. Y, en segundo lugar, por la primorosa (como de costumbre) edición de Nørdica, ilustrada convincentemente por Albert Asensio.
Desde luego, Lovecraft sabe mantener de forma admirable la tensión creciente. ya desde un primer momento y la administra con maestría hasta el desenlace del relato, así como crear una atmósfera siniestra y aun ominosa que cristaliza el trasfondo adecuado para ese terror alienígena, en el más amplio sentido del término, porque nos resulta ajeno no ya en lo que se refiere a su procedencia, sino a la propia naturaleza del mismo, e incluso a su concepción como idea. No sé si se tratará o no de la mejor obra de este singular autor, pero sin duda ésta es un lectura de lo más recomendable, incluso para quien no sea fan del género.
Más libros de H.P. Lovecraft reseñados en Un Libro Al Día: Los mitos de Cthulhu, El caso de Charles Dexter Ward, Aire frío y Celefais, Dagón y otros cuentos macabros, La dulce Ermergarde o el corazón de una campesina, El abismo en el tiempo, En las montañas de la locura, Cuaderno de ideas, El Necronomicón (que no...es broma ; )
viernes, 28 de abril de 2023
Zoom: La cancelación y sus enemigos de Gonzalo Torné
Año de publicación: 2022
Valoración: Está bien
¿Vivimos inmersos en la "cultura de la cancelación"?¿Oprimidos por la "dictadura de lo políticamente correcto"? Así parecen creerlo una buena cantidad de escritores, creadores varios, faranduleros y tertulianos que no dejan de denunciarlo (tranquis, que no me voy a meter con cierto escritor y opinador murciano al que sé que algunos tenéis aprecio) y no falta semana en que alguno de ellos nos recuerde que hace 40 años teníamos más libertad (el pequeño detalle de que hace 40 años ellos eran 40 años más jóvenes y quizás su recuerdo se vea influido por ello no parece influir en su reflexión); de hecho, esta idea ya se ha convertido en un lugar común aceptado por... ¿por todos? ¡No. una pequeña aldea gala, en forma de escritor barcelonés, se resiste ahora y siempre al invasor! Es más, ha escrito este pequeño ensayo para demostrar que ni cancelación ni cancelacien... todo es una engañifa.
Para Gonzalo Torné lo que ocurre es que las y los lectores /oyentes/espectadores actuales hemos dejado de ser una masa acrítica con la oferta cultural a nuestra disposición o que, en todo caso, se fiaba de los prescriptores establecidos (críticos, editoriales, medios de comunicación) para convertirnos en "audiencias emancipadas", con un criterio propio y que, además, cuentan con el altavoz de las redes sociales, mucho más democrático que los medios tradicionales, para expresar nuestra disconformidad con las representaciones incorrectas, insuficientes o incluso inexistentes de tal o cual colectivo, las "oclusiones de representación", en palabras de Edward Said en su libro Orientalismo -según Torné, pionero y punto de inflexión para este cambio producido en las últimas décadas-; esto es lo que lleva a algunos representantes o defensores de los colectivos que antes gozaban de una preeminencia también cultural -a saber: los hombres blancos heterosexuales del Primer Mundo- a quejarse y advertir del peligro de una "cultura de la cancelación", producto de una "escuela del resentimiento", que decía el célebre, aunque no siempre apreciado Harold Bloom. Para Torné, como digo, éstos no son sino unos quejicas molestos por el fin de la barra libre de sus privilegios y la "cultura de la cancelación" como tal no existe, porque, al menos en el mundo occidental, es tan sólo el mercado el que, como mucho, puede dificultar la expresión cultural; la única consecuencia negativa que puede tener la eclosión de estas audiencias emancipadas es que la aparición de una "cancelación positiva", para compensar la anterior falta de representación de ciertos colectivos, puede llevar a una "competición de buenismo", en el que se valoren las obras literarias o cinematográficas tan sólo por el criterio de que estos colectivos hasta ahora infrarrepresentados lo estén suficientemente y de la manera correcta.
En resumen, esto es lo que cuenta la primera parte -de tres- de este pequeño ensayo, que reproduce un artículo del autor en la publicación digital CXTX. la segunda aparte tiene un punto mayor de originalidad porque está "escrito" por uno de los personajes de las novelas de Gonzalo Torné (que, para quien no lo sepa, está embarcado en la escritura de toda una saga acerca de las vicisitudes de una familia de la burguesía catalana), Clara Montsalvatges, que le envía una carta a su creador y sin embargo amigo, para matizar y en algún momento contradecir algunos puntos del artículo de Torné. Esta triquiñuela, aunque puede parecer un poco ombliguista, en realidad sirve para amenizar de una forma simpática la antítesis que todo ensayo o exposición de ideas comme il faut necesita. Lo más interesante de la misma -además de calificar de "currutacos" a esos "ofendiditos por la supuesta cultura de la cancelación- es la preocupación de si todo esto no llevará a una "cancelación interior" o autocensura de los creadores, por miedo a no encajar con el gusto dominante/conveniente o a ser amonestados u acosados por ello. Las objeciones de Clara -esto es, Gonzalo- dan pie al propio Gonzalo para responderle con otra carta -el truquillo aquí ya pierde un poco de gracia-, que podría suponer una síntesis final, pero que, en verdad, le sirve, sobre todo, al autor para desarrollar una serie de consideraciones sobre la condición y el oficio de escritor que, si bien resultan interesantes, ya se alejan un tanto del tema original del ensayo, que se va diluyendo cada vez más, como lágrimas en la lluvia... (¿os gusta la metáfora? Se me acaba de ocurrir).
Para concluir, puede decir que estoy bastante de acuerdo con el señor Torné, pero hasta cierto punto. Es cierto que la mayor parte de las quejas sobre la supuesta cancelación proviene de creadores o intelectuales que de cancelados no tienen nada y la prueba está, precisamente, en el eco que los medios hacen a sus quejas (que no se me olvide recomendar cierto video al respecto que hizo la actriz Lisa Kudrow).Y eso, sin olvidar la sospecha de que, en muchos casos, los quejumbrosos no son señoros honestamente indignados, aun con mayor o menor razón, sino jetas que lo que buscan es aprovecharse de una tendencia al alza y promocionarse a sí mismos y su carrera litera... opinadora (y no, no estoy pensando en cierto escritor murciano, no insistáis...). Pero eso no quita para que de vez en cuando se den casos de denuncia pública contra algún escritor, etc. injustos, exagerados o incluso que bordean el acoso personal (que se lo pregunten a Beigbeder, estos días). O que, con la excusa de la santa indignación woke se persigan, en realidad fines más espure...perdón, espurios (en mi modesta opinión, esto es lo que ocurre, en alguna medida, con el caso de J. K. Rowling, famosa por mantener bien agarrados sus suculentos copyrights sobre sus creaciones, antes que por su supuesta transfobia). En fin, hay matices y excepciones que Gonzalo Torné omite desdeñosamente y que quizá no sean significativos, de momento, en el conjunto general, pero, además de constituir peligrosos precedentes, si los matices no tienen cabida en un ensayo, incluso de la brevedad de éste, ¿dónde si no?
Otros títulos de Gonzalo Torné reseñados en Un Libro Al Día: Años felices, El corazón de la fiesta
jueves, 22 de septiembre de 2022
Zoom: El instante, de Louis Aragon
Título original: L´instant
Traducción: Carmen Artal
Año de publicación: 1928
Valoración: Recomendable con reparos
Parece mentira que un opúsculo de apenas cincuenta páginas pueda dar para muchas reflexiones, pero El instante sí que da, ya verán. Por ponernos en situación, la obrita se escribe en 1928, esa época de entreguerras en la que Aragon desarrolló la parte más intensa de su actividad política, formando parte del gran grupo de intelectuales comprometidos contra el nazismo. Como es sabido, el poeta parisino ya estaba en la vanguardia de la creación literaria, habiendo participado tangencialmente en el movimiento Dadá y, sobre todo, como fundador del colectivo surrealista. El instante es en realidad un fragmento de una novela más extensa que se iba a llamar La Défense de l´infini, finalmente destruida por el rechazo de los surrealistas, y que todo parece indicar que tendría un alto contenido sexual, de hecho el otro fragmento conservado y luego editado era El coño de Irene, relato de voltaje bastante elevado.
El erotismo, por llamarlo de alguna manera, constituye en efecto un elemento importante de este cuento. Pero dentro de su extraña y seguramente caprichosa estructura el único punto de conexión es el Metro. En el Metro se desarrolla la primera escena, que consume más o menos la mitad de las páginas: frotamientos y excitación desbordada en el vagón lleno de gente. No sabemos quién ha empezado a arrimarse a quién, el hombre o la mujer anónimos que viajan de pie, el contacto comienza quizá por casualidad, y la ebullición se extiende a otra pasajera que observa atentamente desde un asiento, aunque apenas puede ver más que algún gesto aislado. Imágenes puede que algo cuestionables, que Aragon relata con sencillez y sinceridad, sin ahorrarse detalles y sin que lleguemos a saber tampoco si cuenta algo que ocurre (en la ficción, se entiende) o es una ensoñación o un deseo.
Nos olvidamos del magreo ferroviario y, sin abandonar el Metro, Aragon se lanza a narrar la tragedia de Couronnes en la que, debido a un incendio, un apagón y varias casualidades, decenas de personas murieron aplastadas y asfixiadas. La descripción del desastre da paso a reflexiones sobre las víctimas, casi todas ellas trabajadores que habían terminado su turno, y a comparaciones con sucesos similares, como el incendio del Bazar de la Charité. En este caso los muertos fueron en su mayoría mujeres de buena posición reunidas en un acto de beneficencia. El paralelismo resulta repulsivo. Todo lo que en el relato de Couronnes era dolor se convierte en sangrante ironía, sarcasmo describiendo a las damas intentando saltar una tapia para huir, rezando resignadas por sus vidas, la aristocracia convertida en cenizas, cosas así.
Como fragmento que es, el relato no tiene realmente mucho sentido. Al final, alguna clave se puede encontrar en las tres o cuatro páginas que sirven de enganche entre las dos narraciones, y que son algo parecido a una reflexión en torno a la literatura. La brecha entre la vida y el arte, tema inagotable, se plantea al observar qué ocurre cuando las cosas no se desarrollan de la misma forma en la vida y en la novela. Aragon parece estar pensando en los finales felices, en las relaciones propuestas y aceptadas, en todo aquello a lo que la ficción abre la puerta y la realidad con frecuencia hace imposible. Si estas elucubraciones (en todo caso un mero boceto, nada elaborado) queremos aplicarlas a los dos relatos que componen el librito, puede que sea un sano ejercicio de lectura creativa. En caso contrario, puede uno contentarse con conocer este extraño texto, que no deja de ser original, seguramente provocativo, curioso y, desde luego, escrito con talento.
viernes, 18 de junio de 2021
Zoom: Ellis Island de Georges Perec
Título original: Ellis Island
Año de publicación: 1980
Traducción: Adolfo García Ortega
Valoración: está bien
En 1979 el escritor Georges Perec y el cineasta Robert Bober visitaron las instalaciones de la celebérrima isla de Ellis, en plena bahía de Nueva York, ya para entonces restauradas y accesibles al público, compuesto desde entonces tanto por simples turistas como, en gran medida, como ciudadanos americanos que buscan el rastro que sus antepasados dejaron por allí. Porque, supongo que huelga decirlo, Ellis Island fue, desde finales del siglo XIX hasta su clausura como tal en 1954, el principal punto de entrada para la gran mayoría de los muchos millones de europeos que emigraron a E.E.U.U. durante esos años (entre 1892 y 1924, la época de más tránsito, pasaron por allí 16 millones de personas). la mayoría no se quedaba en la isla más que unas horas, lo justo para ser convenientemente interrogados, registrados y examinados, aunque en algunos casos, por razones médicas, esos inmigrantes se veían obligados a permanecer allí durante días e incluso meses. Tan sólo el 2 ó 3% fueron rechazados.
Con objeto de llevar a cabo un proyecto conjunto cinematográfico-literario al respecto, Perec y Bober -ambos, por cierto, descendientes de judíos polacos emigrados, pero a Francia- indagaron sobre la historia de la ISla, con el resultado de una película en dos parte, Relatos de Ellis Island (1978-1980) y este pequeño volumen, que vendría a recoger poco más que las notas y reflexiones, pasadas a limpio, de Georges Perec. Ahora bien, para darle un poco más de enjundia al asunto, el autor se sirvió del viejo truco de utilizar a mansalva el espaciador, de forma que un verso en prosa corriente y moliente adquiere un tono mucho más profundo, casi lírico, como si fuera un poema de verso libre... No digamos ya si además te pasas por el forro las mayúsculas y los signos de puntuación. Verbigracia (prometo que es un ejemplo extraído al azar):
"nada se parece más a un lugar abandonado
que otro lugar abandonado
este podría ser cualquier hangar
cualquier fábrica en desuso
cualquier depósito vacío
corroído por la humedad y la herrumbre
almacenes desnudos, factorías en las que, desde hace
mucho tiempo, no se produce nada, cobertizos
tirados, galpones olvidados invadidos por
la maleza"
El truco, además de otorgarle al texto cierta inasible trascendencia, sirve sobre todo para alargarlo hasta configurar un pequeño libro publicable -aunque también hay que decir que la edición original francesa se completaba con entrevistas que aparecían en la segunda parte del documental, así como fotos del rodaje, que en esta reciente edición española han sido eliminados. En cambio, aparecen al final algunas fotos de la isla y de las personas que pasaron por allí en su época de centro migratorio-; con esto no quiero quitarle valor al libro de Perec, que sin duda resultará satisfactorio tanto para los interesados en el tema en sí (aunque los pormenores de lo sucedido en la isla de Ellis son más conocidos, en general, hoy que hace 40 años, me parece), como por los incondicionales de este escritor, que los hay y muchos. Además, ya digo que Perec hace una serie de reflexiones -en algún caso se quedan en el estadio de preguntas, pero eso ya es reflexionar- bastante pertinentes sobre el fenómeno migratorio, tanto en el pasado como contemporáneo, y las innumerables historias que conlleva... o más bien las historias que cargan cada uno de los migrantes. Así como tiene algún que otro hallazgo poético, aparte de su especie de "verso libre": sea verdad o no, resulta precioso que a la isla de Ellis se la conociera como "la isla de las lágrimas" entre los inmigrantes europeos, y que estuviera situada en la Puerta de Oro...
Aún así, es este un librito que se queda bastante escaso...Tampoco hacía falta que Perec escribiese algo como La vida insrucciones de uso, pero, caramba, se habría agradecido algo más de profusión... ¡Haber puesto listas de objetos sin la letra e o algo parecido, hombre, Georges, que eso era lo tuyo! Lo hubieras tenido chupao...
Más títulos del sin par Perec reseñados en Un Libro Al Día: La vida instrucciones de uso, El gabinete de un aficionado, Las cosas, Me acuerdo
domingo, 8 de noviembre de 2020
Zoom: La guerra de los pobres, de Éric Vuillard
Título original: La guerre des pauvres
Año de publicación: 2019
Traducción: Javier Albiñana Serain
domingo, 29 de marzo de 2020
Zoom: El gato negro, de Edgar Allan Poe
domingo, 3 de noviembre de 2019
Zoom: La broma asesina, de Alan Moore & Brian Bolland
Título original: The Killing Joke
Año de publicación: 1988
Traducción: Felip Tobar Pastor
Valoración: recomendable, como poco
La historia -que, por cierto, se abre con unas estupendas páginas mudas, pura narración visual- cuenta cómo el Joker se fuga del manicomio de Arkham y secuestra al comisario Gordon, disparando, además, y violando yu ordenando violar , aunque esto no aparezca de forma explícita, a su hija Bárbara -que, era o había sido Batgirl-; luego traslada al viejo comisario a un parque de atracciones abandonado, donde intenta volverle loco con sus torturas en medio de una bizarresca puesta en escena que seguramente haría las delicias de Tim Burton, en su momento. La narración se alterna con episodios de flash-back en los que nos cuentan como el Joker se convirtió en tan peculiar villano (parece que Bolland, en verdad, no era partidario de incluirlos)... Para quien haya visto la película: también aquí es un cómico fracasado al que la vida no deja de hacer perrerías, sólo que, en este caso, su piel decolorada, su pelo verde y su permanente rictus de risa no se deben al maquillaje ni a un trastorno-cómo-se -llame, sino a un involuntario baño en una balsa llena de productos químicos.
¿Por qué es tan diferente el concepto de "villano" en este cómic? En primer lugar, por el nivel de violencia -aunque alguna sea insinuada, ya digo- que aparece, que supera el estándar considerado conveniente para el anterior público infantil de estas publicaciones, y que incluso, iría un paso más allá en el siguiente número de Batman, Una muerte en la familia, cuando Joker se carga d eforma bruutal al segundo Robin, Jason Todd. pero , so bre todo, lo que distingue a La broma asesina es el grado de comprensión y hasta complementación entre héroe y antihéroe: hay muy poco que los diferencie, en realidad (de hecho, Batman está tan chiflado como Joker...¿qué pensar si no de un multimillonario que se dedica a vapulear criminales disfrazado de murciélago?), de igual manera que hay muy poco que separe al ciudadano normal y corriente del loco peligroso. "Tan sólo se necesita un mal día", explica Joker. Todos podemos acabar como una regadera a poco que nos aprieten las tuercas... aunque. en realidad ni siquiera hace falta eso para despertar nuestros más morbosos instintos: ya he comentado que en el siguiente cómic de batman el Joker mata a Robin... pero lo hizo porque ése fue el resultado que salió en una encuesta telefónica que hizo DC Comics entre sus lectores (en este sentido, va tambián la pequeña historieta de Bolland, Un tipo inocente, que es tan interesante como la historia principal).
Por acabar, a riesgo de cometer el pecado de SPOILER: ¿a qué viene el título de La broma asesina? Pues a que en inglés la expresión se refiere tanto a un chiste o broma asesina, literalmente, como a uan que te mata, pero de risa. Y esta historieta acaba, justamente, con un chiste sobre locos que le cuenta Joker a Batman (quizás os suene)... y hasta ahí puedo contar ; )
Otros cómics escritos por Alan Moore reseñados en Un Libro Al Día: V de Vendetta, Watchmen
sábado, 2 de marzo de 2019
Reseña coral 10º aniversario: Casa tomada de Julio Cortázar
Año de publicación: 1945 (en la revista Los Anales de Buenos Aires) 1951 (formando parte de Bestiario)
Valoración: Sigue leyendo
Santi:
Casa tomada es una metáfora de la abulia de la sociedad acomodada que no me resultaría tan inquietante si no fuera por un elemento imprescindible: el contraste entre la gravedad de lo que se explica con el tono anestesiado, casi frío, del narrador en primera persona. Hace que un relato comprometido y muy bien escrito se convierta en algo superior, capaz de trascender el papel y dejar al lector aturdido. La frase: «Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar» es un mantra de nuestros días.
Oriol Vigil:
Casa tomada es un relato turbador, cuya ambigüedad espolea la imaginación del lector. Decía @Blau_Oblit en un tweet que habría que adaptar esta narración en formato videojuego, y me estremezco de placer (y horror, por qué negarlo) con sólo pensar en lo que eso nos podría deparar...
Carlos Andia:
Yo escribí, sin saberlo, Casa tomada. Bueno, la casa no era tan grande ni había una hermana tejiendo. Pero también había un recodo en el pasillo, y el miedo era el mismo. Algún tipo de presencia, algo que se siente, que se escucha en la casa de Cortázar, que se ve en la mía. Una parte de esas habitaciones que queda ya fuera de nuestro alcance, las debemos olvidar para siempre, porque algo se ha apoderado de ellas, quizá los que vivieron antes, o algo que no podemos entender pero que está.
Claro, yo escribo muchísimo peor que Cortázar, pero el sueño es el mismo, o parecido, y el escalofrío seguramente recorre la espalda de la misma manera. Así que, por las dos razones y por otras más, ahora solo escribo reseñas, y aprovecho para festejar la ecuación del día: Benedetti + 3.652 = Cortázar. No está mal, no señor.
Carlos Ciprés:
Juan G.B.:
Receta para el cóctel Casa tomada:
-Una base de slivovice checo marca Kafka.
-Un tercio de moonshine casero (o sea ilegal), destilado por Stephen King.
-Un golpe de bourbon Shirley Jackson.
-El gusano de un mezcal de la casa Juan Rulfo.
-Ralladura de lima porteña, y adorno con una ciruela Borges.
Agitado , no mezclado. Servir en vaso corto.
(Se pueden volver a obtener los ingredientes por medio de decantación, centrifugado, etc... pero es posible que el resultado sea un combinado de licor Mariana Enriquez. Por ejemplo...)
Koldo C.F.:
Habemus casa espaciosa y antigua, familia de rancio abolengo venida a menos y habemus relato de variadas lecturas: lectura textual (casi terror psicológico), lectura en clave político-social-cultural ("desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina"), lectura existencialista o en clave de renuncia ("se puede vivir sin pensar"), etc. Muy buen relato, limpio de polvo y paja, de esos que da qué pensar. Eso sí, no es mi favorito de Cortázar, pero casi. Me quedo con "La autopista del sur". ¿Vosotros?
Montuenga:
Casa tomada es un relato de inspiración esotérica que narra cómo los habitantes de una casa solariega son arrinconados primero y expulsados después por unos enigmáticos seres de ultratumba.
Francesc Bon:
¿Por qué media docena de páginas me dejan tan inquieto? Miro la fecha de publicación, 1946, pienso si entonces Cortázar ya valoraba lo de ir a Europa a residir entre las ruinas de la II Guerra Mundial . Seguro que era muy consciente de lo que había pasado. Pienso en esa velada alusión a una relación incestuosa entre dos hermanos ya talluditos, y tampoco me resisto a entregarme a alguna divagación adicional. Que ese relato de puertas que se van cerrando y esas partes que se van aislando de la casa no sea una mezcla bastarda del juego de misterios de Poe o Lovecraft, una metáfora del totalitarismo como elemento invasor de la existencia individual, una intromisión sin respiro, una tan sutil como genial creación de atmósfera asfixiante, Kafka también asoma por ahí, tras esos espacios que se estrechan sobre uno y ese precipitarse hacia la puerta. Miro hacia adelante: ¿leería King ese cuento, lo leería Auster, lo leería Bolaño? Casa tomada debe tener cientos de interpretaciones, desde la más prosaica hasta la más freudiana, claro. En seis páginas de nada.
Marc Peig
Leo el relato en dos claves, por una parte, la introspectiva, por otra la de una sociedad en claro declive. Ambas lecturas pueden ir de la mano, pues una va en parte ligada a la otra. Así, la casa tomada lo es en tanto que espacio físico, donde se va de más a menos, dándose cuenta uno que no necesita tanto como posee y que, al perder parte de ello, se echan de menos cosas, pero también aumenta el confort al verse identificado en lo que queda. Y eso puede extenderse a la sociedad o también introspectivamente a uno mismo, pues sólo cuando conocemos todo aquello que somos, podemos ser felices, aún y a riesgo de acabar perdiéndolo, por la evolución de la vida o su decadencia; el paso del tiempo mengua ese espacio vital y las posibilidades que uno tiene, y la angustia transmitida por esa casa tomada se evidencia en un peligro que se acerca y acecha. Puede ser por el paso de la edad, con sus consecuencias, o por una economía en decadencia, según se mire. O por ambas. O por más posibles lecturas, pues el relato abre tantas puertas como las que existen en esa casa inicial, donde parece no haber límites. Ahí radica el principal valor del relato.
También de Julio Cortazar: Todos los fuegos el fuego, Rayuela, La vuelta al día en ochenta mundos, Un tal Lucas, Cartas a los Jonquières
martes, 12 de febrero de 2019
Zoom: Ursula K. Le Guin: El día antes de la revolución
 Idioma original: inglés
Idioma original: inglésTítulo original: The Day before the Revolution
Año de publicación: 1974
Valoración: Está bien
Los motivos que mueven a la gente a rellenar una página en blanco pueden ser de muchos tipos. Ursula K. Le Guin (1929-2018) fue una gran fabuladora y, sobre todo, una idealista que utilizó los géneros fantástico y especulativo para exponer su pensamiento. En el terreno de la ciencia ficción sigue en cierto modo la estela de Stanislaw Lem aunque con un enfoque más político. Confieso que no siento una admiración incondicional por ella, sí por su compromiso, pero literariamente hablando no acaba de convencerme. El universo que presenta, poblado de especies que evolucionaron a partir de la humana, refleja sus ideales (pacifistas, ácratas, feministas y ecológicos).
“Ellos aceptaban sus azotes verbales, sumisos como niños agradecidos, como si ella fuera algún tipo de Madre Absoluta, el ídolo del Gran Útero Protector, ¡¿Ella?! Ella, que había minado los astilleros de Seissero y había insultado al primer ministro…”
viernes, 16 de febrero de 2018
Zoom: Bola de sebo, de Guy de Maupassant
 Idioma original: francés
Idioma original: francésTítulo original: Boule de soif
Año de publicación: 1880
Traducción: Ana Becciu
Valoración: muy recomendable
domingo, 9 de abril de 2017
Zoom: Carmen de Prosper Merimée
Tïtulo original: Carmen
Año de publicación: 1845
Valoración: interesante
Segunda obra seguida que califico como "interesante" (la anterior fue Un largo camino a casa de Saroo Brierley). ¿Qué quiero decir con esta calificación? Que a lo mejor son obras que estética o literariamente no son imprescindibles, maravillosas, avasalladoras, pero sí son obras que (me) provocan reflexiones y que darían, por ejemplo, para ser analizadas en clase con los alumnos; y de hecho, en mi caso, lo están siendo.
En esta ocasión se trata de un clásico, una de esas obras que todo el mundo dice conocer, pero muy poca gente ha leído. De hecho, sospecho que la versión que tenemos de Carmen tiene mucho más que ver con la ópera de Bizet que con la novela de Merimée. Por eso, a lo mejor esta entrada podía organizarse en forma de lista, con el llamativo título de "10 cosas que probablemente no sabías sobre Carmen". Vamos a hacerlo así:
10 cosas que probablemente no sabías sobre Carmen
1.- Prosper Merimée es una figura interesante en sí misma: políglota, traductor, viajero, autor de teatro, novelas, narraciones de viaje, amigo de la condesa de Montijo... Por si esto fuera poco, a Merimée y a su amiga George Sand se debe el descubrimiento de los tapices de La dama y el unicornio, en un castillo del centro de Francia.
2.- Primera sorpresa: Carmen es una novelista bastante corta: unas cincuenta páginas, notas incluidas, con letra moderadamente grande.
3.- El narrador de Carmen (que no su protagonista) es un arqueólogo francés que viaja por España intentando descubrir el lugar donde ocurrió la batalla de Munda; no está muy lejos de ser el propio Merimée aunque nunca se dice explícitamente. Durante ese viaje conoce al bandido don José y a la gitana Carmen, convirtiéndose así en un clásico "narrador testigo".
4.- El núcleo de la novela, su tercera parte, consiste en el relato de la relación entre Carmen y don José, y sus celos de picador Lucas. Sí, la novela incluye la terna romántica de personajes estereotípicos españoles: el bandolero, la gitana y el torero. La cuarta y última parte, en cambio, es una digresión sobre los gitanos, sus orígenes, su lengua y sus costumbres que queda bastante separada del resto; quizás sea aquí donde más se nota que Carmen es obra de un extranjero.
5.- Tanto don José (que es navarro) como Carmen (que no se sabe de dónde es, aunque ella dice que también es navarra) hablan euskera en varios momentos del texto. Desde una perspectiva actual esto resulta un poco chocante, en una obra que se ha convertido en un icono de la españolidad, pero desde el punto de vista del romántico francés que era Merimée, no deja de ser una nota más de exotismo, además de un recurso narrativo que le permite hacer avanzar la trama en varios momentos.
6.- A pesar de ser un autor romántico, sobre todo en la construcción de los personajes, el estilo de Merimée no es excesivamente recargado ni exagerado, cosa que se agradece. Predomina la acción frente a la descripción, e incluso estas descripciones son relativamente ligeras. Eso sí, la visión de España es la de los románticos: peligrosa, atrasada, primitiva, salvaje.
7.- No creo que sea muy sorprendente si digo que Carmen es una novela bastante misógina. Sí, Carmen es una mujer libre, que hace lo que quiere y que domina a los hombres con sus artes de seducción; pero también es el prototipo de femme fatale que provoca su condenación y la de los hombres a los que seduce. Es el pecado y el caos; el diablo y la selva. De hecho la mayor parte de las comparaciones que se hacen sobre ella son con animales: cuervo, loba, potra, gata... Y por si hubiera dudas, el epígrafe del texto las despeja; dice: "La mujer es como la hiel, pero tiene dos buenos momentos: en el lecho y en la muerte".
8.- A pesar de esta visión negativa de la mujer, simultáneamente también se puede decir que Carmen es un personaje trágico romántico: asume que el precio de la libertad es la vida; rompe las normas sociales, pero acepta su destino. Prefiere morir libre a vivir subyugada o a traicionarse a sí misma.
9.- La ópera de Bizet modifica bastantes elementos de la historia: da mucha más importancia al torero (que en la novela es un picador, y prácticamente no tiene voz propia); omite el personaje del marido de Carmen, amplía el papel de Remendado y crea otros nuevos, sobre todo femeninos, probablemente para adaptarse a los cánones operísticos. Esta versión, y las músicas que la acompañan (la habanera de Carmen, la marcha de los toreros, la canció del "toreador") son las que han pasado a la cultura popular, y no tanto la novela de Merimée.
10.- Curiosamente, existe una novela española que no creo que sea descabellado interpretar como una respuesta a Carmen: me refiero a La Gaviota, de Fernán Caballero. Frente al hedonismo, el romanticismo y la visión extranjera de Carmen, Cecilia Böhl de Faber propone una versión tradicionalista, católica y nacional. La protagonista, María, La Gaviota, es como Carmen una mujer libre, arisca y rebelde; pero en este caso su marido, el pobre Stein, es el modelo positivo que se propone al lector como alternativa. El desenlace trágico sirve para remachar el mensaje ideológico: el libertinaje y el abandono de las tradiciones nacionales lleva a la infelicidad, al pecado, a la muerte.
¿A que era interesante Carmen, como decía yo al principio? ¿A que sí? ¿A que sí?
jueves, 1 de septiembre de 2016
Zoom: La invasión, de Amin Maalouf
lunes, 15 de febrero de 2016
Zoom: Contra la democracia, de los G.A.C.
 Idioma: castellano
Idioma: castellanoAño de publicación: 2013
Valoración: peligroso, en grado sumo
Los autores de este libro -habrá quien lo llame "panfleto"- hacen también un repaso, asimismo en extremo crítico con sus defectos, como era de esperar, a los principales hitos del sistema democrático, hasta llegar a la actualidad: democracia ateniense, república romana, la breve etapa republicana durante la Revolución inglesa del s. XVII, independencia de Estados Unidos, Revolución francesa, democracias liberales del XIX... Ninguno de estos ejemplos les acaba de convencer y tampoco las llamadas "democracias populares", estructuras políticas propias de los países con "capitalismo de Estado" (o sea, socialistas). En fin, quizás esta desavenencia era de suponer, tratándose de un texto anarquista... Lo que ellos proponen es una reivindicación de la libertad individual y una organización económica y social basada en la autogestión, la democracia directa -allá donde sea posible-, el sistema asambleario y la toma comunal de decisiones, recuperando fórmulas anteriores al capitalismo, la revolución industrial y los Estados modernos.
Es cierto que nos hallamos ante un libro peligroso; de hecho, yo mismo, que más alejado no puedo estar del pensamiento anarquista, al leerlo me he visto arrastrado a reflexionar sobre algunos puntos que aparecen en él... ahora bien, me temo que, por desgracia, no sea una herramienta válida para entrull... quiero decir, luchar contra la lacra que supone el enaltecimiento del terrorismo por parte de titiriteros (por no hablar de tuiteros y juntaletras). Dicho esto con todo mi respeto hacia la judicatura y las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado, que está claro que hacen lo que pueden. Y si precisan ayuda, aquí me tienen, siempre vigilante... Dispuesto a seguir apatrullando las redes y la ciudad. Por la noche. Con mi coche.