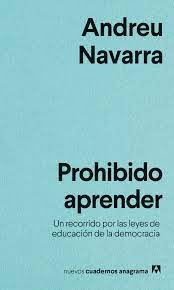Año de publicación: 1998 (como libro)
Traducción y edición: Encarna Castejón
Valoración: Vaya morro que le echas, Michel...
¡Ay, por fin, una reseña de un libro de nuestro admirado Michel Houellebecq, con las ganas que yo le tenía! Porque sabed que en este blog tenemos auténtica devoción por este escritor, de tal manera que resulta imposible conseguir turno para reseñar alguno de sus libros; en cuanto se avisa de que va a aparecer uno nuevo, mis compañeros se lanzan sobre él cual pirañas sobre una res herida que trate de cruzar algún afluente del Orinoco... Aunque supongo que debería aclarar antes que nada los interrogantes del título de la reseña porque merecéis una explicación y como alcalde vuestro que soy... quiero decir como autor de la misma que soy, os la voy a dar:
Como bien saben mis compañeros de blog (y aquí dejo el tono sarcástico), soy algo reticente a la obra y la figura literaria de Michel Thomas, de soltero Houellebecq (bueno, de soltera su abuela, quiero decir), aunque, ya que una cosa no quita la otra, como actor cómico-patético me parece genial. Ahora bien, si algo me enorgullezco de ser es ecuánime (más o menos) y, a raíz de cierta conversación, pensé que, después de todo, tampoco había leído tanto de este tío... A lo mejor resultaba que me había topado con lo peor de su producción y el resto de su obra era excelsa, o, por lo menos, interesante. Claro que hombre precavido vale por dos; tampoco me iba a poner a leer un tochaco como Plataforma o El mapa y el territorio que, aparte de ser gordos, ya estaban reseñados en este magnérrimo blog (where else?); la solución la encontré en este mucho más delgadito al tiempo que variado El mundo como supermercado que, además, contaba con la ventaja de haber pasado por debajo del radar depredador houellebecquiano de mis compañeros. La ocasión la pintaban calva, como decían nuestros abuelos y los personajes de Bruguera...
Ahora bien, ¿seguro que este libro aún no había sido reseñado en este blog? Como soy un profesional de esto del reseñismo, investigué un poco. Resulta que el compañero Francesc Bon había publicado, hace más de diez años el libro de nuestro autor Intervenciones, valorándolo, siempre generoso nuestro Francesc, "como muy recomendable". Con la mosca bailando detrás de mi oreja, consulté el título original de este libro, que resultó ser Interventions 2 y el del libro que yo pretendía reseñar, que... a ver si alguien lo adivina... Mais oui, mes amis: también Interventions! Bueno, no pasa nada, pensé, puesto que el de Francesc fue publicado originalmente en 2009 y el mío, en 1998: simplemente, uno es la continuación del otro y ya está. Todo en orden en el ecosistema literario. Ahora bien, un somero examen de los índices de ambos libros me indicó que... tenían el mismo contenido en un 50% -y, consecuentemente casi el doble de páginas el uno que el otro-; es decir, que Michel y sus editores (no quiero atribuirle toda la responsabilidad de la estafa estratagema) habían tomado el primer libro que, por otra parte, es una recopilación de artículos del autor ya publicados -en su mayor parte en Lettres Françaises o en Les Inrockuptibles, amén de otras cosas, le habían añadido toda una serie de artículos -y otras cosas- publicados entre 1998 y 2009 y chimpún, todo listo para que sus adoradores seguidores pasaran por caja. Y si esto os parece ya mucho morro (también habrá a quien le parezca una práctica honesta, ya lo sé... supongo que porque compraron sólo el segundo libro), resulta que en ambos volúmenes nos encontramos con que se incluyeron tres entrevistas suyas con diversos medios en el primer Interventions y tres en el segundo... ¡Es decir, que el sinvergüenza genio de Michel incluyó, como creación propia y con dos coj... todo el cuajo, entrevistas que le hicieron en Art press o L'Humanité! Lo tengo que reconocer: me quito el sombrero ante semejante jeta de hormigón armado... ¡Qué digo: de titanio! ¡De adamantium! (*)
Pero bueno, por mucho que me regocije el arte de Houellebecq para sacarle los cuartos a los primaveras de sus fans, lo importante, después de todo, es si este El mundo como supermercado merece también ese estupendérrimo "muy recomendable" que el bueno de Francesc le otorgó a su ¿segunda? parte. Pues no sé qué deciros, que es la forma educada de expresar que sí lo sé: ni de coña. Igual los artículos de entre 1998 y 2009 que se añadieron eran la repanocha, pero éstos de aquí a mi me parecen más bien normalitos, en el mejor de los casos, por no decir flojillos y erráticos. O flojillos y rutinarios, que es peor. Alguno, es cierto, me resulta más original y hasta resultón, como La arquitectura contemporánea como vector de aceleración de desplazamientos -el título, además de bueno, resulta muy houellebecquiano, pero no esconde ninguna metáfora: trata exactamente de eso-; el elogio del cine mudo que es La mirada perdida o El absurdo creador, sobre la obras del Jean Cohen Structure du langage poétique. Esta tampoco es la única ocasión en la que el caradura de emprendedor Michel (se me están acabando los sinónimos) monetiza, como se dice ahora, los favores que le hizo a otros artistas amiguetes (quiero suponer): Opera Bianca consiste en una serie de poemas para una instalación móvil y sonora de 1997. Por lo demás, en el bloque Tiempos muertos coexisten artículos más sugerentes, como la semblanza de la escritora feminista radical Valerie Solanas -la tipa que disparó contra Andy Warhol- en ¿Para qué sirven los hombres? con relatos más o menos ocurrentes -La reducción de la edad de jubilación- o auténticas chorradas, como El alemán, donde el escritor francés descubre oh, sorpresa, que hay localidades de la costa española llenas de alemanes jubilados (imagino que le jodió ir a un Mercadona a comprar sobrasada y encontrarse con tanto boche, por más que trate de emular a Céline, sin conseguirlo). En definitiva, un pot-pourri de textos reciclados al que le viene que ni pintado tal denominación (me quedo, eso sí, sin leer lo que opina Houellebecq de la pedofilia, lo que aparece en la "segunda parte" del libro... pero mirad, creo que puedo pasar sin saberlo).
No puedo acabar la reseña sin aludir al artículo con el que abre ambos volúmenes, publicado originalmente en 1992 en Lettres françaises y provocativamente titulado Jacques Prévert es un imbécil -supongo yo que para provocar el "escándalo" entre la intelectualidad literaria francesa, a la que se le suele o solía hacer el culo gaseosa con estas chiquilladas-; francamente, no sé si monsieur Prévert, uno de los poetas franceses más populares del siglo XX era un imbécil (yo diría que no) y, como pretende Houellebecq, de ahí su gran éxito, ya que, por ende, gustaría a los imbéciles que componen la gran masa de la población (yo diría que tampoco). Sólo quiero recordar que por aquel entonces el amigo Michel también trataba de descollar como poeticastro, (que imagino sería su gran ilusión) para acabar, más de treinta años después y con su figura literaria ya amortizada, como un enfant terrible de baratillo, relleno en las quinielas para el Nobel y actor cómico-patético (más lo segundo que lo primero, pero ya digo que ni tan mal). El Nobel no lo conseguirá, pero puede que, algún día, el Óscar sí se lo den... O el Razzie, que también sería apropiado.
(*) Ojocuidao, que resulta que el gran Michel Houellebecq, ese genio del marketing personal, ese águila del selfcoaching y de sacarle los cuartos hasta a las piedras, que deja en bragas a los cryptobros, los technobros y los gymbros, lo volvió a hacer: existe un tercer libro, Más intervenciones, compuesto por... a ver si adivináis: los textos que ya salen en los dos primeros más unos cuantos textos igualmente recuperados de la papelera de diversos medios y... ¡tachán: nada menos que tres nuevas entrevistas (una de ellas con Frédéric Beigbeder, otro que tal baila)! Michel, lo debo admitir, no eres un genio: eres el puto Mesias.
Demasiados libros de Michel Houellebecq reseñados: aquí