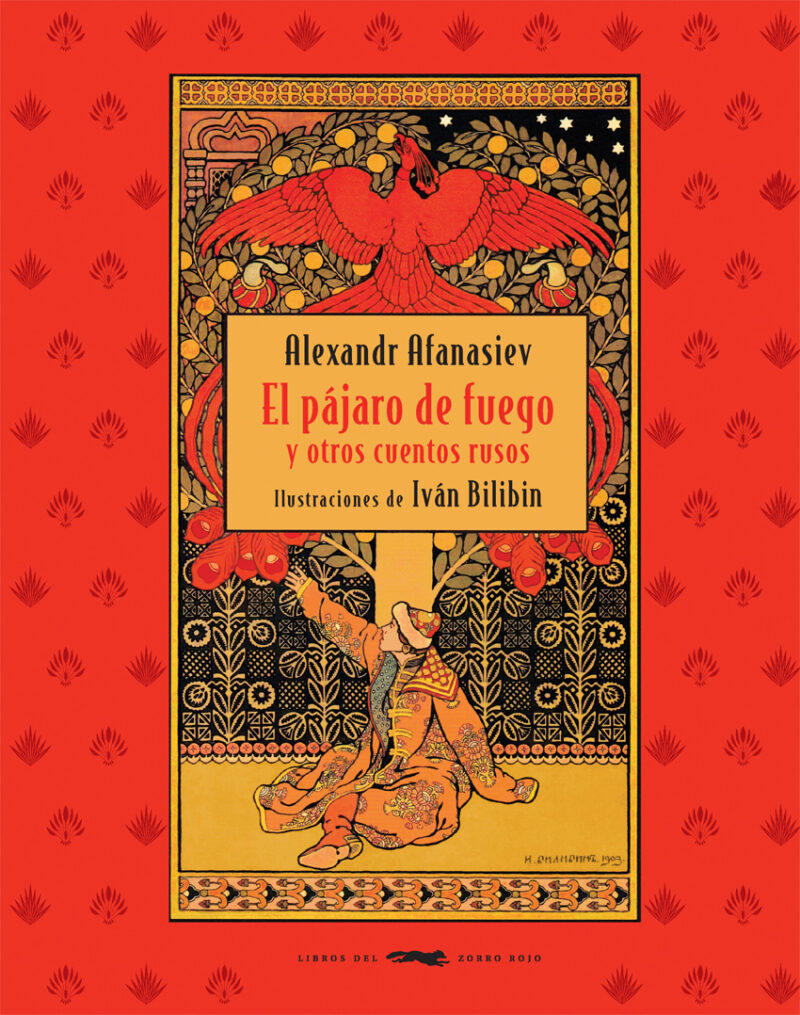Año de publicación: 2022
Valoración: entre recomendable y muy recomendable
El nombre de Alejandro Morellón hace tiempo que suena entre los más destacados de la literatura española presente y futura: fue elegido por Granta como uno de los mejores narradores jóvenes en español, y su obra ha recibido numerosos premios, entre ellos, los más recientes, el premio Ignacio Aldecoa, el Premio Euskadi y el Premio Setenil con su último libro de relatos, este que reseño,
El peor escenario posible. Creo, sin embargo, que Alejandro Morellón no es muy conocido por el gran público, por escribir, sobre todo, lo que todavía hoy se considera en España un género menor: el cuento. A este género pertenecen tres de sus obras (
La noche que caemos, El estado natural de las cosas y esta), aunque también ha publicado una novela (
Caballo sea la noche) y un poemario (
Un dios extranjero).
El peor escenario posible (ed. Fulgencio Pimentel, 2022) se sitúa por lo tanto, en el género predilecto del autor, y en el que personalmente me parece un maestro, tanto por la originalidad de sus historias como por el dominio que demuestra de la(s) técnica(s) narrativa. Debo confesar que El estado natural de las cosas me gustó algo más, me pareció más arriesgado y experimental (en contra de lo que su autor dice en la entrevista que aparece a continuación) porque explora, en mi opinión, de forma más audaz los límites del relato y las expectativas del lector. En El peor escenario posible encontramos cuentos que son un fogonazo, la explosión de una idea narrativa que se propone, se desarrolla y se cierra dentro con un círculo perfecto - quizás incluso demasiado perfecto, sin protuberancias ni vacíos. Esto puede ser una virtud, porque de hecho cada cuento parece magistralmente acabado y cerrado sobre sí mismo, pero también le resta, en mi opinión, algo de riesgo y originalidad al conjunto.
Hay, por lo demás, varias ideas o temas recurrentes que le dan unidad a la colección de relatos. La primera es, como el propio título indica, la idea de cataclismo, de catástrofe, de fin del mundo (o de un mundo, por lo menos). En algunos relatos, se trata de cataclismos literales, como en "Pájaros que cantan el futuro", el cuento que abre el libro y el que se es también el origen de su curiosísima portada; o en "Cada casa es una tumba", en que los personajes se enfrentan a un apocalipsis de origen incierto). En otros casos, se trata del final de una historia, de una relación o de una vida, como en "Algunas verdades del mundo en el que te ha tocado vivir", en que una mujer descubre la infidelidad de su marido, lo que le lleva a plantearse prácticamente todo lo que sabe o cree saber, o en "Teddy bear", en el que dos hermanos creen haber encontrado en Alaska a un oso que es la reencarnación de Elvis.
Otro tema recurrente es también el de lo oculto o lo reprimido: aquello que no mostramos al público o ni siquiera a las personas más próximas, pero que habite en nosotros; puede ser un fetiche difícilmente comprensible, como sucede en "Por lo que sé de mi marido", o un pasado colectivo que hemos querido enterrar y olvidar, pero que se resiste a desaparecer, como en "La casa de tus sueños".
A pesar de esta unidad temática, con todo, es evidente el esfuerzo del autor por diversificar las técnicas, las voces y los formatos de los cuentos. Tenemos así algunos narrados por una "clásica" tercera persona omnisciente, pero también relatos en primera persona, en una poco habitual segunda persona, en estilo directo, o incluso en forma de escenas teatrales, como esa especie de historia de mutantes que es "Sentimental punk".
El humor absurdo e incluso escatológico, en cambio, es constante en todos los cuentos, aunque se destaque particularmente en algunos como "El impulso heroico", en que un esforzado azafato intenta vender lotería a unos aterrorizados pasajeros en medio de unas turbulencias potencialmente catastróficas (me resulta imposible no pensar en Relatos salvajes, sobre todo, obviamente, en su primera parte); o el último, "La montaña mágica", que trata sobre, en fin, una enorme montaña de mierda que aparece un día en medio de un parque, sin motivo aparente. En "Otro minuto de silencio", los futbolistas están siendo asesinados uno a uno, pero el narrador se resiste a renunciar a su sueño, aunque por ello arriesgue su vida... La
excepción sería "Opennheimer" (imagino que el cuento es anterior a la
película, y el tema obviamente no tiene nada que ver), en el que el
nacimiento de un bebé en circunstancias trágicas, narrado en forma de
movimientos musicales, se combina con el recuerdo y la imagen de la
primera bomba atómica - tema que no deja muchos resquicios para el
humor.
Como se ve, es verdad que no faltan las referencias pop que menciona la contraportada (como los furbys, los programas televisivos de remodelación de casas, el fútbol o los cómics, series o películas de superhéroes), lo cierto es que el libro tiene un espíritu corrosivo y desacralizador que está más cerca del punk que del pop. No todos los cuentos me parecen igual de originales ni conseguidos,
naturalmente (aunque tampoco hay ninguno que desentone del buen nivel
general), y precisamente este que acabo de mencionar me parece uno de
los menos originales, tan habituados como estamos ya a leer sobre seres
(meta)humanos con superpoderes de muy diverso tipo. En cualquier caso, es sin duda un volumen de cuentos más que notable, que lo mismo hace sonreír o incluso lanzar una carcajada, que provoca desasosiego o angustia; un libro, en definitiva, que confirma las altas expectativas que están depositadas en su autor.
Entrevista con Alejandro Morellón
Santi: Este es un libro que parece hablar mucho sobre finales: el fin de la vida, el fin de la humanidad, el fin del mundo. ¿La situación mundal (la pandemia, la(s) guerra(s), la crisis climática) ha servido de inspiración, o por lo menos ha creado un cierto estado de espíritu para escribir este libro?
Alejandro Morellón: Es verdad que este es un libro con alma de profecía, es decir, que de alguna manera se aventura a narrar un final pero además también funciona como una advertencia. Imaginarse un final muchas veces nos sirve para corregir o prevenir el curso de los acontecimientos, o al menos para que no nos pillen por sorpresa. La pandemia, las guerras, la crisis climáticas, son indicativos de que algo no estamos haciendo bien y, como le pasa al protagonista de "Cada casa es una tumba", a medida que nos van apareciendo se va generando una conciencia de nuestro estado actual.
S.: Aparte de esta inspiración en la (angustiosa) situación del mundo, algunos relatos también se situarían en al línea de "ficción (post)apocalíptica". ¿Es ese un género que te interese o que te haya servido de inspiración? ¿Recomendarías algún autor/obra específicamente?
A.M.: Por recomendar uno que no suele estar entre los siempre mencionados: la novela La tierra permanece, de George R. Stewart. Un clásico injustamente olvidado de la ficción postapocalíptica.
S.: Otro tema recurrente de los relatos del libro sería el de lo oculto, lo reprimido, lo inconfesable, tanto a nivel individual como colectivo: las perversiones sexuales de cada uno, pero también la apología nazi o fascista que ahora resurge. ¿El mundo y las personas tienen una tenebrosa "cara B"?
Me gusta una frase de María Zambrano que dice: se escribe sobre lo que no se habla. Para mí, la escritura es ese espacio en el que lo innombrable cobra forma y se manifiesta. A través de la imaginación, los monstruos externos e internos se representan desde un entendimiento, desde la reflexión y la distancia. Todos tenemos una cara B, porque somos producto de nuestras circunstancias, y las circunstancias son muy variables. Somos lo que nos ocurre.
S.: En la contraportada se habla de que presentas una "mirada nítidamente pop" en estos cuentos, pero también creo que algunos cuentos tienen un alma punk (de hecho uno se titula "Sentimental punk"), que es mucho más corrosiva que el pop. ¿Dirías que se combinan las dos cosas en tus cuentos?
A.M.: Me siento más cerca de lo punk que de lo pop en mis relatos. Quizá haya utilizado el pop para que lo punk cobre más fuerza, para potenciar el contraste. ¿Qué menos apropiado que un Furby para vaticinar el fin del mundo?
S.: El libro experimenta con diferentes técnicas narrativas (cuentos polifónicos, estilo directo, narración en primera o en tercera persona...), pero parece sobre todo un libro centrado en el puro placer de contar. O sea: cada cuento propone una idea, y la expone de forma breve y directa. ¿Era esa tu intención o tu motivación a la hora de escribirlos?
Quería escribir un libro con historias independientes y muy variadas en cuanto a temáticas y estilo, pero que a la vez tuviera un elemento cohesionador, una misma esencia, que en este caso nos la da el título. "El peor escenario posible" se refiere a la peor situación que pueda vivir una persona en un momento dado, ya sea una desgracia mundial o personal.
S.: En qué sentido dirías que este libro supone una evolución o un cambio en relación con El estado natural de las cosas, tu anterior libro de relatos?
A.M.: El peor escenario posible es un libro más arriesgado porque intenta combinar dos elementos a priori irreconciliables: el humor y la tragedia, el absurdo y la melancolía, la ternura y la desolación. Creo que hay un mayor trabajo con la atmósfera y con los personajes. El estado natural de las cosas es un libro más alegórico, que trabaja más en la idea misma, en el acontecimiento, que en la permeabilidad de la idea.
S.: En tu narrativa (la que yo conozco hasta ahora) algo que abunda es la imaginación y lo fantástico. ¿Crees que estos elementos (lo fantástico, lo sobrenatural, lo que se sale de la estética realista, la creación de mundos alternativos...) están infravalorados en España? También el género del cuento, y no digamos ya el microcuento, está muy minusvalorado en relación con la novela.
A.M.: Curiosamente, en lo audiovisual, el fantástico y la ciencia ficción tienen más auge que nunca. En cuanto al panorama literario, al menos en lo que veo en España, todavía se infravalora lo sobrenatural. En cuanto al relato, está claro que hay una hegemonía absoluta de la novela (y sobre todo por cierto tipo de novela) pero por eso hay que reivindicar el cuento, o incluso la novela corta, que a mí me parece el formato más desaprovechado.
S.: Por último, el libro ganó el premio Euskadi de literatura el año pasado. ¿Cómo fue la recepción de este premio? ¿Te lo esperabas o fue una sorpresa? ¿Este premio, y los demás que ha recibido el libro, ha hecho que el libro llegue a más lectores?
Como no tengo redes, no puedo saber muy bien el alcance de mis libros a nivel de ventas, así que no podría decirte, pero me alegra mucho que al libro le haya ido tan bien en cuanto a premios. De alguna manera, los premios son un respaldo para el libro y para mi carrera, y además, un recordatorio de que detrás del libro hay una comunidad de lectores que lo valoran.
.jfif)