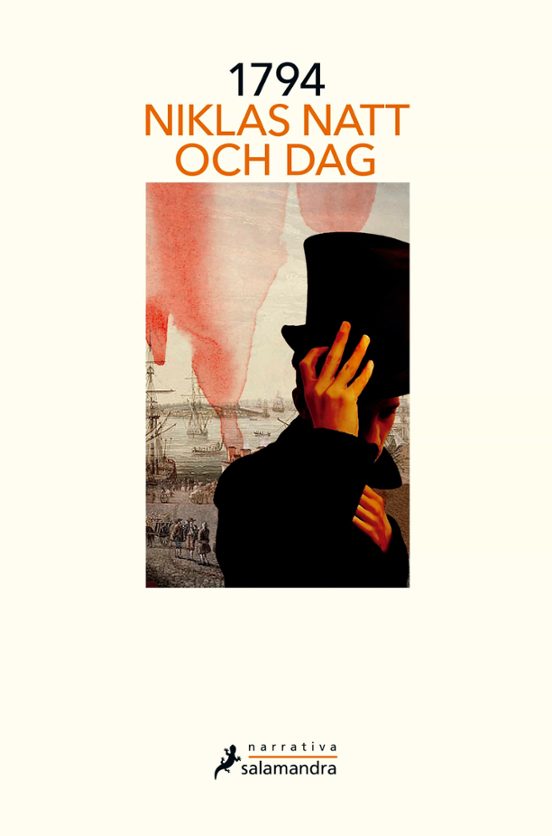Idioma original: inglés
Título original: Mothers, Fathers, and Others - EssaysTraducción: Imma Estany Morros en catalán para Edicions 62 y Aurora Echevarría Pérez en castellano para Seix Barral
Año de publicación: 2021
Valoración: recomendable
Aquellos que seguís el blog desde hace algún tiempo, sabréis de mi absoluta admiración por Siri Hustvedt, pues no es únicamente una autora realmente polifacética que se maneja igual de bien en ensayo que en narrativa, sino que es una autora con grandes inquietudes culturales, científicas y filosóficas. Así, su obra mezcla e integra diferentes conceptos relacionados con el arte y la psique, realizando a partir de ellos profundas reflexiones acerca de la condición humana.
En este conjunto de veinte ensayos de distinta extensión, la autora estadounidense trata aspectos relacionados con las relaciones entre padres e hijos, la memoria y los recuerdos, pero también el arte y la literatura. Así, esta obra complementa y es una extensión de sus ensayos previos como «La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres», «La mujer temblorosa o la historia de mis nervios» o «Los espejismos de la certeza» y es algo que tiene todo el sentido pues toda la obra de Hustvedt está interrelacionada, pues los conceptos que la atañen se ven reflejados en sus distintas obras en mayor o menor grado.
Hustvedt abre el primer ensayo hablándonos de sus orígenes, de su hogar, de sus abuelos, de sus recuerdos de la infancia. Una infancia rodeada de pobreza, aunque sin ser consciente de ello, y también de felicidad con sus tres hermanas y sus primos en la granja de sus abuelos entre campos, tractores y hierba. En este primer ensayo nos interpela como lectores y evoca nuestras emociones al afirmar que «todos adquirimos los sentimientos de los demás, especialmente de aquellos que amamos, e imaginamos que lo que no hemos visto ni tocado también nos pertenece a través de un vínculo imaginario» porque «todos, en un grado u otro, estamos hechos de lo que denominamos ‘memoria’». Y esta reflexión evocando la figura de sus padres y abuelos continua en otros de los ensayos incluidos en el libro, al hablarnos también de los difuntos y los rituales funerarios existentes de las diferentes culturas.
Más allá de aquellos ensayos más enfocados a la introspección, y fiel al feminismo que ha defendido durante toda su vida, el libro contiene ensayos más críticos, más denunciativos sobre la maternidad y los roles patriarcales, afirmando sin tapujos que «la maternidad ha estado y continúa estando ahogada dentro de tantas absurdidades sentimentales, con tantas normas punitivas sobre cómo hay que actuar y qué se debe sentir que hoy en día es como una camisa de fuerza cultural». Y Hustvedt aprovecha estas reflexiones para alabar la figura de su madre, gran aficionada a la lectura y muy de izquierdas, que pasó nueve días en la cárcel tras protestar contra la ocupación nazi en su pueblo en plena guerra mundial. Una mujer con alta resiliencia contra las adversidades de la vida. Una mujer de quién la propia autora afirma que «conocí y amé apasionadamente (…) mi amor fue depurado por la intensa admiración que sentía por ella y por la profunda amistad que tuve con ella a lo largo del tiempo». Y, en esa denuncia sobre el patriarcado y el machismo existente, la autora nos habla sobre los mentores y su importancia a la hora de explotar el talento y aprender, a pesar de que la sociedad a menudo nos otorga mentores inexistentes, que expone en su propia experiencia al afirmar que «una singularidad de mi historia personal es que des de la distancia me asignaron un mentor que no es, no era y no lo ha sido nunca: mi marido» (y esto es algo que cualquier lector que haya leído las obras de ambos autores podrán confirmar) afirmando, sabiamente, que en estos casos «el enaltecimiento y el reconocimiento de la autoridad de una mujer a menudo es interpretado como la denigración y la supresión del hombre y su autoridad». E, incidiendo en el tema, nos habla también sobre la misoginia, y su relación con el arte y la pintura, pues «cuesta mucho más detectar la misoginia en aquello que no está presente: en la absencia de nacimientos en el canon de la pintura occidental, en la placenta desaparecida…» porque de esta manera «el sueño griego del nacimiento masculino persiste: no es la madre la que da a luz a lo que denominamos su hijo: ella únicamente cuida la semilla que han sembrado dentro de ella».
En ensayos menos interesantes (según mi modesta opinión) nos habla sobre límites y fronteras, sobre Trump y la pandemia a raíz del COVID, y también dedica ensayos a la figura de Simbad y a Lousie Bourgeois y su atrevimiento, su desparpajo y también las interpretaciones psicoanalíticas de su arte. Asimismo, nos habla de Jane Austen y su libro «Persuasión», así como de «Cumbres borrascosas», de Emily Brontë. Estos ensayos plenamente dedicados a una obra literaria o artística no suscitan excesivo interés a menos que uno conozca la obra, pues trata de ella en profundidad (incluso revelando el argumento con detalle). Este hecho es algo que ya me ocurrió con «Cuentas pendientes» de Vivian Gornick y creo que su lectura está únicamente dedicado a quienes tengan especial interés en su análisis de tales obras a pesar de que cada uno extrae sus propias conclusiones pues el libro «es como un virus: el texto está muerto hasta que es animado por el cuerpo de un anfitrión». Por ello, estos capítulos aportan un punto de irregularidad al libro que lastran en parte su lectura, aunque también es cierto que al ser ensayos independientes el lector puede simplemente optar por saltárselos porque incluso sin ellos el libro merece holgadamente su lectura.
Por fortuna, Hustvedt recupera el pulso y nos ofrece sus mejores análisis cuando nos habla de literatura y narrativa, como cuando separa la autora de la narradora afirmando que «yo puedo ser la autora de la historia, pero no soy su narradora. En este caso, no hay una persona real que cuenta la historia. Yo, la autora, sin duda estoy alienada de mí misma». Así, nos habla de la importancia de la narración pues «nos explicamos historias a nosotros mismos para darnos un sentido» y, por ello, «la verdad que busco como escritora de ficción no es un registro documental del pasado. Busco la verdad emocional. Los personajes tienen que comportarse, hablar y pensar a lo largo de su vida de una manera que tengan en mi un eco de verdad. Esta verdad no tiene nada que ver con la naturaleza de los hechos expuestos». La autora defiende la literatura que nos remueve, que nos impacta, porque tal y como afirma «no me interesa el arte que no me cuesta nada entender. Solo me interesa el arte que me hace reflexionar un cierto tiempo», porque entiende la lectura como «una manera de autoexpandirnos» y, por ello, «cuando la literatura es meramente una distracción, no te puede cambiar de cara al futuro. No te puede sacar del marco conceptual y las pautas aprendidas de la vida mientras la vives». De esta manera, «leer novelas significa que estás dispuesto a sumergirte en las realidades complejas de los demás. Significa que tienes curiosidad y voluntad para participar en una suerte de pluralismo», porque «leer ficción comporta una pérdida del yo en manos del otro, un ceder y dejarse ir. A un narcisista virulento, esta pérdida del yo le resulta imposible. Lo que cuenta es ver el propio yo reflejado infinitamente en las caras admiradas de la esposa, el amigo o la multitud. No hay diálogo en esta sala de espejos».
La autora nos habla también de la memoria, algo que ha hecho repetidas veces en sus libros, y apunta que «la novela y otras formas de literatura son fruto de la memoria, y la memoria en sí está sujeta a cambios imaginativos»; esto es algo demostrado científicamente pues se ha constatado que «los pacientes que sufren daños bilaterales en el hipocampo, una parte del cerebro asociada a la memoria autobiográfica y también a la navegación, no únicamente tienen dificultades para recordar… sino que también les cuesta imaginar». De igual manera, Hustvedt expone casos de personas (condenas incluso por asesinato) han afirmado recordar cosas que nunca han sucedido, por presión policial o presión social constatando así que «hay pruebas empíricas sólidas que confirman que la memoria de cada persona puede ser manipulada por presión social».
Por todo ello, este recopilatorio de ensayos nos ofrece una buena oportunidad para reflexionar sobre el arte en sí mismo, pero también sobre cómo nos construye y nos forma como personas estableciendo una relación única, inigualable y exclusiva entre una obra y cada uno de sus lectores, pues la manera como nos impacta y nos sacude depende de la obra pero también de la propia vida (y no únicamente «lectora») de cada uno de nosotros destacando, por encima de todo, la necesidad de la empatía para poder conectar con ella. Tal y como afirma Hustvedt, «la empatía es un estado de ánimo compartido» y únicamente a través de una conexión emocional con la obra podemos llegar a comprender todo su sentido. De esta manera, se trata de un libro que, pese a su irregularidad a causa de su amplitud temática, es recomendable siempre y cuando sepamos manejar las expectativas porque, en palabras de la propia autora «la expectativa a menudo es una forma de prejuicio (…) y a veces distorsiona aquello que tenemos delante de nuestros ojos». Así pues, lanzaos a leer a Hustvedt sabiendo, a ciencia cierta, que a cada uno de vosotros os entusiasmará por cosas diferentes.


.jpeg)