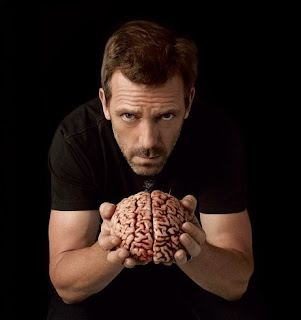¡Hola a todo el mundo y feliz Noche de Todos los Santos, chavalada! ¿Qué tal van los preparativos del Samaín? ¿Ya habéis colocado las calabazas en la puerta de casa, desempolvado la Ouija, descargado alguna peli de George A. Romero? Bueno, que no se diga que Un Libro Al Día no estamos por la labor conmemorativa, así que, para ir calentando motores, os proponemos esta segunda edición del Biblio-Necrophiliac Quiz, el test de conocimientos sobre escritores que ellos mismos no hubieran sido capaces de responder... El año pasado ya demostrasteis que no teníais ni idea sobre tumbas de escritores el turismo funerario no era lo vuestro. No pasa nada: este año, el Quiz de este año NO VA DE TUMBAS (lo siento por los que pasásteis las vacaciones del Pére Lachaise a Montparnasse o de Highgate al oxfoniano cementerio de Wolvercote para documentaros. Amigos bonaerenses: siempre merece la pena pasear por La Recoleta). Esta vez vamos al paso previo a la inhumación (aunque no siempre, ahí tenemos algún cuento de Poe): cuando te viene el apechusque y la roscas. Para quien no entienda el manchego (el resto de la Humanidad): cuando la palmas, la espichas, la diñas, estiras la pata, pasas a mejor vida, te viene a ver la Parca, te vas al otro barrio, feneces, expiras, falleces, MUERES. Fin de fiesta. Game over. THE END.

¿Cómo fue el final de vuestros autores o autoras favoritas? ¿Cual fue la causa de su muerte? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras (tranquis, que no os voy a preguntar por Walt Whitman)? Veamos si sabéis tanto de literatura como pretendéis en esos simposios, mesas redondas, presentaciones de libros (con canapés), talleres literarios, cursos, cursillitos, clubes de lectura, tertulias, cafés hipsters, barras de bar, vertederos de amor, os enseñé mi trocito peor... ¿Preparados? Are you ready to rock? Pues a la de tres... ¡Ya!
1- Como siempre, empecemos por una sencillita para no desanimar al personal: ¿Qué celebérrimo escritor romántico murió de un disparo al perder un duelo con otro señor, por culpa de un quítame allá esas pajas asunto de honor en relación a una mujer casada?
A/ Víctor Hugo
B/ Mariano José de Larra
C/ Alexander Pushkin
D/ Walter Scott
2- ¿Qué eminente autora norteamericana falleció a consecuencia de la enfermedad favorita del televisivo doctor House, el lupus?
A/ Flannery O'Connor
B/ Lucia Berlin
C/ Mary McCarthy
D/ Susan Sontag
3- Y hablando de la serie House, ¿de qué forma un tanto bizarresca, pero, como vemos, plausible y que aparece en un capítulo de esta serie murió el también estadounidense Sherwood Anderson?
A/ Se perforó el intestino con un palillo de dientes que se había tragado.
B/ Levantó una estatuilla de Buda que escondía dentro un electroimán y éste movió los alfileres que sus padres le habían clavado en la cabeza, siendo un bebé, a través de la fontanela.
C/ Sufrió una meningitis provocada por la picadura de una garrapata.
D/ Buceando en el pecio de un barco esclavista, rescató una botella que contenía pústulas de enfermos de viruela que, al romperse, liberó el virus de esa enfermedad.
4- ¿Qué otro célebre escritor o escritora norteamericano/a, en este caso oriundo/a de uno de los antiguos estados confederados, feneció a causa de un accidente no menos desafortunado e improbable (en su descargo hay que decir que se encontraba en un momento un tanto alcohólico), al atragantarse con la tapa del bote de barbitúricos que estaba abriendo con la boca?
A/ William Faulkner
B/ Tenessee Williams
C/ Truman Capote
D/ Carson McCullers
5- Claro que las muertes rocambolescas no son una circunstancia exclusiva de los tiempos modernos. De hecho, en la Antigüedad ya se dio algún caso llamativo, como el del dramaturgo Esquilo, que murió a consecuencia de:
A/ Se cayó de una higuera a la que se había subido huyendo de unos soldados persas. No se mató, pero quedó inconsciente y fue devorado vivo por una manada de perros salvajes.
B/ Un quebrantahuesos confundió su cabeza calva con una roca y soltó sobre ella una tortuga para romper así su caparazón, consiguiendo en cambio aplastar la cabeza del pobre Esquilo.
C/ Tras participar victorioso en las batallas de Maratón, Salamina y Platea, volvió a su casa como un héroe, pero, enseñando a su hijo pequeño cómo había combatido a los persas, se enredó con una correa suelta de su sandalia y cayó al suelo, clavándose su propio xiphos o espada corta lanceolada.
D/ Comprobando la acústica del teatro de Epidauro había subido hasta la grada más alta (de 52) cuando una lechuza tempranera alzó el vuelo hacia él y por culpa del sobresalto bajó rodando por las escaleras hasta la orchestra, donde se desnucó.
6- Otro literato que participó en una guerra fue el poeta Wilhem Albert Włodzimierz Apolinary Kostrowicki, conocido por Guillaume Apollinaire, que formó parte del ejército francés durante la Gran Guerra. Sin embargo, moriría al poco de acabada ésta, a causa de:
A/ La gripe española.
B/ Las heridas en la cabeza recibidas en el frente por la explosión de un obús.
C/ Fue atropellado por un carro que transportaba carne de cerdo al mercado de Les Halles, en París.
D/ El mamporro que le arreó Pablo Picasso, a quien unos años antes Apollinaire había implicado falsamente en el robo de la Gioconda, y que removió un trozo de metralla que los cirujanos no le habían extraído, por desgracia demasiado cercano a la arteria subclavia derecha.
7- Por continuar con más poetas de ánimo belicoso, es sabido que Lord Byron falleció en Grecia, país al que había acudido para ayudar en su guerra de independencia del Imperio otomano. Aunque no murió en una batalla, sino a consecuencia de una sangría demasiado entusiasta que le practicaron unos médicos tras una crisis epiléptica. Bien, pero en cambio, ¿sabéis cómo pereció su gran amigo de francachelas, el también poeta británico Percy Shelley?
A/ Naufragó el velero en el que viajaba y que él había bautizado "Don Juan", en honor de su amigo Byron.
B/Se golpeó al caer de un pura sangre árabe de su propiedad y que él llamaba "Prometeo" en honor de su amigo Byron.
C/ A consecuencia del coma etílico que le sobrevino de la tremenda borrachera que se agarró al enterarse de la muerte de su amigo Byron.

D/ Por culpa de un recio y repujado ejemplar de la novela
Frankenstein que su esposa Mary le arrojó a la cabeza porque no dejaba de hablar a todas horas de su amigo Byron
.
8- Pasemos a temas más alegres: entre el gremio literario siempre ha cundido bastante la costumbre de quitarse la vida o al menos intentarlo; no digamos ya en países donde la idiosincrasia nacional fomentaba tal práctica. En Japón, por ejemplo, ha habido muchos escritores que se han suicidado, pero el más persistente fue uno que lo intentó no una ni dos veces, sino hasta cuatro veces antes de conseguirlo:
A/ Yukio Mishima
B/ Yasunari Kawabata
C/ Ryunosuke Akutagawa
D/ Osamu Dazai
9- Por acabar con los escritores suicidas (ejem... qué mal suena eso), recordemos al poeta ruso Sergei Yesenin (o Esenin) que antes de ahorcarse dejó por escrito un emotivo poema ("Adiós, amigo mío, adiós/ tú estás en mi corazón/ Una separación predestinada /promete un encuentro futuro (...)" en cuya gestación intervino un elemento sorprendente:
A/ La propia sangre del poeta, que fue la tinta con la que lo escribió.
B/ Utilizó, continuándolo, el telegrama que le había enviado el también poeta Mayakovski (al parecer, enamorado de él), sabedor de su intención de quitarse la vida.
C/ Un discurso funerario del mismísimo Iosef Stalin, para despedir al fundador de la Checa, Félix Dzerzhinski, y en el que se pronunciaban los dos primeros versos.
D/ Las palabras (las únicas que aprendió a decir en ruso) que le solía decir la que fuera su esposa, la célebre bailarina Isadora Duncan, cuando aún eran amantes y Sergei salía de su camerino tras alguna efusión amorosa rapidita...
10- Por cierto que las últimas palabras pronunciadas por los literatos en el lecho de muerte siempre han dado mucho juego: desde las más poéticas o sugerentes ("Se disipa la niebla", dijo Emily Dickinson; en cambio, Goethe exclamó: "Más luz...") a las más desabridas de Karl Marx: "Las últimas palabras son para estúpidos que no han dicho lo suficiente mientras vivían". Quizá la palma de originalidad se la lleva el gran Oscar Wilde, que dijo "O se va él o me voy yo", refiriéndose a:
A/ Un cura católico llamado para administrarle los santos sacramentos.
B/ Su antiguo amante (y causante de su infortunio) Lord Alfred Douglas, que había acudido a París al enterarse de la agonía de Wilde.
C/ Un ejemplar de El Paraíso perdido, de Milton, poema que aborrecía y que alguna visita se había dejado en la habitación del hotel Alsace, donde murió.
D/ El horrible papel pintado de la pared.
Pues ya está. ¿Qué tal ha ido la cosa? Son preguntas facilitas, ¿no? Culturilla general, como quien dice. Ahora bien, como seguro que más de uno o una de nuestros seguidores se ha quedado con ganas de más, aquí va una BOLA EXTRA, para rematar los diez aciertos con un pleno al once:
 11- No vamos a preguntar de quién fue el siguiente sepelio, pues algo parecido sólo se le podía haber ocurrido a Hunter S. Thompson, que dejó establecido que así fuera antes de, cómo no, suicidarse en 2005: en su rancho de Colorado, sus cenizas fueron dispersadas mediante un cañonazo mientras sonaba Mr. Tambourine Man, de Bob Dylan, disparadas por un cañón de 50 metros de altura terminado en un puño de dos pulgares que agarraba un botón de peyote (símbolo de su campaña a sheriff en 1970 y del periodismo Gonzo). Tan sencilla ceremonia costó unos 2'5 millones de dólares, que fueron sufragados por la estrella de cine y admirador de Thompson:
11- No vamos a preguntar de quién fue el siguiente sepelio, pues algo parecido sólo se le podía haber ocurrido a Hunter S. Thompson, que dejó establecido que así fuera antes de, cómo no, suicidarse en 2005: en su rancho de Colorado, sus cenizas fueron dispersadas mediante un cañonazo mientras sonaba Mr. Tambourine Man, de Bob Dylan, disparadas por un cañón de 50 metros de altura terminado en un puño de dos pulgares que agarraba un botón de peyote (símbolo de su campaña a sheriff en 1970 y del periodismo Gonzo). Tan sencilla ceremonia costó unos 2'5 millones de dólares, que fueron sufragados por la estrella de cine y admirador de Thompson:
A/ Nick Nolte
B/ Johnny Depp
C/ Nicholas Cage
D/ Woody Harrelson
Y ahora sí que ya está. Después de la foto del equipo reseñador de Un Libro Al Día, tenéis las soluciones correctas:

1- C; 2- C; 3- A; 4- B; 5- B; 6- A; 7- A; 8- D; 9- A; 10- D; 11- B
Valoración de los resultados:
-De 0 a 4 aciertos: Enhorabuena. Sois personas que viven la vida, se enamoran, comen, trabajan, hacen el amor, van al fútbol, se emborrachan, pasean al perro, se manifiestan, suben montañas, navegan en veleros, practican artes marciales, se tiran por un barranco en una bici de montaña, bucean entre tiburones... LO QUE SEA, menos aprenderse las muertes de escritores famosos (o no tan famosos).
-De 5 a 8 aciertos: Madre mía... ¿no tenéis nada mejor que hacer? Quiero pensar que la mayoría de aciertos han sido de chiripa. Por favor, dejad estas piraduras para los bibliófilos, necrófilos y sociópatas como nosotros, será lo mejor (bueno, como yo, que mis compañeros son gente más o menos equilibrada... ¡oh, perdón, que me olvidaba de... vale, NO).
-9-10 aciertos: Mirad lo que vamos a hacer: ya que sois casos incurables de morbosidad y pedantería libresca, a ver si por los menos le damos una utilidad a vuestro trastorno ¿Qué tal si vais dejando sugerencias para el Biblionecrophiliac Quiz del año que viene? Porque ya la cosa se está poniendo peluda... Gracias de antemano.
-Pleno al 11: Buff... hasta luego, Mari Carmen...
 Idioma original: alemán
Idioma original: alemán

.jpg)