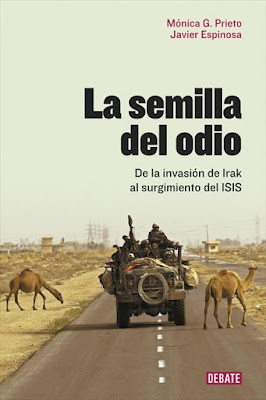Idioma original: español
Año de publicación: 2019
Valoración: muy recomendable
Queridos lectores: iba a devolver este libro a la biblioteca el 13 de marzo de 2020. No llegué a hacerlo porque ese día, entre otras muchas instalaciones, comercios y recintos, las bibliotecas de Barcelona se cerraron por el estado de alarma. Buena sensación me da que se interprete por estos gobernantes tan preocupados por la cultura que una biblioteca sea un lugar proclive a las aglomeraciones, pero ahí se quedó, en el mueble de mi recibidor, junto a algún otro libro, a disposición, si hubiera creído oportuno como ha sido, de revisarlo para confeccionar esta reseña.
Hecho que os comento y que ha sido cruel. El subtítulo del libro (Filosofía millennial para la crisis en España) ya debería aclarar ahora que se refiere a la penúltima crisis. En esas ocho semanas muchos han descubierto facetas de su personalidad inesperadas, y no me suscribo en todas ellas. Hemos sabido de ERTEs, de la policía de los balcones, del enorme censo de runners, nos hemos hecho expertos en mascarillas y en geles hidroalcohólicos. El COVID 19 es un enorme dust bowl que ha cubierto todo Occidente y del cual dicen que vamos a salir mejores de lo que éramos. Menuda expectativa.
Vuelvo al libro que os comento: los estilos musicales de nuevo cuño van integrándose y dejan de generar el rechazo inicial (fenómeno muy jugoso a la hora de analizar) porque se vuelven tan omnipresentes que no aceptar su avance es condenarse a uno mismo al ostracismo sonoro, a esa especie de confinamiento consistente en oír y leer y ver aquello que sabemos que nos gusta y no salir ya de ese caparazón. Y reggaeton y trap, sus dos principales etiquetas (fusionadas bajo el muy equívoco manto unificador de música urbana) parten de esa misma premisa: primero nos metimos con su vulgaridad, con su simpleza sonora, con la unidireccionalidad de sus letras, con la actitud de sus figuras punteras, luego a medida que esos detalles se nos explican o nos abruman con su superioridad empezamos a matizar ese rechazo, a intentar comprender esa avasalladora mayoría que lo incorpora a sus gustos, ya no es una cuestión de que uno se atrinchere o se empecine en negar la evidencia, se trata, quizás, de que la esencia del melómano debería incorporar asumir ese riesgo, probar con los géneros o los estilos para configurar un criterio propio, empezar a comprender que tan borrego es uno por abrazar corrientes mayoritarias como por negar esas corrientes sin haberles otorgado el beneficio de la duda.
El Trap es un estudio profundo y estructurado que ha seguido a un montón de figuras del género, figuras que no nos serán familiares pues su acceso al estrellato (siempre un estrellato relativo) no ha surgido de los canales convencionales, hablamos de músicos con pocos medios cuyo éxito se mide en visitas en Youtube, de adolescentes que empiezan a publicar canciones a destajo, de forma precaria, acompañados por sus amigos, en videos grabados en parques o en garajes, que tienen problemas con la ley y con sus oponentes musicales, en un despliegue de relaciones de rivalidad y celos profesionales que incluso tiene a veces un cierto componente de clase (a veces el concepto de autenticidad tan propio de la escena rock se ve incorporado en este contexto), y no hablamos del glamour callejero que rodea a personajes establecidos como Bad Gyal o C. Tangana. Me cuesta asimilar que El Trap se reduzca a ser un libro sobre un fenómeno musical de enorme arraigo en su escena local. Creo que el libro excede, sin pretenderlo ni un segundo, esos límites, y el lector puede optar o no por curiosear en todas esas canciones de mensajes más básicos y carnales o progresivamente más intricados e universales, pero se obtienen conclusiones que van más allá. Que es la innegable existencia de una generación multilingüe, de muchos orígenes, que encuentra en esos mensajes las respuestas que otras expresiones artísticas no han sabido darles, y que incluso su pura banalización es un fenómeno a interpretar.
Y su autor ha superado ciertas contingencias técnicas para contestar nuestra habitual ristra de impertinencias.
1. Empiezo con una cuestión un poco inquisitiva. El Trap es un libro sobre música, pero echo de menos más menciones acerca del armazón sonoro, del puro sonido, de la procedencia de las bases ¿priorizamos el mensaje verbal porque cada vez éste es más nítido y elaborado, o es una simple elección del autor?
En el libro se menciona esta paradoja de que tratándose de un libro de música se hable principalmente de cuestiones metamusicales o extramusicales. Yo he acuñado esta expresión, la de "metamúsica de la crisis" para referirme a aquellos aspectos que, no siendo estrictamente sonoros, están vinculados, no obstante, con este género o este estilo musical particular que es el Trap: la vestimenta, el estilo en el sentido amplio, la forma de bailar... en concreto, es en el capítulo dedicado a el post-Trap, en concreto al final de la sección dedicada a Pedro LaDroga, titulada vaportrap, donde abordo este asunto de la primacía de sonido sobre palabra o de palabra sobre sonido y lo que digo es que, sí, efectivamente en España, los beatmakers han destacado por su calidad, y no obstante tienen poca publicidad, son poco reconocidos por su trabajo, a diferencia de lo que sucede con los cantantes, que precisamente porque ponen la cara, se llevan todos los honores, por ese motivo se creó ese proyecto, esa empresa, ese certamen llamado SamplerChef, donde un conjunto de DJs, de productores, toman los mismos elementos instrumentales para generar diversas bases, subrayando la propia importancia del DJ como un productor de música.Hay algunos DJs como Alizzz, el productor habitual de C Tangana, que produce sus canciones como un featuring, son canciones producidas en las que ya en el propio título aparecen los dos nombre. Yo no creo que sea una práctica habitual o común la de priorizar el sonido verbal sobre el sonido en el sentido amplio, más bien se trata de algo característico de los que nos dedicamos al trabajo de la crítica. Resulta muy difícil elaborar una crítica que no caiga en el tecnicismo musical o en la mera crónica de nuestras experiencias subjetivas cuando hablamos del sonido puro, el campo de lo filosófico está intrínsecamente vinculado con l verbalidad, con la escritura, con la palabra en última instancia, entonces cualquier comentario sociológico, filósofico, psicológico, antropológico que se quiera hacer acerca del Trap, inevitablemente va a tener que darle más importancia a aquello que es verbalizable frente a la mística del puro sonido, no es una cuestión de que el lenguaje sea más nítido o elaborado, más bien lo contrario, lo característico del Trap frente al Rap es el hecho de que haya poca nitidez y eso sea por la distorsión de los samples, sobre todo el AutoTune, y que sean letras poco elaboradas, y más bien melódicas que rítmicas.
2. También profundizando en lo musical. Me da la impresión de que ese movimiento no es una réplica a una influencia extranjera, sino una pura asimilación del uso de un instrumento de comunicación. ¿Son necesariamente músicos o más bien comunicadores?
Una de las críticas que se ha hecho a mi libro es que no tenga en cuenta el panorama internacional, y uno de los grandes malentendidos, cada vez que hago una declaración a los medios de comunicación sobre el Trap, es que algún entendido en el asunto, se cree que estoy hablando del Trap en general cuando me refiero al Trap en España, de ahí las críticas siempre superficiales, basadas en una mala comprensión de mis palabras que se me suelen hacer cuando yo digo cosas como que el Trap ha muerto en España me refiero, no en Argentina, no en Estados Unidos, el Trap como categoría epistemológica y como entidad ontológica, pero esto es demasiado largo de explicar y no es lo que tú has preguntado. Tú has preguntado si el Trap proviene de la escena musical estadounidense o más bien consiste en un uso creativo de los medios de comunicación de masas actuales, muy señaladamente las redes sociales. Yo creo que las dos cosas, una asimilación y una aculturación a las formas propias de la cultura española de tanto un tipo de sonido, el propio de la costa Sur de Estados Unidos, el south frente al east y al west y al mismo tiempo hay un uso instrumental muy inteligente de los medios de comunicación. Resulta casi tautológico, o de perogrullo, afirmar que toda forma de arte es una forma de comunicación, la comunicación se puede definir como intercambio de información entre dos o más individuos, pero es algo más que comunicación, porque hay ciertos elementos que no resultan informativos, o que son más bien ruido que información, por hablar en la terminología de la Teoría de la Información de los años 70, que sí que forman parte del Trap, entonces el Trap es una mezcla, muy peculiar, de información y ruido, que genera una entidad cultural independiente de la comunicación o conversación entre varios individuos, entre el artista y su público, entre los productores y los consumidores, por hablar en esa terminología tradicional.
3. Creo haber leído declaraciones tuyas aseverando que la crisis del Covid 19 certifica la muerte del Trap como movimiento. ¿Cuál es tu teoría?
En mi libro, subrayo como a partir de 2017, la mayor parte de los artistas urbanos españoles, se separaron, se segregaron respecto de la categoría Trap, el cantante de grime Erik Urano dijo, de una manera muy plástica, a finales de 2016: "confirmado: el Trap es la categoría más pocha del año, por poco no le llaman Trap a todo lo que no sea música clásica". Al año siguiente, a modo de respuesta ante ese uso omniabarcante del término Trap, se llegó a llamar Trap, incluso, a la canción "Lo malo" de Aitana War en Operación Triunfo, varios artistas, empezando por C Tangana, seguido por Bad Gyal y finalmente todos los demás, se separaron de la categoría Trap para empezar a hablar de música urbana. En mi libro explico porqué me parece que esa expresión es todavía más racista, más apropiacionista, más inapropiada que la de Trap. No obstante, de modo eufemístico, yo en mi libro llamo artista urbano a todo aquel que participa de esa metamúsica de la crisis llamada Trap. A mi juicio, he aquí la defunción epistemológica del Trap. El Trap deja de ser una categoría operativa desde el punto de vista del conocimiento de un fenómeno musical en 2017, cuando los propios artistas comienzan a dejar de utilizar esa expresión, pero luego hay una muerte ontológica del Trap, que yo creo que se corresponde con la situación posterior a la conversación en el Primavera Sound entre C Tangana y Yung Beef, a mediados de 2018. Ya por aquel entonces estaba muy avanzado lo que yo denomino en mi libro el post-Trap, que no es estrictamente una música que surja después de la muerte del Trap, pues es el Trap es evidente que sigue vivo sociológicamente, sino nuevas vías musicales de experimentación, que surgen una vez que este género o estilo se convierte en el mainstream, pues en 2018 con este debate justamente, o sea, ese beef, entre Fernandito Kitkat y Antón Álvarez Alfaro, "Pucho" el post-Trap ya empieza a ser un fenómeno consolidado con figuras importantes que en los años siguientes generarían temazos, especialmente lo que yo denomino el Trap'n'b de las Islas Canarias. Entonces tenemos tres muertes del Trap. Una primera muerte, epistemológica, a finales de 2016, una muerte ontológica en la que la propia categoría se disuelve por la fusión con otros géneros y estilos como el r'n'b, el , vaporwave, el flamenco, el caso Rosalía es muy significativo, justamente fue ese verano de 2018 en que saltó al estrellato, y ha habido una tercera muerte, la actual, que es una muerte sociológica, en la que el propio Trap no ha sabido dar respuesta a la crisis en la que estamos viviendo, o si ha sabido dar respuesta, ha sido a través del cuestionamiento de su canon expresivo propio, este es el caso muy señalado de C Tangana quien, a las pocas semanas de que empezara el confinamiento, publicó un conjunto de videos en los que exponía cómo la crisis del Covid 19 le pilló de gira en México, cómo, siendo una estrella musical, pues el Covid no le importaba o le interesaba mucho al comienzo, y como poco a poco tuvo que afrontar y vérselas con el Covid 19, la muerte de parientes y amigos suyos, la separación respecto de su pareja sentimental, etcétera. Esa es la muerte sociológica del Trap a la que estamos asistiendo ahora mismo, el Trap supo dar una respuesta a nivel panhispánico, muy interesante, al fenómeno del otoño caliente que vivimos el año pasado, con las revueltas en Chile, Ecuador y Catalunya, entonces los artistas urbanos se posicionaron a favor de los que se manifestaban o, por lo menos, en contra de la policía, no ha pasado tal cosa con el Covid 19, algunos, como Cecilio G, han salido a hacer pintadas frívolamente, otros, como Yung Beef, han querido epatar a la burguesía diciendo que iban a abrir, clandestinamente, la discoteca Infierno, en Madrid, y aún otros, como Rosalía, viven en un mundo tan alejado de los mortales, que lanzaban mensajes gubernamentales con dos o tres meses de retraso, así Rosalía pedía a sus seguidores que se lavaran las manos, cuando llevábamos varias semanas de confinamiento, y la medida a tener en cuenta era entonces el uso de mascarillas en vez de lavarse las manos.
4. Al hilo de la pregunta anterior, si el Trap surge de una crisis, la del 2008, ¿qué crees que puede surgir ahora?
La filosofía, según Hegel, debe guardarse mucho de ser edificante, y yo añadiría, siguiendo premisas en realidad hegelianas, de hablar acerca del futuro. "Ni esperanza ni miedo" es uno de los lemas más importantes, seguramente, de la filosofía estoica, que yo hago propio. No me interesa mucho el futuro porque estoy bastante preocupado por vivir el presente, y realmente, aunque esto pueda parecer una boutade, no tengo ni idea, es decir, ni yo ni nadie podía prever hace un par de meses que iba a suceder algo como esto del Covid 19 y tan imprevisible será, probablemente, no, seguramente, solamente hay una seguridad, la de la imprevisibilidad, entonces tan seguramente será imprevisible el fenómeno cultural que vendrá en el futuro, cualquier pronóstico, cualquier profecía, en un mundo tan complejo como el nuestro, termina cayendo en saco roto por muy docto que sea el que hable.
5. Basándonos en esa secuencia. Crisis-YouTube-explosión alternativa de un movimiento, absorción e integración en los media y subsecuente neutralización, ¿solo queda la implosión?
Sí.
6. Jóvenes pretendidamente rebeldes usando mensajes políticamente incorrectos, escépticos con el poder, con los políticos, el Trap como nuevo punk... después de oír todos esos discos, ¿ves obras perdurables según el viejo concepto? ¿Cuáles?
La dura vida del joven rapero de Don Patricio
El mal querer de Rosalía
Ídolo de C Tangana
Los pobres de Pxxr Gvng
Adromicfms 4 de Yung Beef
Ama de casa de La Zowie
Worldwide Angel de Bad Gyal
7. En lo estrictamente literario, tu libro describe análisis sobre la evolución de ciertas figuras, que incluso integras en un análisis de perfil sociológico: hay proletariado, burguesía, violencia física y verbal, delincuencia. Pero esto no es la guerra de costas como en USA. ¿Contra quién lucha el Trap, ante qué se rebela?
Tengo que puntualizar que en mi libro no aparece ni una sola vez, o si aparece habrá sido un desliz, el término proletariado ni burguesía, aunque pueden ser utilizados, evidentemente, por algún sociólogo serio, su uso tan degradado en el presente por parte de los amateurs en sociología y de los que se la dan de marxistas, me obliga a evitar ese tipo de expresiones, siendo yo, por otro lado, bastante marxista, pero evito por todos los medios hablar de proletariado y burguesía, que me parecen categorías anacrónicas hasta cierto punto, se pueden reconstruir y fundamentar sociológicamente si se quiere, pero sería tan ridículo como intentar rehabilitar del siglo XIX, las expresiones carlistas e isabelinos y pretender que los progresistas actuales, el partido socialista y Podemos, pues son los nuevos isabelinos, y los miembros del bando conservador, Partido Popular, Vox, Ciudadanos, pues son los nuevos carlistas, pues el mismo valor le doy yo a expresiones del tipo burguesía, que se refiere a la gente que vive en una ciudad, bürgerliche Gesellschaft es la expresión que utiliza Marx para referirse a la sociedad civil y la sociedad civil, mientras que el término proletario proviene del latín los que tienen como única fuente de subsistencia a sus hijos. A día de hoy, los hijos somos una carga más que una fuente de subsistencia o en todo caso una excusa para salir del confinamiento. ¿Contra quién lucha el Trap y ante qué se rebela? Hay una lucha más bien interna, más endógena que exógena, dentro del Trap cada artista es un imperio entre un imperio, un estado dentro del estado, que está en pugna por medio de beefs, polémicas de todo tipo, etcétera, con otros artistas, yo califico al Trap no de apolítico sino de impolítico en el sentido de que, en todo caso, visibiliza una serie de cuestiones que no han sido abordadas por la política institucional, como la cuestión del paro juvenil, de la desafección respecto a la política, del uso alternativo de los cuerpos, los géneros y la vestimenta y el hábito en un sentido amplio, entonces no hay una lucha frontal contra nada, hay, simplemente, una transposición al ámbito musical de la lucha de todos contra todos en que consiste nuestra existencia.
8. Lo de la dedicatoria a DFW... ¿puedes hablar un poco sobre su influencia? (aparte de la obvia inclusión de notas al pie )
La influencia de David Foster Wallace es decisiva, no solo por 'Ilustres Raperos', que es el modelo bajo el cual está escrito mi libro, sino también porque suscribo su visión pesimista del mundo y de la ironía. Una de las cuestiones centrales de mi libro es la exposición de la teoría de la cuádruple raíz del principio de ironía, desarrollada por mis amigos de Homo Velamine (véase Ismael Crespo Amine y José Carlos Cañizares-Gaztelu, 'Ultrarracionalismo'). En el fondo, nuestra apuesta por la metaironía, como algo distinto del regreso post-irónico a los viejos prejuicios, no está tan lejos de lo que Wallace entendía por "nueva sinceridad". El hecho de que esa expresión haya sido manoseada ad nauseam por un conjunto de trepas y curadores artísticos recientes no nos puede llevar a olvidar la importante contribución intelectual que hizo Wallace, probablemente el escritor más influyente sobre mi generación. Para bien y para mal, lo queramos o no, forma parte de nuestra educación sentimental adolescente. Algún día nosotros también habremos de tirar de la soga.
9. Terminamos: convence a un señor de 55 años de la conveniencia de leer un libro así, aunque sea para comprender o indagar en la música que oye otra generación.
Yo creo que tu pregunta ya es lo bastante persuasiva como para que yo, además, añada más motivos o, por el contrario, los disuelva, pues es sabido que no hay autor más pesado ni petardo que aquel que se toma tan en serio como para recomendar su propio libro, así que en vez de recomendar mi propio libro, que no dejaría de ser un ejercicio onanista, por otro lado muy satisfactorio, creo que lo que voy a hacer va a ser, mejor, recomendar la lectura de otros libros sobre este mismo tema, hermanos gemelos del mío, principalmente la obra de Max Besora y Borja Bagunyà, con quienes presenté mi libro en Barcelona, titulada en catalán Trapologia.



.jpeg)