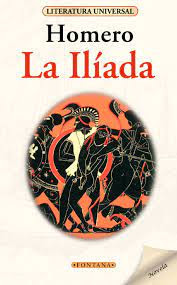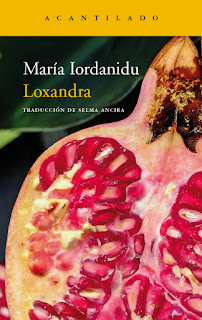Título original: Ὄρνιθες (Ornithes)
Año de publicación (representación): 414 a.C.
Valoración: Se deja leer
Creo que alguna vez he llegado a decir aquí que leer a los clásicos griegos no es en absoluto tan intimidante como la gente cree. De hecho, aunque algunos textos resulten a veces no muy digeribles, hay otros, en mi opinión la mayoría y sobre todo los de los grandes dramaturgos, llenos de vivacidad, relatos épicos, tragedias brutales, historias eternas y a veces cuajadas de humor, que pueden leerse sin la menor dificultad y resultan muy gratificantes. Esto es así muchas veces, pero llegados a este punto hay que reconocer que no siempre.
Aristófanes, autor sobre todo de comedias, propone en Las aves una cosa bastante loca: un par de personajes, Pistetero y Evélpides, consiguen entrar en contacto con Tereo, un rey que de alguna manera fue transformado en una abubilla y en su nueva condición parece que ejerce cierto ascendiente sobre el mundo de las aves. Los recién llegados huyen de Atenas, donde es posible que estuviesen envueltos en algún pleito, e intentan convencer a la abubilla para que las aves creen una ciudad en los cielos desde la cual gobiernen el mundo, desbancando a los dioses del Olimpo. Todo esto, claro está, entre un despliegue de retórica disparatada, disfraces y algunas situaciones más o menos cómicas.
Tras haber logrado estos individuos en parte su objetivo, se desarrollan las escenas más divertidas cuando una serie de personajes van apareciendo en escena intentando apuntarse a lo que consideran el nuevo poder emergente. Poetas, negociantes y matemáticos se arriman a lo que consideran caballo ganador, siendo despachados sin contemplaciones por los nuevos dirigentes. También se aproximarán varios dioses con intención de conocer la situación, e incluso de negociar. El nuevo orden, aunque todavía embrionario, tiene un buen número de personajes arrodillados para hacerse hueco, una estampa que igual nos es un poco familiar en los tiempos actuales.
La cosa es tan chusca que por momentos se siente uno sumergido en el ambiente de algunas obras teatrales deudoras del surrealismo o de la literatura del absurdo, de manera que si estuviéramos leyendo algo del siglo XX nos pondríamos quizá a buscarle significados, mensajes encriptados o estereotipos bajo el disfraz. En ese intento de análisis de fondo, seguramente el texto podría darnos claves interesantes en manos de algún entendido en la época: el reflejo del conservadurismo de Aristófanes, la crítica a la recientemente nacida democracia ateniense, ecos de la geopolítica del momento, cosas así que he podido ver por ahí y que sin duda aportarían datos para una lectura más rica.
Por mi parte, a lo sumo se me ocurre que eso de abogar por una ciudad edificada en el cielo y un mundo gobernado por las aves puede tener algo de metafórico, un punto de idealismo lanzado por quien reniega de alguna situación política o social, y un mensaje que se quiere hacer llegar, envuelto en el humor, a los espectadores que por su parte solo esperan reírse y pasar un buen rato. Pero, claro, todo esto leído a pelo veinticinco siglos después no funciona nada bien, a diferencia de esos otros autores a los que me refería al principio, clásicos, estos sí, en el más profundo sentido de quienes hablan sobre cosas más allá del momento y el lugar, que tocan al ser humano con carácter universal e intemporal.
Por lo demás, digamos que el librito por sí mismo puede resultar a lo sumo entretenido y hasta provocarnos alguna sonrisa, nada mucho más allá, pero a fin de cuentas es otro título que llevarnos a la mochila, porque en definitiva en materia de lecturas (casi) todo suma.
Otras obras de Aristófanes reseñadas en ULAD: Lisístrata, Pluto