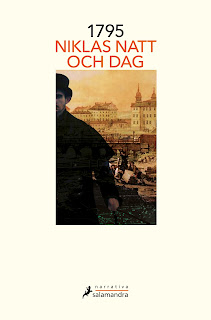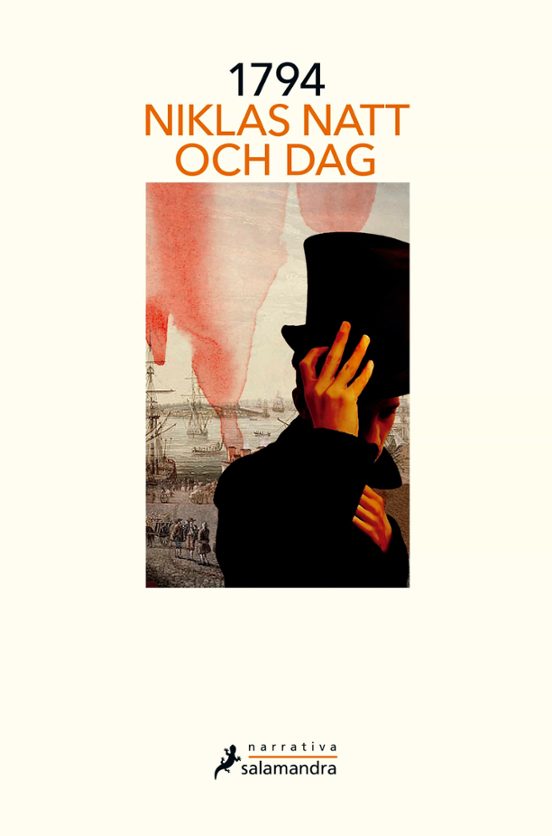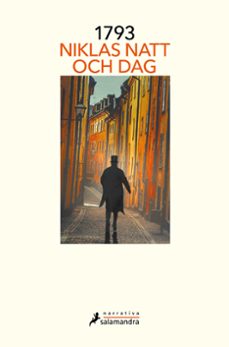Idioma original: sueco
Título original: Bränt barnTraducción: Neila García Salgado
Año de publicación: 1948
Valoración: entre recomendable y muy recomendable
Es curioso percatarse de que, a pesar de que uno cree conocer bastante bien la literatura nórdica digamos off-thriller, siguen escapándose algunos autores que por su estilo o por su contundencia merecen bastante más visibilidad de la que se les ha proporcionado. Y, este hecho es aún más flagrante cuando el autor que nos ocupa viene recomendado por mi admiradísima Siri Hustvedt quién afirma que «esta novela psicológica merece ser leída por lectores de todo el mundo» o incluso por Per Olov Enquist, quien escribe el prólogo. Y, como es de esperar de un autor nórdico que trata sobre la muerte, el odio, la venganza y la soledad, uno no podía sino sucumbir ante la tentación que supone una lectura precedida por tanto reclamo.
Este duro libro empieza con una contundencia inusual, afirmando ya en su primera frase que «A las dos enterrarán a una mujer casada», porque el relato arranca justo el día del entierro de la madre de Bengt, protagonista de la novela, y el autor de manera seca nos retrata la relación entre familiares, una relación fría, distinta, casi indeseada por la mayoría de ellos. El marido, de quien se afirma que «no ha llorado mucho» su muerte y que desprende pocos sentimientos hacia su difunta mujer, pues «Ama lo bello. Su mujer era fea y enferma. Por eso no ha llorado». Y en la casa, esperando el transporte que los lleve al funeral, se encuentran la familia y los invitados; son pocos, menos de veinte, pues la mujer no era muy querida ni conocida. Y, en ese ambiente lúgubre y gélido, el autor nos introduce la figura del hijo Bengt, de veinte años, alguien que sí ha llorado toda la noche y se encuentra en medio de la habitación, solo, pues nadie se acerca a él «no por consideración sino por miedo, pues el mundo teme a aquel que llora».
Este inicio del relato en torno al entierro y al duelo, tiene una potencia literaria inusual, por su contundencia, por su radicalidad emocional, por el pesar que desprende sin dejar de lado la dureza narrativa que imprime el autor al afirmar que se trata de un entierro con poca gente pues «ni siquiera a los asistentes les caía bien la difunta», pero también por saber narrar la tristeza rodeándola de imágenes poéticas al describir que «el féretro se hunde despacio con todas sus flores, como el órgano de un cine. Tratan de no perderlo de vista, igual que cuando un tren desaparece con un amigo a bordo. Al final no queda nada. Solo un hoyo en el suelo que huele a flores, y pronto ya ni a flores siquiera» porque «no hay consuelo ni protección ni final ni principio. Tan solo hay una certeza, vacía como una tumba, de que aquí abajo yace la madre de uno y está muerta». Esa mirada hacia la muerte contiene gran carga emocional pero también reflexiva, porque «quizá sea cierto que la muerte es un gran agujero vacío y que la pena consiste en saber cómo de vacío es ese agujero, pero eso solo es cierto si uno está sobrio. Si uno bebe, puede llenar el agujero con cuantos pensamientos y palabras hermosas de le ocurran. Hasta los bordes puede llenarlo. Y luego taparlo con una piedra».
De esta manera, vemos como Dagerman es duro en su relato, posee un estilo contundente, vacío de alegría o de ternura. Es el relato y la mirada de un niño que amaba a su madre más que a nada, una madre no amada por su marido que la engañaba. Y el descubrimiento por parte del hijo de la infidelidad del padre le sacude y le atormenta y lo odia porque «ha engañado a mi madre, porque estaba enferma y porque le parecía fea». Y cuando le revela al padre su descubrimiento, «la máscara cae, la triste máscara del viudo. Y bajo la máscara está la alegría, una alegría grande y aterradora. Pues para aquel que está obligado a llorar una muerte, la alegría puede mostrarse como un temor. Uno teme mostrar su alegría». Así, tras la muerte de la madre, el niño se queda con la única compañía de la soledad y del odio hacia su padre; el relato rezuma tristeza y pesar, y soledad, física pero también emocional, por no tener con quien compartir su dolor y su odio pero tampoco el amor hacia una madre que ya no está y que ha dejado un tremendo vacío que solo su recuerdo puede llenar si el recuerdo es bonito bello y emotivo. Y eso solo puede darlo él, de ahí su tristeza, de ahí su dolor, de ahí su pena. Y todo ese sentimiento afligido se transforma y crece desde la nada del vacío para erigirse y resurgir en forma de odio y venganza.
Estilísticamente, el tono narrativo y su contundencia en este primer tercio de libro recuerdan mucho a Ţîbuleac con frases como «Tras la muerte de la madre, todas las mujeres que le sonríen se parecen a ella», pero también a Kristof, en ese relato seco y áspero, de aspecto frío pero que esconde tras ello una ternura no siempre demostrada, por desconocimiento o por vergüenza. Pero una vez la trama avanza vemos también, y mucho, a Hamsun por esos diálogos internos donde el joven se cuestiona la ética que reside tras la verdad y la mentira, o también el sentido del deber porque «cuanta más materia epistemológica adquiere uno, más facetas y matices percibe de esa realidad que se esconde tras los conceptos», porque «no hay nada más aterrador para una conciencia endurecida que un joven ojo desnudo. Ese ojo no sabe nada, y por eso lo entiende todo». De esta manera, el descubrimiento de la infidelidad del padre incrementa la animadversión del hijo hacia él y entra en una espiral de análisis e introspección que lo vuelven receloso y hasta cierto punto cruel y vil hacia quienes le rodean, pues duda de todos y sospecha de todos, incluso de sí mismo aunque «mientras uno pueda confiar en sí mismo, no se ha perdido nada en realidad. Tan solo se pierde algo cuando uno se da cuenta de que ni siquiera en sí mismo puede confiar. Por eso merece la pena, en todo instante, poder confiar en uno mismo, y no dejarse engañar por uno mismo. Por eso es tan importante ser consciente de lo que uno mismo hace, y la única manera de lograr un conocimiento así es analizando hasta el más mínimo de sus sentimientos y acciones», porque «la verdadera angustia es no poder fiarse de los propios pensamientos cuando están solos», porque «engañar a otros no es bonito, pero engañarse a uno mismo es peligroso».
A medida que avanza el relato, el tono abandona la tristeza y dureza inicial por el duelo de la madre para volcarse hacia las pasiones y las dudas de su protagonista, envolviendo el relato de monólogos internos y diálogos en torno a la culpa, el deseo, la moral, las incertezas, las mentiras y las inseguridades. Así, la desolación inicial se encamina hacia un tono más introspectivo que nos recuerda muchísimo a Hamsun y a sus dilemas éticos sobre la verdad y la mentira y sobre el bien y el mal, y el desánimo que planea por encima de todo el relato, afirmando que «estar borracho es ver tan solo luces bonitas y alegres y aristas suaves allí donde suelen ser duras. Pero si uno cierra los ojos no ve más que oscuridad» llegando a la conclusión que «vivir no significa otra cosa que prorrogar, día tras día, el propio suicidio».
Por todo ello, se trata de un libro duro y triste, pero que no deja completamente de lado la esperanza, a pesar de que esta se sustente sobre una alegría efímera, una felicidad a veces sustentada por el amor y esas primeras infinitas posibilidades que ofrece, porque «nada es tan bonito como los primeros minutos a solas con alguien que podría amarnos y a quien nosotros también podríamos amar (…) es por esos escasos minutos por los que uno ama, no por los muchos que vienen después». Y en eso debemos aferrarnos, cada instante en los que aparecen, porque, tal y como afirma el protagonista, «los instantes de paz son cortos. Todos los demás instantes son mucho más largos. Saber eso también es sabiduría. Pero precisamente porque son tan cortos debemos vivir esos instantes como si solo entonces viviéramos».
También de Stig Dagerman en ULAD: Otoño alemán