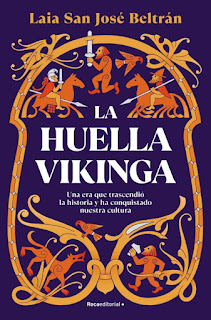Año de publicación: 2024
Valoración: Recomendable (aunque no para todo el mundo)
Jared Roberts es uno de mis escritores de creepypastas favoritos. Su prosa no es la más cuidada, ni sus personajes los más complejos. Pero su obra, publicada originalmente en su mayoría en el foro
nosleep de Reddit, es creativa y personal (pues mezcla elementos weird con terror y ciencia ficción), además de desconcertante y desasosegante de un modo único e inimitable. Ah, y tiene algunos planteamientos, ideas y giros extremadamente alocados.
Así que, cuando supe que Roberts había publicado The Machine Stories, la compré sin pensarlo un segundo. Quería apoyar a tan talentoso autor, e incluso estaba dispuesto a hacerlo a pesar de que su antología la imprimiera y distribuyera Amazon, adoleciera de una cubierta horrenda hecha con IA y compilara algunos relatos que yo ya conocía, pues los había escuchado locutados en YouTube.
¡Y cuánto me alegro de haber adquirido The Machine Stories! Al fin y al cabo, es un festín para los incondicionales de Roberts; también es una toma de contacto inmejorable para todo aquel que quiera adentrarse en su universo surreal y enigmático, o una buena adquisición para los amantes de la literatura extraña que no le teman a la complejidad y la ambigüedad.
Los doce textos compilados en
The Machine Stories tienen una calidad bastante homogénea. El único que no me ha gustado, pues me ha parecido muy pobre en su simpleza y linealidad, ha sido "More Channels". "Push the Blue Botton", por su parte, tiene un planteamiento interesante, pero no lo desarrolla de forma convincente y recuerda vagamente a una parte de
La ciudad de
Mario Levrero mucho más lograda. "The Arkansas Sleep Experiments", la interpretación de Roberts de uno de los subgéneros fundacionales de los creepypastas, resulta efectivo, pero se queda corto en impronta autoral e intensidad argumental cuando lo comparamos con otras obras del escritor.
De los demás textos, insisto en que todos ellos muy dignos, destacaría si acaso, por su absoluta genialidad, la novela corta "The Hidden Webpage", por su protagonista, "The Trees Are Not What They Seem" y, por su atractivo formato (se concibió para ser narrado en un podcast) y sus giros, "Sunburn".
Los textos de The Machine Stories parten de la misma premisa: personas corrientes con vidas anodinas se ven súbitamente envueltas en una serie de eventos bizarros. En ellos hay también una serie de elementos recurrentes: memorias de las que no te puedes fiar o directamente alteradas, angustia existencial y universos paralelos. Además, todos desdibujan la realidad con tanto éxito (o quizá es que la percepción de los protagonistas es errónea) que, al terminarlos, resulta imposible saber qué ha sucedido realmente.
Teniendo este contenido y estética unificadores en cuenta, uno podría pensar que, leídos de corrido, los textos de The Machine Stories se antojarían reiterativos. Sin embargo, la inagotable inventiva de su autor convierte a cada uno de ellos en una experiencia distinta.
Dejad que os hable un poco de mis favoritos:
"The Hidden Webpage" inaugura el volumen. Es, sin duda, un clásico de los creepypastas. Uno extremadamente original, capaz de apilar detalles extraños (aparentemente interconectados pero cuya lógica interna somos incapaces de establecer) con suma facilidad, erigir una atmósfera muy lograda e incrementar la tensión paulatinamente. Uno que se apropia de una imagen tan ridícula como lo son dos hombres disfrazados de abeja y hace que ésta te provoque un escalofrío.
"The Trees Are Not What They Seem" es creativo, intenso y atmosférico. Ciertamente, resulta menos original que "The Hidden Webpage", y su manera de amontonar detalles extraños sin dar tregua al lector o a los personajes no fluye tan orgánicamente como en esa genialidad inspirada. Aun así, me parece un relato muy recomendable, y tiene la particularidad de que su protagonista es más proactivo y tiene una personalidad más marcada de lo habitual en la obra de Roberts.
"Sunburn" cierra la antología. Y lo hace por todo lo alto, con una historia redactada a modo de guion que sabe llevar su premisa hasta límites insospechados. Roberts en estado puro, señores.
Ahora permitid que liste algunos pasajes del libro:
«If you've been on the internet long enough you learn that. There's evil out there. Not the child porn or torture videos. Something deeper. Something hidden in all the code and connections.» ("The Hidden Webpage", página 10)
«When something dies, (...) there’s just this emptiness there. I think sometimes that emptiness can get filled with something else. Maybe that might look to us like a ghost. It’s nothing we should have anything to do with.» ("An Old-Fashioned Ghost Story?", página 128)
«(...) natural selection has nothing to do with with truth and everything to do with survival. It’s as reasonable to think we survive by being constantly deceived as to belive we survive by knowing reality as it is. Maybe we were naturally selected to detect the world all wrong.» ("We Built a Machine that Told Us Everything We Wanted", página 137)
Poco más que añadir. The Machine Stories no gustará a todo el mundo. Al fin y al cabo, los textos que compila son, al igual que la mayoría de Roberts, sumamente desconcertantes (incluso diría que herméticos), y suelen cerrarse con finales abiertos que pueden frustrar a cierto tipo de lectores.
Aun así, esta antología autopublicada hará las delicias a los amantes de la literatura de lo extraño. Porque Roberts es uno de sus mejores cultivadores, y no sabéis lo afortunados que somos de que mucha de su obra se pueda leer o escuchar en internet de manera totalmente gratuita. Ojalá saque otro libro pronto para poder seguir apoyando su carrera; evidentemente, lo compraré sin pensarlo dos veces, aunque me gustaría que en esta ocasión el autor cuidara la edición (¡si hace falta hago yo la ilustración de cubierta!), no se decantara tanto por los elementos de ciencia ficción e incluyera más textos inéditos.
A continuación adjuntamos un pequeño cuestionario que Roberts ha respondido con suma amabilidad:
ULAD: ¡Hola, Jared! ¿Cómo estás? Soy un gran admirador de tu obra y me hace mucha ilusión poder entrevistarte. En primer lugar querría preguntarte cómo te definirías en tanto que autor. ¿A qué género te adscribes y a qué público quieres llegar?
J.R.: Definir mi obra me provoca ansiedad, pues al hacerlo corro el riesgo de gafarla. Como cuando notas que las cosas están yendo bien y luego dejan de hacerlo. O cuando descubres que eres un escritor de terror e inmediatamente no puedes escribir nada que dé miedo. Así que intento no darle muchas vueltas.
Escribo situaciones que nacen de sentimientos, fantasías y percepeciones de experiencias propias. Quiero captar sentimientos para que podamos hablar sobre ellos. Creo que a todos nos interesa la vida interior, especialmente la oscura. Supongo que el éxito de A24 prueba que mi público no es tan de nicho como en un inicio llegué a pensar. La gente busca complejidad, honestidad y sombras.
ULAD: ¿Qué obras te inspiran?
J.R.: Miro muchas películas. Sobre todo de terror. Y dramas lentos y sombríos, como Paterson y Manchester by the Sea. También me gusta la TV. Twin Peaks. Y esa serie de los 90 llamada Millennium.
En cuanto a literatura.
Thomas Bernhard supuso una revelación la primera vez que lo leí. También me gusta mucho
John Updike. Y esa novela extraña titulada
A Voyage to Arcturus es una gran influencia.
El misticismo católico también me inspira. Estuve a punto de convertirme en un monje benedictino. Cuando tenía 18, leí a Teresa de Ávila, Teresa de Lisieux, Juan de la Cruz, Pseudo-Dionysus, Augustine, Evagrius Ponticus, Ángela de Foligno, etc... Ahora soy ateo, pero católico al mismo tiempo.
ULAD: ¿Cuál es tu trayectoria como escritor?
J.R.: No tengo mucho bagaje como escritor. Estudié filosofía. Dirijo una PMO (Oficina de Gestión de Proyectos). Escribo porque lo necesito, porque es una pasión, un propósito.
ULAD: ¿Qué ha supuesto autopublicar The Machine Stories, tu primer libro? ¿Tienes algún otro proyecto en mente, literario o de otra índole?
J.R.: No me ha gustado publicar The Machine Stories. Supuso una capitulación, porque nunca quise autopublicar. Sin embargo, suspendieron mi cuenta de Reddit por un tiempo (ya la he recuperado) y pensé que debía preservar de alguna manera las historias que subí ahí por si acaso.
Estoy trabjando en múltiples proyectos. Es uno de mis defectos. Estoy enfangado con tres guiones. Uno de ellos, sobre "The Hidden Webpage". Un talent manager de Hollywood me lo pidió hace ocho años, pero la cagué. Por entonces no estaba preparado. También estoy escribiendo una novela, que ya tengo a medias. Y otra antología. ¡Eres el primero en saberlo, sin contar a mi mujer! Asimismo, querría montar un podcast con las últimas historias que he escrito. Y tengo listo un ensayo monstruoso basado la historia y cultura de una de mis pasiones, los estudios de internet.
J.R.: Realmente sólo he leído una novela de Philip K. Dick, Valis. Fue hace años, y me gustó mucho. En esa novela, Dick retrata eventos e ideas cósmicos al hacer que afecten la vida de un tipo corriente. Eso me impresionó sobremanera, aunque no lo consideraría una influencia. Pero corrígeme si me equivoco, ¡no dejes que me autoengañe!
Sobre los otros autores. No he leído a Thomas Ligotti, y no conocía a Michael Wehunt. ¿Te suena el concepto alemán del zeitgeist? Quizá nuestras similitudes se deban a ello. Distintas personas llegarán a los mismos sentimientos e ideas, y acabarán reflejándolos en obras similares, pues la época y el contexto geográfico lo propician.
ULAD: Tus ficciones dejan entrever una visión del mundo y del hombre muy específicas. Hablan de universos incognoscibles y hostiles, llenos de eventos y conexiones que tus protagonistas apenas pueden asimilar o comprender, en los que gobiernan fuerzas aterradoramente poderosas. ¿Esta aproximación existencial es meramente literaria o, al igual que la de
H. P. Lovecraft se nutría del materialismo y miedo a lo desconocido del autor, la tuya tiene raíces en creencias personales?
J.R.: Bueno, en la mayoría de mis historias abordo la memoria. A grandes rasgos, la memoria construye nuestro mundo. Si recuerdas a tus padres como abusivos, incluso si no lo eran, esto tendrá consecuencias en tu vida. Yo mismo he tenido memorias de cosas raras que otra gente niega que hayan sucedido. No sé. Todo esto se coló en mis historias. Algunas están más interesadas en plasmar la extrañeza y la liminalidad. Nada de lo que he escrito es puramente litetario.
ULAD: Ya que he mencionado a Lovecraft, me gustaría saber si te sientes influenciado por él de algún modo. Superficialmente, creo que vuestra obra no tiene nada que ver la una con la otra. Sin embargo, al menos en mi opinión, compartís temas y recursos narrativos. Uno de dichos temas sería la representación de un universo hostil hacia el ser humano repleto de fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Y un recurso narrativo, el usar protagonistas con poca personalidad y proactividad para acentuar su universalidad e indefensión.
J.R.: Hmm, bueno, ciertamente disfruto sus historias. Me gusta bastante, por ejemplo, Dreams in the Witch House, donde los ángulos de la habitación no tienen sentido matemáticamente. ¿Qué es más inherente al orden del universo que las matemáticas? El protagonista atraviesa un mal ángulo o algo así, y luego se concatenan una serie de imágenes delirantes que te obligan a forcejear para darles sentido. Así que supongo que Lovecraft me influye en cierto modo.
Me gusta cómo rompe las reglas. No le importa la narrativa convencional. Exploraba, ante todo, sus sentimientos. Antes de él, la gente ya sentía el horror cósmico. Más inmigrantes de lo habitual llegaban a ciudades históricamente insulares. Einstein nos descubría cosas nuevas sobre el universo. El universo devino enorme y complicado y abrumador. Las historias de Lovecraft transmutan los sentimientos de su mundo provinciano y de sus intereses siendo opacados por la inmensidad del universo.
A pesar de que mucha gente a día de hoy la disfruta superficialmente, su obra nos permitió crear un vocabulario para un sentimiento concreto, el del horror cósmico. Y estoy seguro de que muchos de sus lectores identificarán sus propios sentimientos gracias a su obra. Esto es lo que pretendo lograr yo. Querría enriquecer el entendimiento de nuestra vida interior al imbuirlo en mis historias.
Y es cierto que mis protagonistas son poco proactivos (exceptuando el de "The Trees Are Not What They Seem", que tiene mucha personalidad). Quizá esto es algo en lo que emulo a Lovecraft.
ULAD: He notado que muchas de tus historias están contextualizadas por una mitología propia y comparten elementos, aunque de una manera tan críptica que al lector le cuesta hacerse una visión panorámica nítida. ¿Tienes muy trabajado ese universo englobador, o te limitas a interconectar superficialmente tus ficciones?
J.R.: En la mayoría de casos, establezco esas conexiones según me parece. A veces tengo una noción más clara de cómo conectan las cosas, como en "The Trees Are Not What They Seem". Pero, al contrario que
J. R. R. Tolkien, no dibujo mapas ni establezco genealogías antes de empezar a escribir. ¡Eso me volvería loco!
ULAD: Se puede extraer una lectura simbólica a tus textos. A "The Hidden Webpage", por ejemplo, el cómo internet puede absorver nuestra vida por completo; a "Remember that David Lynch movie, Dune? About that", "How to Lose Friends and Terrify People" o "Three Visits to a Hidden Tribe", el cómo familiares o amigos devienen irreconocibles. ¿Sueles tener en cuenta un núcleo temático alrededor del cual desarrollar tus historias?
J.R.: Yo forcejeo más bien con impresiones y sentimientos, que supongo que son similares a un tema. Pero señalar ese tema, o mejor dicho, buscar la palabra que lo defina, es trabajo de los críticos literarios. A ellos se les da bien.
Mis temas provienen de la sección de mi paisaje interior que en ese momento quiera explorar. Me gusta pensar que otras personas tienen pensamientos y sentimientos similares a los míos, porque si no, todo es en vano. Todos tenemos pensamos y sentimos cosas que no sabemos cómo definir o expresar.
O sea, ¿sabes lo que es el ASMR? Yo sentí eso toda mi vida, pero hasta que se popularizó en YouTube no fui capaz de ponerle un nombre. Durante dos décadas estuve intentando transmitir a otros ese cosquilleo placentero sin éxito alguno.
ULAD: Me ha parecido que tu antología The Machine Stories, aunque adscrita como la mayoría de tu obra dentro del género de terror, se decanta bastante hacia la ciencia ficción. En ella no hay solamente otras dimensiones y entidades cósmicas, sino que también tecnología futuristas y experimentos imposibles. ¿Fue el toque de ciencia ficción un criterio a la hora de seleccionar varios de los relatos que la compondrían? ¿Cómo decidiste qué historias la conformarían y en qué orden las situarías?
J.R.: No me gusta recurrir a lo sobrenatural en mis historias, quizá porque no creo en ello. Pero sí que creo que el mundo natural es inmensamente más complejo de lo que suponemos, y que el poder de la tecnología será cada vez más aterrador. Así que la tecnología misteriosa sustituye a demonios y fantasmas para mí. The Machine Stories agrupa historias con máquinas que distorsionan la realidad, nunca para bien. A veces de forma maliciosa, y otras no tanto, aunque siempre como las entidades amorales del Gran Colisionador de Hadrones de Lovecraft.
ULAD: Hay personas a las que tu literatura no les atrae. La consideran demasiado hermética. Tampoco les gusta que les obligue a estar atentos a múltiples pistas y detalles, ni que tenga finales abiertos y ambiguos.¿Por qué decidiste abanderar ese tipo de ficción? ¿Cómo la reivindicarías ante gente reticente?
J.R.: ¡Hermética! Me encanta esta palabra.
A ver, ninguna obra de arte gustará a todo el mundo. Scorsese odia el cine de Marvel. A mí me encanta Deadpool y en cambio jamás miraré The Irishman. Mi película favorita del año pasado fue Hundreds of Beavers, pero poca gente se tragará una comedia de dos horas grabada como una película muda.
Por mucho que disfruto las historias bien atadas y con un desenlace definido, no me siento cómodo escribiéndolas, porque al hacerlo siento como si estuviera jugando con figuras de acción. Movamos este juguete de plástico aquí y este otro allá y hagamos que peleen y fin. Cuando yo escribo historias misteriosas y ambiguas, me siento confiado en lo que hago. Estoy hablando de la realidad en toda su escurridiza gloria. No de plástico. Aunque entiendo que, a veces, demasiada vaguedad puede ser frustrante y pretenciosa. Yo mismo fui incapaz de terminar Skinamarink.


.jfif)