Idioma original: inglés
Título original: Faces in the Water
Traducción: Xavier Pàmies (ed. en catalán) / Patricia Antón (ed. en castellano)
Año de publicación: 1961
Valoración: recomendable
Título original: Faces in the Water
Traducción: Xavier Pàmies (ed. en catalán) / Patricia Antón (ed. en castellano)
Año de publicación: 1961
Valoración: recomendable
Las experiencias vitales siempre son una fuente inestimable de recursos para desplegar, a partir de esos recuerdos, escenarios donde el autor pueda dar rienda suelta a sus capacidades y, en algunos casos, luchar contra sus conflictos internos. Este libro es un claro ejemplo de ello pues Janet Frame lo escribió siguiendo el consejo de su psiquiatra como parte de la terapia a la que la autora neozelandesa estuvo sometida tras su traumático paso por distintos manicomios durante ocho años de su vida.
Basado en la propia vida de la autora, pero escrito con carácter ficcional, la protagonista de este relato nos narra en primera persona la experiencia vivida durante años encerrada en centros sanatorios. Así lo expone ya de entrada, con una cruda constatación por parte de la protagonista, de nombre Ístina Mavet, afirmando que «me ingresaron en el sanatorio porque en el banco de hielo se abrió una gran grieta entre yo y la demás gente a quién miraba y su mundo se alejó a la deriva (…) Me quedé sola en el hielo». Con esta confesión, la autora ya apunta uno de los principales elementos del libro: la soledad. Una soledad que es palpable en todo el libro, que rezuma en cada una de sus páginas, una soledad que envuelve a la autora y que se convierte en algo incluso peor: la sensación de abandono; el terrible desamparo de quién se siente incomprendido en su propio mundo interno, alguien inalcanzable desde el lugar en el que habita y que la autora percibe y siente afirmando que «me hacían tener la sensación de que miraba entre lágrimas».
Esas primeras páginas del libro son, estilísticamente, preciosas. No hace falta leer más que unos cuantos párrafos para percibir la poética narrativa de la escritora, su cuidada elección de las palabras pero especialmente la musicalidad de su estilo. Janet Frame escribe como los ángeles desde un paisaje poblado de internos demonios. La incomprensión que envuelve la protagonista por estar encerrada en el sanatorio la preocupan y la conturban, se encuentra incómoda y sola, con la única compañía de sus miedos que la atemorizan y la sobresaltan que expone afirmando que «sueño y no me despierto, y caigo por la arista de la oscuridad y me quedo agarrada con dos dedos que la gran irrealidad me pisa mientras baila. Lo único que me quedaba era llorar». La incertidumbre sobre su propia conducta la abruma, pues duda de sus propias facultades, de su percepción de la realidad, asumiendo que «seguro que había cometido una falta que no sabía que lo fuera, y que no había incluido en mi lista porque no la había sabido localizar en el oscuro traspaís de la inconsciencia con la linterna vacilante de mi pensamiento».
De esta manera, el relato gira en torno a esas inquietudes pero, especialmente, ante la incerteza del errático tratamiento al que está sometida ella y el resto de pacientes, a quienes tratan mediante electrochoques con una periodicidad en apariencia aleatoria, sometiéndolas al terror de vivir levantándose cada día acompañada del miedo a que tengan que recibir, ese día también, otra tanda de del perverso tratamiento, en una rueda cíclica que tortura día sí y día también los pensamientos inestables de la pacientes del sanatorio de Cliffhaven y que la protagonista expresa afirmando que «siento como si cayera de nuevo, como si se hubiera abierto una trampilla en medio de la oscuridad»; «estoy desvelada, y me vuelve a invadir la angustia. ¿Recibiré tratamiento mañana?» porque «siempre que pienso en Cliffhaven juego al juego del tiempo, como si me hubieran condenado a muerte y hubieran eliminado todas sus señales, pero yo los oyera tocando dentro de mis orejas para advertirme que, a las nueve, que es la hora del tratamiento, se acercan».
Así, la autora nos narra el día a día del centro, en una especie de pesadilla en la que la incertidumbre y el desconocimiento llenan las interminables horas en la que todo lo que ocurre pasa en el interior de sus cabezas pues aquí «no hay pasado ni presente ni futuro. Utilizar tiempos verbales para dividir el tiempo es como hacer señales de tiza sobre el agua». Un pasado y un futuro que va ligado a la esperanza de salir del sanatorio que hacía que «de vez en cuando me dirigiera al médico con la frase utópica ‘¿Cuándo podré volver a casa?’ sabiendo que ‘a casa’ era el lugar donde menos me apetecía estar. Allí me observarían buscando indicios de anormalidad», con una familia que «no me había venido a ver muy a menudo. Los percibía forasteros y lejanos».
El relato es atrayente por la prosa de la autora que envuelve de calidez la frialdad con la que las pacientes son tratadas por parte de quienes, en teoría, deberían cuidarlas pues «aquí en Cliffhaven o en cualquier otros hospital psiquiátrico (…) debías tener dentro de ti las vendas que debían servir para vendarte las heridas que no eras capaz de ver ni detectar, y a la vez parecía que tuvieras que olvidar que los pacientes eran personas»; una frialdad que se hace extensiva, de manera inexorable, a la relación entre pacientes por la dificultad de conectar con ellas debido a su estado mental, a sus reticencias o a sus miedos que nos traslada afirmando que «imaginé que Louis debía sentirse en medio de una historia de terror más aterradora que cualquiera que pudiera haber en cualquier revista de ciencia-ficción porque había descubierto la omnipresencia del sujeto y el objeto de todos los terrores: la persona humana».
Así, la potencia de este libro radica principalmente en un retrato de la soledad, de la incertidumbre ante la monotonía de unos días que se ven rutinarios, repetitivos, y la soledad interior existente al no saber si esta situación terminará algún día, si podrá ver de nuevo a su familia y si ellos la verán pudiendo olvidar que ha estado allí, sí esa losa que ella siente sobre sí misma también la sentirán los demás cada vez que la escuchen, que la miren, que estén con ella. Este aspecto y sus reflexiones internas son lo más destacado de un libro que entra en exceso en describir la cotidianidad diaria en la que se encuentra ella y alguna de las demás pacientes; el ritmo y la prosa de la autora pierden impacto con la narración del día a día en el sanatorio, de los miedos crecientes ante la incertidumbre del tratamiento que recibirían, de las dudas sobre el tiempo que permanecerán ahí y la necesidad de no ser catalogadas como “crónicas” pues significaría que nunca más saldrían de ahí. El relato se mueve entre las sensaciones internas y la adaptación al sanatorio, con cambios frecuentes de ala o de pabellones, añadiendo incertidumbre a la ya existente en sus cabezas. Este día a día ocupa la gran parte central del libro y es su parte menos lograda, por reiterativa y porque, en cierto modo, parece contagiar con esa misma monotonía el ritmo narrativo.
Afortunadamente, en su tramo final Janet Frame recobra el tono introspectivo, poblándolo de reflexiones en las que, entre otros aspectos, nos habla sobre la posibilidad del suicidio, una salida fácil a nivel conceptual pero de difícil ejecución porque «cuando llega el momento de dejar atrás las palabras propiamente dichas y de saltar con paracaídas hacia el significado que tienen, hacia el mar y la tierra oscuros de abajo, el paracaídas no se abre, y nos alejamos o desviamos mucho del objetivo; o bien, cuando nos asomamos a la oscuridad y nos invade el miedo, nos negamos a abandonar la comodidad de las palabras». Unas palabras que la autora cuida y teje en este texto, un proceso creativo sugerido por su psiquiatra que, a la postre, la salvó de una lobotomía ya programada. El éxito conseguido tras la publicación de su primer libro evitó la intervención. La escritura, también en este aspecto, la había salvado.
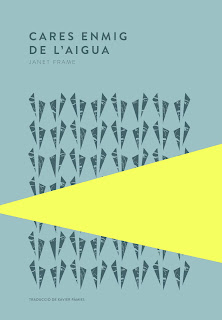
2 comentarios:
Deseando estaba de nuevas obras de Janet Frame en castellano. Gracias a vosotros he descubierto que hay dos libros de reciente publicación, uno de ellos el aquí reseñado.
Me dejó un muy buen sabor de boca su "Un ángel en mi mesa" y me había quedado con ganas de más.
Hola, Francisco!
Un placer compartir lecturas y descubrir, unos a otros, nuevos libros interesantes.
Saludos
Marc
Publicar un comentario